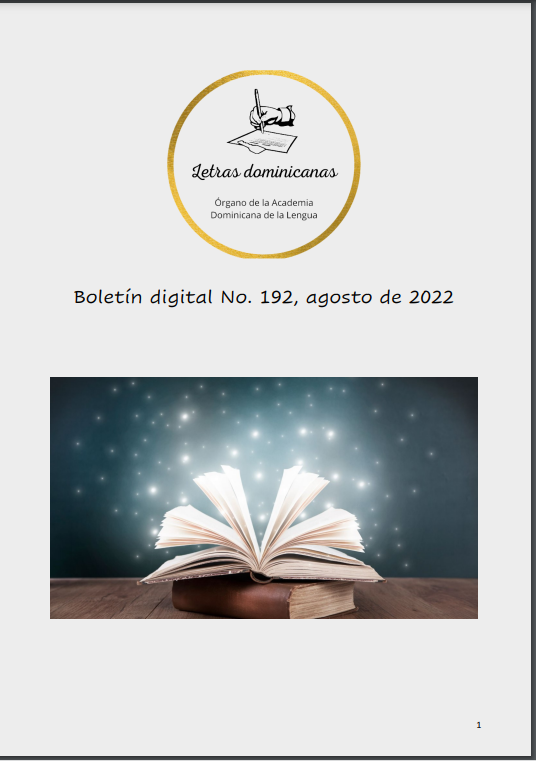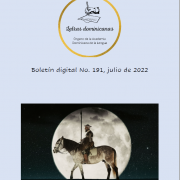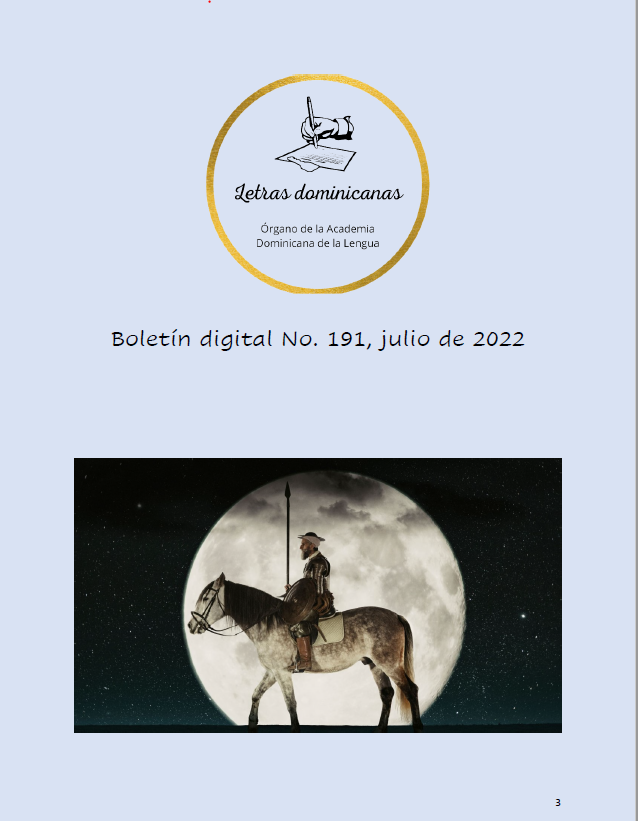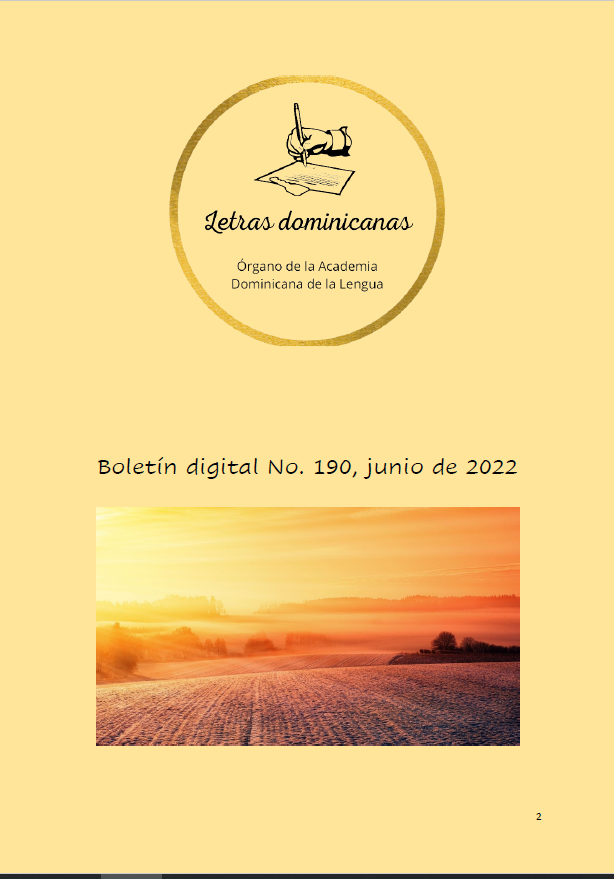Boletín núm. 191 de la Academia Dominicana de la Lengua (julio de 2022)
/0 Comentarios/en Artículos, Noticias /por RuthBoletín núm. 190 de la Academia Dominicana de la Lengua (junio de 2022)
/0 Comentarios/en Artículos, Noticias /por RuthBoletín núm. 189 de la Academia Dominicana de la Lengua (mayo de 2022)
/0 Comentarios/en Artículos, Noticias /por RuthBoletín núm. 188 de la Academia Dominicana de la Lengua, abril de 2022
/0 Comentarios/en Artículos, Noticias /por RuthBoletín núm. 187 de la Academia Dominicana de la Lengua, marzo de 2022
/0 Comentarios/en Artículos, Noticias /por RuthPara acceder al Boletín, haga clic en el siguiente título:
CRÓNICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 2021
/0 Comentarios/en Noticias /por RuthLa Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española pusieron en circulación la Crónica de la lengua española 2021. Don Santiago Muñoz Machado, autor de la obra, director de la RAE y presidente de la ASALE, hizo la presentación de la misma. Dos fueron los temas centrales expuestos por él en su discurso: «La situación del español en los ámbitos territoriales de las Academias de la Lengua» y «ASALE y el trabajo panhispánico».
«La situación del español en los ámbitos territoriales de las Academias de la Lengua»
En este primer acápite de su presentación, don Santiago Muñoz Machado expresó: «Iniciamos el año pasado la publicación de una Crónica de la lengua española con el propósito principal de hacer público el trabajo de las Academias de la Lengua Española y establecer un observatorio de los problemas más notables con los que nos enfrentamos. Algunos son de naturaleza organizativa y conciernen al trabajo y la función de nuestras corporaciones, otros atienden al idioma que estamos llamados a custodiar, procurando que no decaiga su belleza, simplicidad, riqueza y unidad en todo el universo hispanohablante». «Los problemas —agregó— no suelen ser de aparición súbita e inesperada, por lo que la acción de las academias es persistente y de largo recorrido, pero conviene exponer, de modo transparente, con cierta periodicidad, lo que se está haciendo, para dejarlo abierto al público escrutinio». Excelsas palabras del autor, a las que agregó: «Este año 2021 la Crónica, como denota su porte, ha tenido muchas cosas que contar. La Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) ha cumplido setenta años, lo que nos permite reflexionar sobre la importancia de esta organización internacional. El acontecimiento nos ha parecido una buena ocasión para tratar de conocer mejor el estado del español en el mundo de habla hispana». Con esta hermosa expresión el autor explicó: «Sabemos que nuestra lengua conquista nuevos espacios cada año y que se incrementa sin parar el número de personas que tienen el español como lengua materna o nativa y el de individuos que pueden expresarse en nuestro idioma de un modo solvente». «Ganamos terreno de modo continuo —señaló—. La nuestra es la segunda lengua del mundo por número de hablantes nativos y la tercera si tomamos como elemento de comparación el total de personas que hablan español y los totales del inglés y del chino mandarín». Igualmente expresó que: «Admirados por este éxito mundial y sus repercusiones en las relaciones internacionales, la economía y las redes sociales, que tan profunda y aceleradamente están cambiando el conocimiento, la comunicación y los intercambios, apenas si nos paramos a mirar hacia las entrañas del idioma para considerar su situación en los Estados en que está consolidado como lengua nacional u oficial». A seguidas compartió su objetiva reflexión:
- «¿Mantiene el español su buena salud en el país que lo creó y en todos los que lo adoptaron como lengua nacional?».
Apuntó que «La respuesta a esta pregunta requiere indagar sobre la unidad del idioma a efectos de determinar si seguimos entendiéndonos cuando la usamos como lengua de comunicación en cualquier territorio hispanohablante. Pero también examinar las políticas lingüísticas de los Estados, para saber si ofrecen respaldo bastante a los sistemas educativos para que aseguren una capacitación suficiente en el manejo del idioma oficial del país, que tienen como propio las impresionantes cifras de individuos que antes se han mencionado».
Muñoz Machado señaló, además, que «Es necesario saber si nuestra lengua sufre procesos de mestizaje que la están transformando; determinar si se observan fenómenos de desplazamiento por otras lenguas; necesitamos conocer la influencia sobre la normativa de la lengua de la violencia que se ejerce sobre ella en las redes sociales; la capacidad transformadora o no de las nuevas jeringonzas de jóvenes y medios de comunicación, etc.». Expresó que estas «Son perspectivas poco o nada analizadas por las instituciones de los Estados encargadas de la lengua, la enseñanza y la cultura, ensimismadas como están en la complacencia del crecimiento y atolondradas por el maravilloso placer de ser entendidos por medio mundo cuando hablan nuestra lengua».
- «A las academias les ha quedado un poco a trasmano, hasta ahora, llamar la atención sobre estos asuntos porque lo nuestro no son las políticas lingüísticas, que están atribuidas a los poderes públicos, entre los que no están incluidas, sino la aplicación de nuestros recursos técnicos, conocimientos y auctoritas para mantener vigente una normatividad de la lengua de general aceptación. Pero aquella limitación no deberá ser excusa para eximirnos de estudiar y advertir los problemas que se ven venir y darlos a conocer», afirmó en su puntualización.
«Naturalmente esta tarea de análisis nos obliga a ampliar la perspectiva con la que miramos a nuestro idioma y echa sobre nuestras modestas espaldas, ya cargadas, mucho trabajo nuevo. Pero no debemos rechazarlo», dijo. Indicó que «Una de las muestras de la indolencia de los Estados en relación con la lengua nacional u oficial es que algunos mantienen infradotadas a las únicas corporaciones que se ocupan de ella»: «Es una torpeza no comprender que nos hemos subrogado patrióticamente en un primario deber de atender la buena salud del mayor bien cultural de que disponemos, que es la lengua, clave de bóveda, además, de las naciones sobre las que se edificaron los estados contemporáneos».
«Este año la Crónica de la lengua española inicia el camino de dar a conocer el estado de nuestra lengua —destacó—. Español se denomina en todos los países que la hablan. En España, oficial y constitucionalmente se denomina castellano, como podrá verse en uno de los estudios incorporados a este volumen, aunque el lenguaje ordinario se emplea más comúnmente español. La razón de esta peculiaridad es que nuestra Constitución de 1978 consideró que el castellano es la lengua oficial que todos tienen el deber de conocer y el derecho de usar, pero solo una de las lenguas de España, donde convive con otras lenguas territoriales propias de las comunidades o nacionalidades que forman parte del Estado. En las constituciones de los Estados de América se usa español como denominación más usual». Señaló también que: «Avanzamos solo un pequeño paso en el recorrido por el estado del español, consistente en mostrar su situación en relación con las lenguas de contacto, es decir, con los centenares de lenguas originarias de las poblaciones amerindias que se han conservado vivas hasta la actualidad. En España trataremos de la relación existente entre la lengua oficial del Estado, el castellano, y las lenguas españolas cooficiales habladas en determinados territorios, principalmente, vasco, catalán y gallego».
«Hay dos fenómenos que sobresalen sobre todos los que genera el contacto —dijo—: por un lado, la hibridación o mestizajes de la lengua, que adquiere peculiaridades léxicas, fonéticas, morfosintácticas y semánticas tomadas de otras; por otro lado, la situación de bilingüismo estable o de diglosia, en su caso, que conduce a la dominación de una lengua hasta desplazar y provocar la extinción de las demás en concurrencia. Estas relaciones han sido estudiadas en muchas ocasiones por expertos lingüistas, que han descrito los fenómenos de superestrato, de adstrato y substrato, más marcados en la medida en que es mayor la frecuencia del contacto y el número de personas que comprende». Subrayó que «En las áreas que tienen el español como lengua nativa se pueden estudiar toda clase de manifestaciones de influencia lingüística, como muestran muchos de los estudios incluidos en este libro. El español como lengua dominante, de uso por los poderes públicos y las legislaciones, aplicada por la economía y empleada en las relaciones sociales de las clases más acomodadas, produjo un desplazamiento de algunas lenguas originarias, que se han extinguido por reducción a cero del número de hablantes»: «Este efecto no ha sido siempre causado por el español, sino también por las grandes lenguas de comunicación indígena, que han desplazado a las menos usadas porque sus hablantes han preferido idiomas con un radio de prevalencia mayor. De esta clase es la concentración en el náhuatl, quechua, aimara, guaraní, etc. en diferentes partes de América. Era casi inevitable que así ocurriera en países como Bolivia donde coexisten más de treinta lenguas o en México donde sobreviven más de sesenta», consignó Muñoz Machado.
«Con carácter general —explicó—, el número de hablantes de estas lenguas aborígenes ha descendido en beneficio del uso más generalizado del español y, en los países que presentan mayor utilización y vigor, han mantenido un régimen de bilingüismo con nuestro idioma, como muestra muy expresivamente el guaraní en Paraguay. Como el español es la lengua de la política, la economía y la cultura, resulta problemática la falta de destreza de las comunidades indias más aisladas porque ello las deja al margen del progreso. Véase, por ejemplo, lo que explican en esta Crónica los académicos de Panamá».
- «No se aprecia que el español esté sometido a riesgos graves. No disminuye su utilización, sino que crece en todos los países plurilingües. No obstante, los gobiernos suelen mantener políticas de apoyo a las lenguas minoritarias con el objetivo de evitar que se extingan, más que para potenciar su fuerza o su capacidad de desplazar al español».
Y agregó: «Como escribió Miguel León Portilla en el hermoso discurso que publicamos en esta Crónica “Cuando muere una lengua / para siempre se cierran / a todos los pueblos del mundo / una ventana, una puerta, / un asomarse / de modo distinto / a cuanto es ser y vida en la tierra”. Las políticas más audaces de protección de las lenguas originarias amerindias aspiran al bilingüismo de los nativos, en ningún caso al desplazamiento de la lengua general de comunicación, el español, que no corre ningún riesgo de estancamiento ni de merma» […].
«ASALE y el trabajo panhispánico»
«Los primeros setenta años de la ASALE son una ocasión de gozo para la cultura, una celebración emocionante de la fortaleza de la lengua española», Santiago Muñoz Machado.
En esta parte de su presentación el autor consignó que «Ese despliegue tan llamativo en el Diccionario de la lengua española de vocablos y acepciones fruto del mestizaje de nuestra lengua con las hablas amerindias es, además de hermoso, el resultado final de un largo proceso que arranca de los primeros años del siglo XVII, cuando se preparaba en la Real Academia Española el Diccionario de autoridades. El trabajo había empezado en 1713 y los seis copiosos tomos que integran la obra fueron publicados entre 1726 y 1739».
Explicó que «Uno de los primeros problemas que se plantearon los padres fundadores fue el de decidir si compilarían en el Diccionario solo las voces cultas del castellano, es decir, las usadas por los escritores y profesionales con cultura, como había hecho en Francia la Académie recogiendo en su Diccionario las palabras de uso cortesano y literario en los círculos intelectuales parisinos, o extendería el trabajo al lenguaje del pueblo llano y a las particularidades de las provincias de la monarquía»: «Se inclinó por esto último y el primer Diccionario, por un lado, incluyó vocablos de jeringonza o germanía y, por otro, desestimó el centralismo madrileño aceptando palabras provinciales. El prólogo de la obra explicó esta última circunstancia del siguiente modo: la Academia fue fundada con el fin principal de “hacer un diccionario copioso y exacto, en que se viesse la grandeza y poder de la Lengua, la hermosura y la fecundidad de sus voces, y que ninguna otra la excede en elegancia, phrases y pureza”. No incluiría voces técnicas, de las que solo se incorporarían algunas “con la proporción correspondiente”, y de las “artes liberales y mechánicas” se haría más adelante un diccionario separado. El apartado 9 del prólogo sigue diciendo —explicó Muñoz Machado—: “En el cuerpo de esta obra, y en el lugar que le corresponde, se ponen, varias voces peculiares y propias, que se usan frecuentemente en algunas provincias y reinos de España, como en Aragón, Andalucía, Asturias, Murcia, etc., aunque no son comunes en Castilla; …”» […]. Más adelante expuso (p. 9):
- «La colaboración de las Academias para la preparación del Diccionario de la lengua española, comenzada a principios del siglo XX, ha alcanzado en la actualidad la fuerza de un método de trabajo que damos por completo consolidado».
«El Diccionario se revisa considerando las iniciativas que provienen de cualquier lugar, pero las Academias no solo contribuyen con sus propuestas, sino que trabajan en estrecha colaboración sobre cualquier modificación que se quiera introducir, para ofrecer sus puntos de vista y enriquecer los proyectos sobre los que se trabaja para preparar la siguiente edición». Consignó también (p. 11) que la «ASALE ha facilitado el trabajo de las Academias de forma extraordinaria a lo largo de sus setenta años de vida, multiplicando las relaciones entre ellas y fomentando y dando soporte a una cooperación fluida y continua […] La enormidad del esfuerzo de las Academias y su Asociación en la actualidad está descrita con detalle en las diferentes secciones de este libro».
- «El panhispanismo, la concepción de la lengua española como un patrimonio común de los pueblos que hablan español, y el trabajo coral de las Academias para su defensa y el cuidado de su unidad, es una realidad viva y muy activa en la actualidad», afirmó el autor.
Agregó que «Ningún otro idioma que cuente con amplia implantación en el mundo tiene a su servicio unos instrumentos de tan excepcional valor: una Academia en cada Estado, con un estatuto propio de autonomía e independencia orgánica y funcional, y una federación internacional de las Academias, denominada Asociación de Academias de la Lengua Española, con sus propios órganos de gobierno, que se ocupa de organizar el trabajo común. No hay estructuras semejantes para la defensa de otras lenguas». Apuntó que «Tampoco los gobiernos disponen, usando su propio aparato institucional, de una fuerza de acción por el idioma y de cooperación internacional con tanta capacidad de actuación». «Los primeros setenta años de la ASALE son una ocasión de gozo para la cultura, una celebración emocionante de la fortaleza de la lengua española», expresó.
Capítulo I: «Unidad y diversidad»
En este primer capítulo, el autor incluyó varios discursos académicos expuestos por sus autores en los Congresos Internacionales de la Lengua Española. He aquí que comparto, íntegra, una porción del primero de ellos, al cual se refirió en su presentación como un «hermoso discurso» (p. 4): «El español y el destino de las lenguas amerindias» [II CILE 2001], por Miguel León-Portilla, de la Academia Mexicana de la Lengua (pp. 16-24):
«Nos reunimos ahora en Valladolid de España, a poco más de cuatro años del Primer Congreso Internacional que, sobre la lengua española, se celebró en Zacatecas, México. Echar una mirada al programa de este segundo congreso nos permite apreciar los criterios con que ha sido concebido; en pocas palabras, con gran sentido de modernidad. Sus tres primeras secciones abarcan temas que van desde la publicidad a la música, la radio, el cine, la televisión, el Internet y la prensa en español.
«En su cuarta y última parte la atención se concentra en otro tema de enorme trascendencia: unidad y diversidad del español. Asuntos de particular interés en esa sección son el español en contacto con otras lenguas, el español de América, la norma hispánica, el español en los Estados Unidos, así como la relación de nuestra lengua con su cercano pariente, el portugués.
«Quiero compartir con ustedes una preocupación vinculada de varias formas con la anterior temática, la que concierne a la unidad y diversidad del español. Comenzaré notando un hecho que mucho atañe a esta lengua que cerca de 400 millones de mujeres y hombres tenemos como materna.
«Bien sabido es que el español, lo llamaré ahora el romance castellano, se fue formando a partir sobre todo del latín, haciendo suyos a la vez elementos de otras lenguas. De ello dan fe sus helenismos, hebraísmos, arabismos y germanismos para solo nombrar los más obvios. Y también se fue formando el romance castellano en medio y al lado de otras lenguas. Me refiero a su coexistencia con el eusquera o vasco, a su proximidad con el galaicoportugués, el aragonés, el catalán y aun con el occitano y el francés. De esas lenguas, varias también en proceso de formación, tomó el romance de Castilla no pocos elementos hasta hoy patentes en su léxico, y en su morfología y sintaxis.
«Como puede verse, desde su nacimiento el español hubo de dar entrada al binomio unidad y diversidad. Lo primero porque se fue estructurando como una lengua, es decir, adquiriendo unidad. Lo segundo porque no nació en un universo aséptico y vacío, sino que en diversos tiempos y lugares se enriqueció con elementos de lenguas diferentes. Así adquirió diversidad en las distintas regiones.
«He traído esto a la memoria porque quiero fijar brevemente la atención en lo que ha ocurrido y ocurre hoy al español en su situación de contacto con diversas lenguas, sobre todo con el inglés, pero también con otras que, como consecuencia del encuentro entre dos mundos, le salieron al paso. Obviamente, me estoy refiriendo a las lenguas indígenas del Nuevo Mundo, las que se hablaban al tiempo del encuentro original, las no pocas que han muerto y las que hasta hoy siguen vivas.
«En tanto que hay quienes temen la influencia del inglés, la mayoría contempla con desdén los idiomas indígenas, designándolos frecuentemente como meros dialectos. No discurriré aquí sobre lo que puede significar la conveniencia del español con el inglés, ya que de ello se tratará en la cuarta sección de este congreso. Diré solo que no debemos temer que nuestra lengua, saludable y en creciente expansión, esté en peligro ante el inglés y que, con buen acuerdo, incremente su léxico con anglicismos siempre y cuando ello sea necesario.
«Volvamos ahora la mirada a la conveniencia del español con los centenares de lenguas amerindias. El tema es de enorme interés, puesto que ningún otro idioma, de modo tan intenso, comenzó a convivir con una babel lingüística de tal magnitud desde fines del siglo XV y en las centurias siguientes hasta hoy» […]. Puede leerse el discurso completo, además de este libro en físico, en el siguiente enlace en donde está publicada esta parte de la obra: https://planetadelibroscom.cdnstatics2.com/libros_contenido_extra/49/48335_CronicaDeLaLengua2021.pdf
| SELLO ESPASA COLECCIÓN FORMATO CARTONÉ SERVICIO CARACTERÍSTICAS 2021 IMPRESIÓN CMYK PLASTIFICADO MATE
Situación actual del español en Panamá 265 ACADEMIA PANAMEÑA DE LA LENGUA Aristides Royo Sánchez, Estatus político oficial del español en Panamá 266 Juan David Morgan y Rafael Candanedo, Impacto de las realidades sociales en el uso de la lengua 267 Jorge Eduardo Ritter y Modesto A. Tuñón F., Utilización del español por parte de los medios de comunicación y empleo de la lengua en … planetadelibroscom.cdnstatics2.com |
Ahora compartiré el poema (que por motivo de transcripción coloqué en cursivas y centralizando los versos, con todo respeto) que el autor colocó al final de su discurso maravilloso: de don Miguel León-Portilla, «Cuando muere una lengua» (pp. 22-23):
Cuando muere una lengua
Las cosas divinas,
Estrellas, sol y luna;
Las cosas humanas,
Pensar y sentir,
No se reflejan ya
En ese espejo.
Cuando muere una lengua
Todo lo que hay en el mundo
Mares y ríos,
Animales y plantas,
Ni se piensan, ni pronuncian
Con atisbos y sonidos
Que no existen ya.
Cuando muere una lengua
Para siempre se cierran
A todos los pueblos del mundo
Una ventana, una puerta,
Un asomarse
De modo distinto
A cuanto es ser y vida en la tierra.
Cuando muere una lengua,
Sus palabras de amor,
Entonación de dolor y querencia,
Tal vez viejos cantos,
Relatos, discursos, plegarias,
Nadie, cual fueron,
Alcanzará a repetir.
Cuando muere una lengua,
Ya muchas han muerto
Y muchas pueden morir.
Espejos para siempre quebrados,
Sombra de voces
Para siempre acalladas:
La humanidad se empobrece.
Los demás «discursos académicos» que están consignados en esta obra (pronunciados por sus autores en diversos Congresos Internacionales de la Lengua Española) son los siguientes: El español y las lenguas indígenas en el Paraguay [III CILE 2004], por Bartomeu Meliá, de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. El contacto inicial quechua-castellano: la conquista del Perú con dos palabras [IV CILE 2010], por Rodolfo Cerrón Palomino, de la Academia Peruana de la Lengua. Contra el cliché [VII CILE 2016], por Luis Rafael Sánchez, de Academia Puertorriqueña de la Lengua Española.
Capítulo II: «Estado de la lengua española en el espacio de la ASALE»
El segundo capítulo de esta obra consigna: «El castellano y las demás lenguas de España en la Constitución española de 1978», por Santiago Muñoz Machado, Real Academia Española. También está consignado «Una mirada a la diversidad lingüística y al español de Venezuela en la actualidad», por Horacio Biord Castillo, de la Academia Venezolana de la Lengua. Igualmente está, dentro de «Situación actual del español en Panamá» (Academia Panameña de la Lengua): Aristides Royo Sánchez, Estatus político oficial del español en Panamá; y Juan David Morgan y Rafael Candanedo, Impacto de las realidades sociales en el uso de la lengua. También consigna: «El español de cuba hoy» (Academia Cubana de la Lengua). De igual manera, está «Estado de la lengua española en la República Dominicana. Aspectos sociales, lingüísticos y culturales», por María José Rincón González (Academia Dominicana de la Lengua). Entre otros.
Capítulo III: «La Asociación de Academias de la Lengua Española y las obras panhispánicas»
Este capítulo cuenta con una Introducción, en la cual doña Alicia María Zorrilla (Academia Argentina de Letras), expuso 70.º aniversario de la Asociación de Academias de la Lengua. Española (1951-2021). Simbología de un lema. Otra disertación que guarda este libro es sobre Las primeras publicaciones de la Asociación de Academias de la Lengua Española, por don Francisco Javier Pérez (secretario general de la ASALE). Dentro de los Proyectos lingüísticos presentados en esta obra están: Diccionario de la lengua española, Paz Battaner, Real Academia Española; Diccionario histórico de la lengua española, Santiago Muñoz Machado, Real Academia Española; Diccionario panhispánico del español jurídico, Santiago Muñoz Machado, Real Academia Española; Diccionario fraseológico panhispánico, Alfredo Matus Oliver (Academia Chilena de la Lengua) y Francisco Javier Pérez (Asociación de Academias de la Lengua Española); Lengua Española e Inteligencia Artificial (LEIA), Santiago Muñoz Machado, Real Academia Española. Igualmente, se presentan los Proyectos literarios, dentro de los cuales está la Colección de ediciones conmemorativas: Los ríos profundos, de José María Arguedas, por Marco Martos Carrera (Academia Peruana de la Lengua); y Octavio Paz, Antología, por Adolfo Castañón (Academia Mexicana de la Lengua). Está también la Colección Clásicos ASALE, por Francisco Javier Pérez (Asociación de Academias de la Lengua Española); y Nueva edición de las obras completas de Andrés Bello, por Iván Jaksic (Academia Chilena de la Lengua). En cuanto a la Divulgación está la Colección Divulgativa: Soledad Puértolas (Real Academia Española), Nunca lo hubiera dicho. Y entre los Proyectos en debate están: Diccionario panhispánico de gastronomía, por Marco Martos Carrera (Academia Peruana de la Lengua); Proyecto del Diccionario panhispánico de escritores, por Pablo Adrián Cavallero (Academia Argentina de Letras); y Hacia una antología panhispánica de poesía contemporánea (Academia Costarricense de la Lengua).
- La siguiente es una breve porción del texto de doña Alicia María Zorrilla (Academia Argentina de Letras): 70.º aniversario de la Asociación de Academias de la Lengua. Española (1951-2021). Simbología de un lema (p. 474):
«La unión fraterna de las veintitrés Academias de la Lengua Española en la Asociación de Academias de la Lengua Española confirma que se ha constituido una gran familia con verdaderos objetivos comunes, y que su desempeño no solo se funda en el entrañable cuidado de la lengua, sino también en la vocación de servicio, pues, desde la palabra, también pueden ayudar a reconstruir el mundo y a seguir construyéndolo. Este es un compromiso de vida desde el punto de vista moral e intelectual. Además, el momento histórico en que vivimos así lo exige.
«Setenta años de trabajo fecundo demuestran que la ASALE ha comprendido que la misión de las academias consiste, pues, en armonizar pensamientos, promover el saber y la investigación, analizar palabras y hechos. La voluntad y la perseverancia las acompañan siempre para crear lazos sólidos en la sociedad en busca del bien común, ya que la grandeza de las corporaciones reside en que su trabajo tenga sentido para la vida, una vida en que los valores sean prioritarios y corroboren cada uno de sus actos.
«El trabajo ininterrumpido de la ASALE a favor del policentrismo lingüístico propició el papel protagónico del español americano, cada vez más abierto a nuevos desafíos, respetuoso de las normas peninsulares y, a la vez, libre de la sujeción estricta a estas. Uno de sus grandes logros fue reconocer que cada comunidad posee sus normas, que responden al entorno sociocultural. Hay, pues, una norma culta argentina, boliviana, chilena, colombiana, costarricense, cubana, dominicana, ecuatoguineana, ecuatoriana, filipina, guatemalteca, hondureña, mexicana, nicaragüense, norteamericana, panameña, paraguaya, peninsular, peruana, puertorriqueña, salvadoreña, uruguaya y venezolana. Y, dentro de una misma comunidad lingüística, otras normas (lenguaje familiar, literario, popular, rural, vulgar) se refieren al vocabulario, las formas gramaticales o la pronunciación. Uso y tradición lingüísticos son los pilares que sostienen lo que se denomina correcto, canónico o conforme a las reglas. Así lo entendió la ASALE, para cuya política lingüística la diversidad constituye un valor indiscutible».
- He aquí, además, una porción del texto de don Francisco Javier Pérez (Secretario general de la ASALE): Las primeras publicaciones de la Asociación de Academias de la Lengua Española (p. 476):
«Motivo. Cuando se busca comprender el momento fundacional de una institución de cultura, los primeros acuerdos, las primeras decisiones y las primeras acciones revisten una importancia capital. En cierta medida, ellas van a marcar los derroteros que esa institución recorrerá y el rumbo firme en la marcha que recién comienza. Como en la vida de cualquier organismo, esas primeras resoluciones tendrán una significación muy determinante en su trayectoria futura. Lo alcanzado con buena fortuna en el diseño de la naciente institución tendrá una incidencia muy alta en su devenir y será la clave para la promoción de sus mejores logros. Asimismo, aquello que nazca sin la robustez necesaria entorpecerá la buena marcha de muchos de los proyectos que la institución emprenda.
«Teniendo en cuenta estos principios, el motivo de este texto será reconstruir y establecer la nómina de esas primeras publicaciones, entendidas como actos fundacionales, que determinaron el destino de la Asociación de las Academias de la Lengua Española (ASALE) durante el tiempo de su funcionamiento inicial. Con la idea de hacer más claro el recuento, quedarán organizadas independientemente un conjunto de notas que permitirán arribar a una conclusión, esa que ofrezca algunas líneas de comprensión sobre lo que estas primeras acciones editoriales significaron.
«En cuenta de lo señalado, nuestra investigación se centrará en los impresos iniciales no administrativos llevados a cabo por la Asociación; monumentos hoy que son emblemas de los intereses de aquellas academias y de aquellos académicos que soñaron con una corporación de corporaciones para el fomento y divulgación de nuestra lengua en todo el orbe hispánico».
- Sobre Lengua Española e Inteligencia Artificial (LEIA), consigna don Santiago Muñoz Machado (p. 592):
«Cada día los hispanohablantes tienen más máquinas inteligentes a su alcance: desde teléfonos móviles a asistentes de voz, pasando por televisiones con programación a medida, tabletas, ordenadores, auriculares o pulseras que son pequeños superprocesadores. La utilización de la tecnología más puntera es una constante en una jornada ordinaria. Una realidad digital que rebasa en número a las personas que hablan español en el mundo actualmente (más de 600 millones) […] El objetivo estratégico de LEIA, trabajar para enseñar un español correcto a las máquinas, no se tambalea, la Academia mantiene viva su tarea de detener la propagación de errores en la tecnología, consciente de los perjuicios para la unidad del español que la interactuación de estos dispositivos parlantes y los humanos puede traer consigo si esta no se produce de la manera adecuada. A esta misión, de marcado carácter panhispánico, se suma la disposición de un creciente número de compañías interesadas en que la RAE acredite que sus aparatos digitales utilizan un cuidado y correcto español, lo que demuestra su preocupación y compromiso con la principal misión de LEIA […]».
Capítulo IV: «Ensayos lingüísticos»
El excelso autor de esta obra incluyó también diversos «ensayos lingüísticos», algunos de los cuales nombro a continuación: «Enfoque psicosocial del apodo en la Argentina, presentado por Norma Carricaburo, de la Academia Argentina de Letras; «Morfología del pronombre. Acecho a una palabra esquiva», por Juan Carlos Dido, de la Academia Norteamericana de la Lengua Española; «Vocabulario médico en Cuba a propósito de la COVID-19», por Marlen Domínguez Hernández, de la Academia Cubana de la Lengua; «Rasgos del argot actual de los jóvenes y adolescentes españoles», por Emilio Gavilanes Franco y Elena Cianca Aguilar, del Departamento de «Español Jurídico», de la Real Academia Española; «Las palabras de la Constitución», por Iván Jaksic y Paula Peña, de la Academia Chilena de la Lengua; «Paradojas del lenguaje juvenil», por Santiago Kovadloff, de la Academia Argentina de Letras; y «El diccionario del alma dominicana», por José Rafael Lantigua, de la Academia Dominicana de la Lengua.
- Leamos un poco sobre la «Morfología del pronombre. Acecho a una palabra esquiva», por Juan Carlos Dido, de la Academia Norteamericana de la Lengua Española:
«Algunas confusiones. En los diversos enfoques gramaticales y en la enseñanza escolar, se perciben varias confusiones en el tratamiento del pronombre. Históricamente ha predominado en su definición el aspecto semántico. Aun las consideraciones más recientes, que se apoyan en el fenómeno de la deixis, se mantienen dentro del área del significado. Esto no es erróneo, siempre que aporte precisiones, sea coherente y no deje ninguna clase de pronombre fuera de la definición.
«¿Reemplaza o no reemplaza al nombre? La definición con presencia más sólida afirma que “reemplaza al nombre”. En esta identificación pesa su propia denominación: pro-nombre, que está en lugar del nombre. Por nombre se entiende, en estas visiones, el sustantivo y el adjetivo, aunque modernamente estas denominaciones han marginado a la segunda y nombre se identifica solo con sustantivo. Lo cierto es que no existe tal reemplazo. Redacte alguien un párrafo en el que aparezcan pronombres personales y relativos, y luego trate de reescribirlo supliendo los pronombres con los nombres que presuntamente ellos reemplazan. Es imposible. Ello se debe a que las funciones esenciales del pronombre se relacionan con la construcción sintáctica, la cohesión y la estructura general del texto.
«Los demostrativos, ¿a veces son pronombres y a veces adjetivos? Es bastante frecuente observar en las explicaciones escolares que se diferencia entre adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos, según esté presente el sustantivo o falte. Así, en la oración Esta casa permanece desocupada, la palabra esta es adjetivo. En cambio, en Esta permanece abandonada, es pronombre. Algo similar ocurre con los posesivos. En La idea suya es original, la palabra suya suele tomarse como adjetivo. En La suya es original, se la considera pronombre. Esta concepción viene de lejos y se apoya en el concepto de “pronombre adjetivo”, presente en algunas gramáticas tradicionales, como indica el Diccionario de la Real Academia Española en su vigésima segunda edición (2001). También figura en el Esbozo de una nueva gramática de la lengua española de la Real Academia, publicado en 1973, aplicado a los pronombres en función adjetiva.
«En realidad, según lo fundamentaremos más adelante, los demostrativos y los posesivos son siempre pronombres que funcionan como adjetivos o sustantivos, según los casos» […].
Capítulo V: «Estudios y crónicas»
El doctor Santiago Muñoz Machado consignó en su obra, además, las siguientes ponencias: «La filosofía de Montalvo», por Roberto D. Agramonte, de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras; «Figuras y ejes discursivos de la poesía femenina hispana de los Estados Unidos», por Luis Alberto Ambroggio, de la Academia Norteamericana de la Lengua Española; «El género policial, una literatura esencial de nuestra historia», por Jorge Fernández Díaz, de la Academia Argentina de Letras; «La industria bananera, mestizaje y lengua. Distrito de Coyoles, Olanchito, Honduras», por Juan Ramón Martínez, de la Academia Hondureña de la Lengua; y «¿Qué queda de España en Filipinas?», por Antonio M. Molina, de la Academia Filipina de la Lengua Española.
- A continuación, me detengo por un momento en el discurso «La industria bananera, mestizaje y lengua. Distrito de Coyoles, Olanchito, Honduras», por Juan Ramón Martínez, de la Academia Hondureña de la Lengua (pp. 850-851):
Del «Resumen», que el autor presenta al inicio de su estudio, transcribo la siguiente porción: «La costa norte de Honduras fue abierta a la producción por el cultivo del banano y su exportación a los mercados mundiales a finales del siglo XIX. Durante las primeras décadas del siglo XX Honduras ocupó el primer lugar como productor y exportador de banano. Olanchito, la posteriormente llamada Ciudad Cívica, está ubicada en el centro del Valle del Aguán, uno de los tres ríos más caudalosos del país. Es, igualmente, el centro de un espacio de tierras secas en verano, húmedas en el invierno y con unas horas de sol ardiente, ideales para el cultivo del banano. Una vez retirada de Trujillo la compañía bananera estadounidense Trujillo Raild Road, la Vacaro Brothers Co. inicia la construcción de una vía férrea para establecer el cultivo del banano en el distrito de Olanchito que ellos bautizaron como Coyoles Central. En 1936, el ferrocarril está muy cerca de Olanchito y los trabajadores especializados traban contacto con la población olanchitense, iniciándose así el primer encuentro que cambiará la vida de la región, fortaleciendo el mestizaje iniciado allí, por la mezcla de los negros cimarrones de Olancho y Sonaguera con los indios xicaques, dando, así, inicio además, a un proceso de cambio en el modelo de producción, en las relaciones entre la población que se verá singularmente aumentada por la inmigración y por las necesidades de comunicación, estimulando, de esta manera, el mestizaje del castellano con expresiones del inglés. El estudio que sigue a continuación se centra en el mestizaje de dos lenguas principales: inglés y español, así como el uso marginal de nuevas palabras que introduce la industria bananera en la región para nombrar sus operaciones y objetos particulares. Y la reacción de los hablantes españoles que, usan viejas palabras o de poco uso, para rivalizar con la fuerza dominante del inglés. La finalidad es explorar la dinámica del intercambio de vocabulario, los mecanismos que emplea la población para enriquecer la lengua e incluso, revivir expresiones antiguas para nombrar las nuevas cosas. La tesis que se maneja: la lengua es un instrumento, que surge de las necesidades comunicacionales, arrastrando consigo las peculiaridades y los rangos emocionales de los hablantes. Sin excluir los efectos desiguales que produjo la agricultura modernizante bananera que continúa operando en la zona y que incluso ha ampliado el área sembrada de banano, en tanto que la industria ganadera luce estancada, sin voluntad de modernización, extremo comprobado por el hecho que tres proyectos, apoyados desde el exterior para producir quesos para exportación, han fracasado en manos de los dirigentes ganaderos que, aparentemente, parecen atrapados en el pasado. Pero en lo cultural, el encuentro de las dos lenguas ha fortalecido, más que debilitado, al español, que luce más fuerte y retador que nunca antes».
El capítulo VI consigna las «Actividades y servicios académicos» de cada una de las academias, actividades que realizaron en el año 2021, y pueden leerse entre las páginas 931 y 1159. El capítulo VII contiene títulos de «Libros y revistas editados por las academias» (p. 1160) con una breve descripción de los mismos. Entre ellos están: Pedro Henríquez Ureña, Seis ensayos en busca de nuestra expresión. Piezas escogidas. Edición de Bruno Rosario Candelier (Colección Clásicos ASALE. Madrid: ASALE 2020); Rodolfo Lenz, ¿Para qué estudiamos gramática? Edición de Victoria Espinosa Santos (Colección Clásicos ASALE. Madrid: ASALE 2020); José Martí, Martí en su universo: Una antología. Madrid: Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, 2021 (Colección: Ediciones Conmemorativas de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española). También está, de Pedro Calderón de la Barca: El médico de su honra. Edición, estudio y notas de Fausta Antonucci; y El alcalde de Zalamea. Edición, estudio y notas de Juan Manuel Escudero (Madrid: Real Academia Española-Espasa, Colección Biblioteca Clásica de la Real Academia Española, 2021).
- Consignó el académico don Francisco Javier Pérez, secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que «La Colección Clásicos ASALE tiene por finalidad la edición de estudios y ensayos fundamentales para el conocimiento de la lengua española desde la pluralidad de las escuelas lingüísticas y de los estilos literarios. Busca darle una nueva oportunidad a textos que en su tiempo fueron considerados capitales por sus aportes renovadores y que hoy entendemos como indispensables para entender el curso de los procesos en los que tuvieron cabida» (p. 603).
Como podemos ver, tenía razón el autor de esta obra cuando expresó que «Este año 2021 la Crónica, como denota su porte, ha tenido muchas cosas que contar» (p. 2). El capítulo VIII presenta y describe las «Palabras del año en el universo hispanohablante», que como dice al autor «La lista que aquí se ofrece está confeccionada a partir de las cinco palabras propuestas por cada Academia de la Lengua como las más significativas del año en sus países respectivos» (p. 1202).
Al cierre de esta reseña
Al término de mi reseña, comparto tres notas más de las cuales hace mención el autor. Primero, la «Ilustración de cubierta»: consignó que es un «autógrafo de Elio Antonio de Nebrija. Real Academia Española». Segundo: destacó que «El papel utilizado para la impresión de este libro está calificado como papel ecológico y procede de bosques gestionados de manera sostenible» (del cual destaco su olor, sinónimo de infancia-escritura). Tercero: los «Agradecimientos» y el «Reconocimiento especial», que, sensiblemente hace el autor a todas las Academias e instituciones, personalidades que hicieron posible la elaboración de esta obra. Finalmente, con las siguientes notas, que inicio a manera de anécdota, termino mi reporte, agradeciendo al doctor Rosario Candelier la nueva oportunidad de reseñar este segundo capítulo de las Crónicas de la lengua española (Crónica de la lengua española 2021). Y digo capítulo porque así la he sentido: una serie de filmes, cuyos protagonistas permanecen eternamente en los diferentes ámbitos de la sacra existencia de todas las lenguas del mundo, representadas todas en la fragancia sacra de la lengua española: Tras leer parte de esta obra (por indicación de don Bruno Rosario Candelier para realizar esta reseña) afloró a mi mente el asombro de la señora Alejandra Brunet («de la empresa D’Angelo & Asociados, en República Dominicana») en la entrevista que realizara al doctor Bruno Rosario Candelier, en noviembre del pasado año 2021, sobre la «Presencia de la Academia Dominicana de la Lengua en la Sociedad». Este recuerdo trajo a mí la motivación de consignar algunos datos más en el detallado reporte: son los correspondientes a las Academias del asombro de la espontánea entrevistadora. He aquí el breve diálogo motivador de mis anexos (https://academia.org.do/2022/02/05/presencia-de-la-academia-dominicana-en-la-sociedad/):
BRC: …Ese Boletín no solo circula en el país; yo lo envío a todas las Academias del mundo hispánico, que son muchas: en Hispanoamérica y a la Academia Norteamericana de la Lengua Española en New York; en España a la RAE y varios académicos de la Real Academia; a la Academia de Filipinas en Asia, a la Academia Ecuatoguineana de Guinea Ecuatorial, en África; a la Academia del español antiguo en Israel; y a muchos escritores extranjeros con los cuales mantenemos contacto.
AB: ¿En África hay una Academia?
BRC: Sí, en Guinea Ecuatorial, un país que estuvo gobernado por españoles hasta mediados del siglo pasado, y allí hablan español.
AB: ¿Y me dijo también el Filipinas?
BRC: Sí, Filipinas tiene también una Academia de la Lengua Española. En Filipinas hay una porción de sus hablantes que habla español…
AB: Nunca se me hubiera imaginado ni en África ni en Filipinas.
Leamos, pues, un poco de «La razón de ser del idioma español en Filipinas» (del acápite «Estadísticas: la destrucción del idioma español en Filipinas), por Guillermo Gómez Rivera, Academia Filipina de la Lengua Española: «Esa razón de ser es mucho mayor de la que el idioma ingles pueda tener, ya que los hablantes de Filipinas se convirtieron en plenos ciudadanos españoles, mientras que jamás fueron aceptados por los neocolonialistas americanos como ciudadanos de los Estados Unidos de América durante su régimen.
«Está, además, la verdad sobre la razón de ser del idioma español en Filipinas. Esa razón de ser arranca de un hecho histórico, citado renuentemente por el historiador americano John Leddy Phelan en su libro The Hispanization of the Philippines, publicado en Wisconsin en 1967. En medio de su visceral hispanofobia, Mr. Phelan no pudo ocultar del todo el hecho cierto de la ciudadanía española de los habitantes de estas islas cuando sus mismos reyes aceptaron libremente al rey de España como un natural sovereign (Phelan, 23-25) a cambio de los servicios que la Corona española les iba a dar y que, de hecho, les dio, tales como la fundación y la organización del Estado filipino desde los tiempos del adelantado Miguel López de Legazpi, quien, para empezar, fundó Manila como la capital y asiento del Gobierno del Estado filipino. Al aceptar al rey de España como su natural soberano, los habitantes originarios de estas islas se convirtieron en sujetos españoles, es decir, “ciudadanos españoles”. Y, al hacerse ciudadanos de España (especialmente entre 1810 y 1830 con la Constitución democrática de Cádiz), tenían de hecho la necesidad de aprender el idioma español, idioma de sus leyes, y de utilizarlo como el idioma oficial de su Estado filipino, cuyo nombre es Filipinas.
«Esa, en breve, es la razón de ser del idioma español en Filipinas, puesto que, tras casi cuatro siglos, los tagalos, los visayas, los ilocanos, los chinos, etc., se desarrollaron y se convirtieron en filipinos por, precisamente, hablar en español, hasta que la ya existente nacionalidad filipina pensó en su independencia política con la fundación de la primera República de Filipinas en 1898. Y la razón de ser del idioma español en estas islas no pudo negarse ni por la república revolucionaria, porque tuvo que reconocer a este mismo idioma como su lengua oficial.
«Cuando los Estados Unidos se anexionaron las islas Filipinas en 1900, tras destruir en una guerra injusta a la mencionada primera república de Asia, impusieron el idioma inglés sobre los habitantes de estas islas mediante un sistema de educación pagado por los propios habitantes, sin hacerlos, a estos, ciudadanos de Estados Unidos» (p. 236).
Y leamos también el «Estado de la lengua española en Guinea Ecuatorial», por Práxedes Rabat Makambo, Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española: «Guinea Ecuatorial formó parte de la comunidad hispánica de naciones tras la firma del Tratado de San Idelfonso (octubre de 1777), ratificado al año siguiente con la firma del Tratado del Pardo (marzo de 1778), mediante el cual Portugal cedía a España las islas de Annobón, Fernando Poo y los territorios adyacentes en el golfo de Guinea (cabo López, Gabón, Camerún y delta del Niger [Nigeria] a cambio de las islas Santa Catalina y la colonia de Sacramento, situada en el margen septentrional del Río de la Plata, entre Brasil y el margen izquierdo de Uruguay¹. Pero la falta de presencia efectiva de España en estas tierras africanas hasta mediados del siglo XIX fue notoria hasta marzo de 1843, en que con la llegada del capitán de fragata Juan José de Lerena se pudo tomar posesión de estas tierras en nombre de su majestad la reina doña Isabel II de España, rebautizando la ciudad de Clarence, fundada en 1827 por los ingleses, como Santa Isabel, capital entonces de la Guinea española» (p. 448) […].
«Confirmada la soberanía de España sus posesiones del golfo de Guinea, tras perder sus tierras de Gabón (1849), Nigeria (1884) y Camerón (1885), y gracias a la presencia y acciones del explorador Manuel Iradier desde 1874 en los afluentes del Muni⁵ y a la presencia de los misioneros claretianos españoles en la Guinea española a partir de 1883, en el año 1884, el Ministerio Español de Ultramar confía la responsabilidad de la totalidad de la enseñanza primaria a los misioneros claretianos y, en 1886, se crea la primera escuela de artes y oficios de Banapá (Malabo) y las escuelas primarias de Corisco y Elobey Chico.
«El español guineano. Desde los trabajos de Echegaray, varios son los autores que afirman que existe una forma guineana de utilizar el español; pero lo que sí es cierto es que nunca ha existido un dialecto acriollado porque los nativos jamás han empleado el español como lengua nativa²⁴. Sin embargo, el lingüista Lipski afirma que existen una serie de rasgos lingüísticos que solo se dan en su conjunto en el español de Guinea Ecuatorial y se producen entre la mayoría de los guineanos; por lo que confirma que sí existe una variedad guineana del español, con sus respectivos parámetros de variación, y que merece ser incluida como tal en los tratados de dialectología hispánica (2007: 79-93)²⁵» (p. 456) […]».
Miremos, entonces, y finalmente, la siguiente porción de uno de los informes que presentó la Academia Dominicana de la Lengua, consignado en esta magna obra de Muñoz Machado: «Perfil y razón de ser de la Academia Dominicana de la Lengua», por Bruno Rosario Candelier:
«¿Cómo y cuándo se fundó la Academia Dominicana de la Lengua? A mediados del año de gracia de 1927, la Real Academia Española (RAE) contactó a su excelencia Adolfo Alejandro Nouel, entonces arzobispo de Santo Domingo, para que este ilustre dignatario de la iglesia católica convocara a prestantes figuras de la intelectualidad dominicana con el objeto de fundar una institución similar a la RAE, que sería la Academia Dominicana de la Lengua (ADL). Organizada gracias a la iniciativa del arzobispo Nouel, quien convocó para tal fin a notables intelectuales y personalidades del país en la tercera década del siglo XX, la ADL quedó fundada en el Palacio Arzobispal de la capital dominicana el 12 de octubre de 1927. Los miembros fundadores de la ADL, encabezados por el arzobispo de Santo Domingo, fueron los siguientes: Mons. Adolfo A. Nouel, presidente; Lic. Alejandro Woss y Gil, vicepresidente; Lic. Federico Llaverías, secretario; Lic Cayetano Armando Rodríguez; Lic. Manuel A. Patín Maceo; Lic. Manuel de Jesús Troncoso de la Concha; Dr. Alcides García Lluberes; Lic. Félix M. Nolasco; Dr. Bienvenido García Gautier; Lic. Arístides García Mella; Lic. Andrés Julio Montolío, y Lic. Rafael Justino Castillo. Cuando la ADL fue reconocida el 31 de diciembre de 1931 como academia correspondiente de la Real Academia Española, su matrícula fue elevada a 18 miembros de número, sumándose a los ya citados los siguientes: Lic. Manuel de Jesús Camarena Perdomo, presbítero; Dr. Rafael Conrado Castellanos; Lic. Juan T. Mejía; Dr. Max Henríquez Ureña; Lic. Enrique Henríquez; Dr. Arturo Logroño, y Lic. Ramón Emilio Jiménez. Sus miembros de número han de ser dominicanos cultos, disciplinados y honestos y, desde, luego, amantes de las letras y cultores de la palabra. En virtud de su vinculación con la RAE, la ADL forma parte de la ASALE, entidad que obtuvo su autonomía mediante un tratado de los países miembros efectuado en la capital de Colombia, Santa Fe de Bogotá, el 28 de julio de 1960, según resolución n.⁰ 274, del 19 de marzo de 1968, publicada en la Gaceta Oficial n.⁰ 9074, del 28 de marzo de 1968 […].
«¿En qué se distingue un dominicanismo en el conjunto de voces de nuestro léxico? Un vocablo se considera dominicanismo si cumple las siguientes condiciones: a) palabra con una composición léxica original del español dominicano; b) palabra de la lengua española con una acepción o significación exclusiva del lenguaje dominicano. En el primer caso, cuando se trata de una palabra propia del léxico dominicano, es decir, con una nueva estructura léxica y, por tanto, inexistente en el repertorio de la lengua, constituye lo que se llama un dominicanismo léxico. En el segundo caso, es decir, cuando se trata de una palabra de la lengua a la que le asignamos un nuevo significado, exclusivo entre nosotros, estamos ante un dominicanismo semántico. Palabras como Chin, pariguayo, tutumpote son dominicanismos léxicos; y términos como aguaje, boche, vale son dominicanismos semánticos, porque estos últimos existen en la lengua general, aunque en el español dominicano tienen una acepción o un sentido específico. Hay muchos términos y expresiones que entran en esa categoría. Hemos coleccionado y definido algunas voces que hemos propuesto a la consideración de la Real Academia Española para su incorporación al diccionario oficial de nuestra lengua (pp. 1043-1044) […].
Por otro lado, Rosario Candelier consignó, más adelante, que «La palabra teteo, seleccionada por la Academia Dominicana, empezó a difundirse a partir de una canción subida a la red en febrero de 2020, que lleva por título este neologismo nacido en la República Dominicana. Teteo da nombre a la fiesta en la calle en la que se baila y se bebe. Al crearse la voz cuando las reuniones de ese tipo están limitadas o prohibidas, su uso va asociado, a veces, como muestra el siguiente texto, al incumplimiento del toque de queda y otras normas que tratan de evitar los contagios («Palabras del año en el universo hispanohablante», p. 1240):
2021 listindiario.com, 13-6-2021 (REPÚBLICA DOMINICANA): El «Teteo» sigue siendo un asiduo problema del toque de queda. Si algo se ha demostrado con la medida del toque de queda para frenar los contagios de coronavirus, es que no merma los ánimos de la gente para salir a hacer fiestas y agruparse hasta altas horas de la noche».
Santiago Muñoz Machado, Crónica de lengua española 2021,
Real Academia Española / Asociación de Academias de la Lengua Española.
(Un reporte de Miguelina Medina para la Academia Dominicana de la Lengua)
COLOQUIO SOBRE EL ESPAÑOL DOMINICANO
/0 Comentarios/en Noticias /por RuthACADEMIA DOMINICANA DE LA LENGUA
COLOQUIO SOBRE EL ESPAÑOL DOMINICANO
18-19 DE ENERO DE 2022
La Academia Dominicana de la Lengua celebró un conversatorio, titulado «Coloquio del español dominicano», cuyos ponentes fueron profesionales y estudiosos de la lingüística, la lexicografía y la filología, quienes presentaron sus ponencias sobre esta variante de la lengua española denominada «el español dominicano». Profesionales de otras ramas del saber participaron telemáticamente, así como estudiantes de universidades y liceos educativos.
La moderadora, Rita Díaz Blanco, señaló: «Para la Academia Dominicana de la Lengua es un placer convocarlos a dialogar sobe las raíces y evolución del español de nuestro país. El español dominicano es el primer dialecto del castellano en el Nuevo Mundo, pues la antigua Capitanía española de Santo Domingo, actual República Dominicana, fue el primer asentamiento político y demográfico durante la conquista de América. Pedro Henríquez Ureña, en El español de Santo Domingo, escribió que “La Española fue en América el campo de aclimatación donde empezó la lengua castellana a acomodarse a las nuevas necesidades».
El director de la Academia Dominicana de la Lengua, el doctor Bruno Rosario Candelier, filólogo, investigador y experto sobre el tema, es uno de los dominicanos que, actualmente, tiene más libros publicados, con relación a la lingüística y a la filología. Así que vamos a darle la bienvenida para que nos dé la orientación general.
Bruno Rosario Candelier: «Perfil del español dominicano»
«Hemos concebido la organización de este Coloquio en torno al español dominicano, no solo por la importancia que tiene para la lengua española, no solo por la importancia de la variante dominicana del español en América, y una institución como la Academia Dominicana de la Lengua, es la principal corporación encargada de ponerle atención a la expresión de sus hablantes. Desde luego, hace varios años, en la Academia de la Lengua le hemos puesto atención a la lengua misma y especialmente al español dominicano, como lo demuestran las obras que hemos escrito, y los trabajos permanentes en que nuestra corporación está centrada sobre esta dimensión tan importante como el habla de los dominicanos. Una de las coplas de nuestros hablantes campesinos dice así:
Cantar bien o cantar mal
en el campo es diferente
pero delante de la gente
cantar bien o no cantar.
Es una manera de ponderar la importancia, no solo de la creación literaria, sino de la lengua misma, y, además, es una forma de reconocer los diferentes estilos, los diferentes de la lengua misma. Y acontece que nuestra lengua no es la misma que hablaron los que nos colonizaron, durante la etapa inicial de la conquista y la colonización de América, porque, lógicamente, los hablantes europeos que poblaron esta tierra hablaban la lengua castellana de su época.
Los españoles que llegaron conocieron a unos aborígenes que hablaban la lengua taína, y los habitantes originarios de esta isla escucharon una forma de hablar que fue la que se aplatanó en esta tierra; y, desde luego, la lengua que se conoce de esa etapa inicial es la que usaron los cronistas de indias. Pero en esa etapa inicial aún no se podía hablar del español dominicano; pero sí hay documentos que nos muestran cómo hablaban los hablantes españoles en esta tierra, y esa manifestación la podemos encontrar en cronistas de la categoría de Gonzalo Fernández de Oviedo, fray Bartolomé de la Casas, o fray Ramón Pané. Solo con esas tres obras contamos con textos suficientes para tener una idea de cómo se hablaba en esa etapa inicial de la conquista la lengua de Castilla, en esas primeras décadas del español en esta tierra americana. Por supuesto, además de crónicas, cartas, testimonios, documentos oficiales y registros civiles, donde se puede apreciar el español de los hablantes que nos enseñaron la lengua de Castilla, fueron también los primeros hablantes de la lengua española en América. Con el paso de los años esa lengua se fue modificando por el principio lingüístico del cambio que se opera en las realizaciones idiomáticas: permanentemente está cambiando, aunque uno no se da cuenta; pero a lo largo de los siglos ese cambio se puede apreciar, de tal manera que el español que hoy hablamos los dominicanos no es el mismo español que se hablaba cinco, cuatro o tres siglos atrás. Pero sí hay una manifestación global que se manifiesta en todas las etapas de la lengua española y en todas las variantes de la lengua española en el mundo hispano, y es el hecho de que usamos la lengua general y, con las variantes que se van introduciendo, usamos una lengua local, y hay un consenso en estimar que de la lengua general usamos un 98 por ciento del léxico, y de la lengua local un 2 por ciento. Pero ese 2% de la lengua local establece una marca diferencial y, desde luego, eso hace que haya una peculiaridad, léxica, fonética y semántica, entre los hablantes.
Otro detalle importante es el siguiente: la lengua tiene una dimensión literaria, que también es una fuente de estudiar la faceta expresiva de la literatura para percibir las manifestaciones estéticas, léxicas y gramaticales, entre los hablantes cultos, que son los escritores. Y, de hecho, desde el siglo XIX, por lo menos, cuando ya contamos con una literatura propia, con cuentos, poemas, dramas y artículos y ensayos, con rasgos particulares del español americano. Desde el siglo XVIII ya hay cuentos orales, hay cuentos que en la tradición le llamamos cuentos de caminos. Un autor como Sócrates Nolasco tiene una obra magnifica, que tituló Cuentos cimarrones, en la que recoge esos cuentos tradicionales donde se puede apreciar el uso de expresiones propias de las regiones campesinas. Pero, además, tenemos la poesía popular, sobre todo en coplas y décimas. Y también, durante toda la época colonial se dio la escenificación de obras de teatro, como se hacía en pasadías de la clase adinerada que llamaban giras campestres, como se puede apreciar en la obra República Dominicana, Directorio y guía general, de Enrique Deschamps.
En los encuentros festivos en que participaban diferentes familias, cuando celebraban sus giras campestres para entretenerse, no solo había cantantes, pues también había ejecutantes de obras de teatro que se improvisaban y declamaban poesías y contaban ocurrencias. Y de esas vivencias hubo una hermosa tradición. Era una forma de conocer, también, el uso expresivo, popular y culto, de la lengua española. Pero si nos centramos en el español dominicano, con las características específicas de nuestro lenguaje, tendríamos que enfocar algunos aspectos que son claves para presentar un panorama del español dominicano.
Pienso que una faceta importante para describir la fisonomía del español dominicano, es el hecho de las llamadas voces patrimoniales. Fue Pedro Henríquez Ureña el primer dominicano en advertir que uno de los rasgos idiomáticos de nuestro español es, justamente, esa dimensión arcaica de voces que se conservan del pasado. Claro, ese rasgo no es exclusivo del español dominicano: si uno estudia el español de Colombia o el español de Perú, va a apreciar que también allí hay voces antiguas de ese fondo patrimonial del castellano clásico. Subrayaba Henríquez Ureña que en el lenguaje de los dominicanos había una buena reserva, que había una buena cantidad de voces de esa veta primordial de la lengua española en América, desde la época en que llegaron los españoles a tierras americanas.
Yo, que nací, me formé y sigo residiendo en el interior del país, que me crie en el campo y comparto con campesinos, escucho todavía voces que son propias de esa etapa original, como, por ejemplo, “agora”, “aguaita”, “maipiola”, “trasuntar”, “añingotao”, “tutumpote”, “dizque”, “asuntar”, palabras que aún se usan, que todavía se escuchan entre nuestros hablantes, sobre todo en zonas campesinas, por lo cual se confirma que ciertamente tenemos un caudal de voces heredadas de la primera etapa del español europeo en América, que entonces se llamaba castellano. Ese es un detalle hermoso de nuestra lengua, del español dominicano, como es el hecho de conservar voces del léxico patrimonial del castellano antiguo entre hablantes del español dominicano.
Otra faceta peculiar del español dominicana es la herencia taína, que conforma el tainismo en el español dominicano, en virtud de las voces heredadas de los hablantes originarios de esta tierra quisqueyana, es decir, de los primitivos habitantes que encontraron los españoles cuando se establecieron en esta isla que llamarían La Española, pues, ciertamente hay muchas voces que confirman la existencia de esa herencia idiomática que nos legaron los taínos.
Entre las palabras de origen taíno que conforma el vocabulario del español dominicano figuran voces como “canoa”, “huracán”, “bohío”, “changüí”, “areíto”, “yuca” y varias más; o voces propias de los lugares y pueblos del país, como Moca, por ejemplo. Es decir, se trata de palabras que heredamos de nuestros antepasados aborígenes y forman parte del legado de nuestro país al mundo hispano. Muchas de esas voces entraron en el Diccionario, en su etapa inicial; y muchas de esas voces pasaron también al lenguaje de los hablantes en todos los países de América donde se habla la lengua española. De manera que esa es una faceta importante que debemos reconocer.
Igualmente, quiero subrayar también lo que podríamos llamar voces criollas, es decir palabras que nacieron en el seno de nuestros hablantes, palabras que no se conocen en ninguna otra variante del español en el mundo hispano. Desde luego, ese no es un atributo exclusivo del español dominicano: todos los países donde se habla la lengua española tienen voces criollas, es decir, términos y expresiones que son originales de sus hablantes. Podríamos citar entre esas voces, las palabras que conforman los dominicanismos léxicos. Como, por ejemplo, “mangú” (que recientemente el Diccionario de la Real Academia lo incorporó al Diccionario de la lengua española, por una iniciativa de Jumbo que María José Rincón y yo apoyamos y propusimos la incorporación de “mangú” en el diccionario oficial. Entre las palabras criollas tenemos “pariguayo”, “concho”, “locrio”, entre muchas otras. Es decir, tenemos la capacidad de ser creadores de palabras que enriquecen nuestra lengua, que potencian el caudal léxico de nuestro vocabulario. Además, también hemos enriquecido el caudal léxico de la lengua española con una dimensión semántica importante, como es la de endosarle nuevos significados a palabras establecidas de la lengua española, que forma lo que se llama dominicanismos semánticos. De hecho, hay muchas palabras de la lengua española que los hablantes dominicanos le han asignado un significado particular. Por ejemplo, la palabra “cuero”, en el sentido de ‘prostituta’; o la palabra “figureo”, en el sentido de ‘ostentación’; o voces como “gancho”, con el significado de ‘trampa’; “chepa, que significa ‘casualidad’; o “lámina”, que significa ‘mujer hermosa’; o “guagua” con el significado de ‘vehículo de transporte público’. Es decir, la dimensión semántica, como práctica del lenguaje, tiene un aporte significativo por el hecho de endosar nuevo significado a voces establecidas de la lengua española. Pero también podríamos decir que nuestro lenguaje, el español dominicano, tiene alguna particularidad que podríamos describirla como una dimensión léxico-semántica o una derivación léxico-semántica, por el hecho de que a una determinada palabra le endosamos una derivación y le damos otro giro significativo: por ejemplo, la palabra “medalaganario”, una creación de la ingeniosidad del hablante dominicano al aludir a ‘un hecho que se hace por puro capricho, porque le da la gana al que lo ejecuta’ para aludir al ´caprichoso´ o ´antojadizo´; o la palabra “conchoprimismo”, formado de la voz decimonónica “conchoprimo”; o la palabra “machepero”, aplicada a ‘quien vive al modo de machepa’ (“el hijo de machepa”, es una expresión muy dominicana para aludir a una persona muy pobre); y también expresiones como “brincadera” o “chiripero”. Es decir, son voces con formas peculiares que no se encuentran en otras variantes del español en el mundo, y eso, por supuesto, es parte del enriquecimiento de nuestra variante idiomática del español dominicano.
En consecuencia, al señalar determinados rasgos del español dominicano (no los estoy nombrando todos, como se puede constatar en mi libro Perfil del español dominicano. Son varios los rasgos que presenta el español dominicano y varios autores han hecho estudios de la realidad idiomática dominicana y varios autores a quienes no les hemos dado la importancia que merecen. Me llega a mente el nombre de Emiliano Tejera, un autor que, a finales del siglo XIX escribió una obra que se publicó al principio del siglo XX con el título de Palabras indígenas de la isla de Santo Domingo. Esa obra es muy importante porque registra las voces taínas que hemos heredado en nuestra lengua. Y así como mencioné a ese autor hay también otros autores de mediados del siglo XX, como Manuel Patín Maceo o Ramón Emilio Jiménez, quienes abordaron el estudio de voces dominicanas, como lo hicieron también Max Uribe y Carlos Esteban Deive; o profesores que en diferentes centros educativos les han puesto atención a la lengua española, que la han estudiado con el rigor científico que merece estudiarse la lengua, como lo hizo Maximiliano Arturo Jimenes Sabater o lo han hecho Orlando Alba, Ana Margarita Haché y Liliana Olloqui, justamente, para testimoniar el giro, el decurso, el trayecto de esta modalidad idiomática, que para nosotros tiene alto valor y que debemos valorar siempre, no solo como hablantes, sino como estudiosos de la lengua, como académicos de la lengua, como profesores de lengua, y, sobre todo, como cultores de la palabra.
Hay muchas formas expresivas y creaciones idiomáticas y textos literarios de mucho valor para el español dominicano. En el campo de la literatura, por ejemplo, es abundante el material de que disponemos para estudiar nuestra lengua. En la rama de la narrativa, la creación poética y dramatúrgica hay textos con datos léxicos y semánticos muy valiosos. Tenemos muchas de esas obras que reflejan, proyectan y enaltecen el uso del español dominicano: rasgos léxicos y semánticos de nuestra forma de hablar con una singular riqueza expresiva. Si hojeamos un libro como el Diccionario del español dominicano, podríamos sorprendernos ante la riqueza idiomática de nuestro lenguaje».
—Rita Díaz: Queremos agradecer la presencia y la ponencia de apertura de nuestro director Bruno Rosario Candelier sobre el perfil del español dominicano. Ciertamente, ese vínculo entre la lengua y la literatura identifican esas manifestaciones del pueblo dominicano.
Doctora María José Rincón: «El tainismo en el español dominicano»
“Yo creo que los lexicógrafos vivimos en gran medida como casi todos los que investigamos, de lo que hicieron los que vinieron antes que nosotros y siempre lo tenemos que tener presente y les tenemos que rendir ese homenaje al final, pues es necesario. Este trabajo que hice sobre la presencia de los términos indígenas prehispánicos en el español dominicano, “Tesoros de la lengua taína”, precisamente en homenaje a esos tesoros del arte taíno en los que en algún momento se olvidaron de la lengua, cuando la presencia de la herencia taína es evidente en nuestra lengua española». Mostrando en pantalla una vasija de barro con forma antigua, explicó: «Y para transportarnos a lo que pueden significar esos tesoros de la lengua taína que perviven en nuestra lengua, a mí me gusta acudir siempre a una metáfora:
Imaginemos que tenemos una vasija, una ollita muy humilde, de la que no sabemos los años que tiene, no podemos determinar muchas veces la antigüedad, ni siquiera sabemos quién fue que nos trajo esa pequeña vasija. Y esa misma vasija que tenemos en casa, sabemos que ha sido usada por millones de personas, desde que alguna vez alguien la creó, la moldeó, le dio forma para que sirviera para algo en nuestra casa, para que guardara algo en su interior. Al final, ese diseño original de esa persona, se fue modificando con el tiempo, se ha ido adaptando a las necesidades de todas aquellas personas que han ido usando esa vasija desde aquella primera vez que se creó. Esos millones de manos por las que pasa esa vasija, por los que la usan, le van dejando una pátina que hace que sea irreconocible; a veces hace que no nos parezca ni siquiera la misma vasija que aquella vez nos entregaron. En el fondo esa vasija sigue siendo la misma. A veces la arrumbamos en un rincón, dejamos de usarla, ya no nos sirve para nuestra vida moderna. Pero a veces alguien de una generación muy distinta a la nuestra, a veces alguien a miles de kilómetros de distancia, de donde por primera vez se creó esa vasija, pues, la vuelve a encontrar arrumbada, le pasa un paño, y decide que la va a seguir usando y que la va a sacar de nuevo a la vida.
Luego de la esplendorosa metáfora —o una hermosa narrativa anecdótica—, la sensible estudiosa explicó: «Al final, estas vasijas no son más que las metáforas de las palabras: alguien alguna vez crea esa palabra: esa palabra se mantiene con nosotros, va siendo usada por millones de manos para expresar y contener muy diversos significados; a veces las dejamos abandonadas, porque ya no nos sirven para expresar lo que queremos expresar, y, sin embargo, a veces tenemos que recuperar y rescatar. Al final esas son, creo, que las metáforas más evidentes de lo que serían los tesoros de la lengua taína: esas vasijas que llevan siglos con nosotros y que perviven todavía en el uso, en la utilidad de los hablantes, no solo de los hablantes dominicanos, sino también de hablantes de español desde otras muchas procedencias».
Expuso también: «La realidad lingüística de la América prehispánica, anterior a la llegada de la colonización española, de una complejidad casi inimaginable. Los investigadores hablan de aproximadamente 170 grandes familias lingüísticas… Si nos hacemos a la idea de que las lenguas que proceden del latín (que son actualmente todas las lenguas romances), vienen de una sola familia lingüística, pues, imaginen ustedes suponer 170. De esos troncos, de esas 170 familias lingüísticas, se fueron ramificando distintas lenguas, distintos dialectos, muchos de ellos ininteligibles entre sí, unos se extinguieron, otros siguen estando bien, otros están en vía de extinción».
María José Rincón explicó que «La huella lingüística indígena en el español americano, y especialmente en el español dominicano, americano y el español en general, proceden de una familia lingüística: arahuaco, caribe, náhualt, maya, quechua, aimara, chibcha, araucano y tupí-guaraní. Esas serían las grandes familias lingüísticas que dejaron huella en el español». «Evidentemente, para nosotros la más cercana es la primera que dejó esa huella: el “arahuaco” es la primera familia lingüística con la que se encuentra la lengua española cuando llega a tierra americana. La modalidad caribeña que se usa en las Antillas es la que conocemos como “taino”. Es decir que el “taíno” es la modalidad caribeña de esa lengua más amplia que se sigue usando, sigue vigente en algunos sitios de América continental del arahuaco. Y la otra gran familia lingüística de las Antillas sería el “caribe”, que dominaba la parte septentrional del arco antillano, las Antillas menores».
«Esta lengua que se usaba en este arco de las Antillas menores era una especie de lengua mixta entre una lengua de origen “arahuaco” y una lengua de origen “caribe”, y se llamaba “caribe insular”, nos lo explica muy bien Jensen en sus investigaciones»: «Al tener la lengua “caribe” y la lengua “taina” un origen “arahuaco” común y un contacto muy prolongado y muy cerrado, pues, a veces se nos hace muy difícil determinar el origen de algunos de los términos, va a ser muy difícil determinar si el origen del término es específicamente taino, es específicamente caribe o simplemente podemos decir que es “arahuaco”. Los datos lingüísticos que conocimos de La Española los tenemos —como bien decía Bruno Rosario Candelier en su intervención—, aportados por las primeras crónicas». Apuntó: «Estos datos lingüísticos son muy rudimentarios, pero esos son con los que contamos, y de ahí es que tenemos que sacar nuestra propia investigación histórica del origen, de en qué momento se empezaron a forjar esos préstamos. El estudio de esas primeras crónicas ha permitido a los especialistas dibujar un panorama un poco cercano a los que se cree que podría ser la realidad lingüística de las Antillas, y específicamente de La Española a la llegada de Colón. Las Antillas precolombinas sabemos que eran plurilingüe, es decir, no se hablaba una sola lengua, había mucho contacto lingüístico entre esas lenguas. Por lo tanto, esa expresión que se acuñó en las crónicas tradicionales, “la lengua de los indios”, hay que ponerla siempre entre comillas porque no responde a la realidad, no había una sola lengua: era un entorno plurilingüístico».
Algunos de los ejemplos que expuso María José Rincón fueron los siguientes: «Todo el entorno relacionado con la “yuca” evidentemente tiene muchas palabras que se siguen usando: burén, sibucán, guayo, son palabras que seguimos usando y que siguen siendo parte del español cotidiano, no solo en la República Dominicana, en el Caribe, sino que son costumbres que, además se han extendido a otras partes del mundo y que, por lo tanto, han adoptado también la palabra. Por supuesto, la yuca no es el único tubérculo o el maíz que adoptamos, está la batata, de origen taino, aunque hay una mezcla con papa. “Ají”, la palabra taína para designar, como decía Oviedo, ‘la pimienta de los indios’; o por ejemplo la voz “papaya”, una voz caribe que, curiosamente, ha sido desplazada en el español dominicano por el termino patrimonial “lechosa”, y sin embargo originalmente la voz indígena original era “papaya”». Presentó en pantalla las siguientes voces relacionadas con laflora: guayacán, mangle, bejuco, cabuya; caoba, ceiba, copey, guásuma, maguey, y caimito».
Roberto Guzmán: «La creación léxica del español dominicano»
El tercer ponente de esta sala es Roberto Guzmán, desde Miami, con el tema «La creación léxica del español dominicano». Roberto Guzmán es miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua, intérprete y traductor en cinco idiomas:
«Agradezco a todos los que están hoy a través del internet. No podía pensar que el idioma castellano llegara a un mundo nuevo y que permaneciera sin cambios, modificaciones, adiciones, en un mundo con un entorno abstracto, con nuevos frutos, árboles desconocidos, además de jamás vistos antes. Es decir, era enfrentar una nueva realidad con una lengua modelada a otro entorno y sus circunstancias. Se hizo necesario nombrar esas lenguas con o en sociedades hasta entonces desconocidas. La historia no termina con la aspiración a la vida en común de unos y otros, los llegados y los autóctonos: el proceso ha continuado con el paso de la historia y la diversidad de acontecimientos. Al choque inicial siguió luego el desarrollo de las ideas propias en el nuevo mundo, que, como tal, tenía que llegar con nuevas palabras que describieran las noveles aspiraciones de las generaciones sucesivas en este peligroso entorno digital, que formó para sí una lengua, a destiempo labró. Ese tipo de proceso lo definió Pedro Henríquez Ureña con estas palabras: Cada idioma es una cristalización de voz, de pensar y sentir.
La capacidad creativa del hablante dominicano es digna de admiración. Algunos hablantes solo nombran algunas de las muchas voces que han salido de la imaginación del dominicano. Como es natural en un proceso de este tipo, el lenguaje dominicano habla del mundo dominicano: de su entorno, sus problemas y costumbres. Esta reflexión que acaba de hacerse no han de interpretarse en términos despectivos, son ejemplos de temas usados por el hablante de la variedad del español dominicano. Muy bien lo dice un lingüista: El lenguaje ha nacido de la vida, y la vida, después de haberlo creado, lo alimenta. La creatividad léxica cubre prácticamente todos los aspectos de la vida dominicana en sociedad. Es un error pensar que las voces singulares del habla dominicana nacen y se usan solo en el seno de un estrato de la sociedad dominicana: la creación y el uso de las voces dominicanas trascienden las fronteras sociales. Así da cuenta en su estudio Juan José Jimenes Sabater acerca de esa materia: La lengua popular es siempre fuente en que la lengua literaria gusta refrescarse. Ejemplo de eso se encuentra en la literatura dominicana, sobre todo en aquellas que se ocupan de registrar el habla popular, la que procura traer todos los sectores y reflejar con su voz propia el auténtico hablar del pueblo dominicano».
En su discurso Roberto Guzmán expresó que «En el habla, las voces del léxico dominicano, pasan de un segmento social a otro». Sostuvo que en estos casos específicos u ‘ocurrencia social’ «los individuos tienden a adecuar su actitud lingüística a la de aquellos con los que entran en contacto social, con su cultura, y saben cómo adaptar su léxico de acuerdo con las circunstancias, pues se cuidan de no usar las voces populares o incultas ya que piensan que ese uso los rebaja a la consideración que ‘de ellos se forman sus padres’»: «Eso en sociolingüística se conoce con el término “textil”, para referirse a ciertas variedades lingüísticas que facilitan el ascenso social y la consideración en las relaciones humanas. En el habla familiar de estos mismos sujetos afloran todas las voces autóctonas y en algunas ocasiones algunas de ellas son utilizadas en sentido de broma por el hablante para mostrar su dominicanidad. Este tipo de conducta recuerda que, a pesar de existir diferentes niveles de expresión, la lengua culta y la popular no son incomunicables, y la una pasa a la otra con sus modos y palabras».
Consignó que «La creación del léxico en el habla de los dominicanos tiene variadas maneras en que puede tratarse». Dijo que «Uno de estos aspectos es el de los temas que propician con mayor ímpetu esta creación». Guzmán se refirió, además, a que «hay palabras que son claves en un contexto social porque el hablante logra la atención con este hecho»: «Un ejemplo de esto es la palabra “gazapazo”, que se define como la ‘irregularidad o fraude de unas elecciones que aparenta que ha pasado en un legalismo’; otra palabra es “calié”, que designa al ‘espía político’». Expuso que «Los segmentos sociales que destacan estos procesos creativos de alguna forma pueden considerarse como aspecto diastrático social, así como la distribución geográfica donde se detecta el origen de la creación» […] Explicó que «Al final de todo el proceso está el signo distintivo de un conglomerado social, que termina siendo una manifestación de la identidad lingüística de ese núcleo». Puntualizó que «Son variados los hechos que influyen en la creación de nuevas voces en el habla»: «En ocasiones las voces provienen de la actitud emocional del individuo o de un grupo de la sociedad ante una situación específica, que luego se olvidan, pues estas voces pasan a usarse en las situaciones similares a las que le dieron origen» […] También explicó que «La creación léxica es un rasgo de la identidad dialectal que se mantiene en constante evolución porque el léxico es un sistema abierto que no tiene límites». Apuntó que «Esto se entiende mejor si se recuerda que a pesar de que el idioma es el mismo en su esencia encuentra su riqueza en la diversidad y en la renovación constante». Manifestó que «El idioma que habla el dominicano ha sabido conciliar la libertad creativa que le proporciona las circunstancias con el ejercicio de la espontaneidad […] “Parejero”: ‘persona vanidosa pedante’; “marotero”: ‘salida que se hace para recoger frutas de un sembrado ajeno’, voz que pasó del campo a la ciudad» […]
—María José Rincón: Bueno, es un caso que se da. Igualmente, yo me referí, por ejemplo, al de la lechosa, que tiene el término taíno que sería “papaya”, que se usa en muchos sitios, incluida España y en otros sitios donde se habla español y, digamos, en el sitio original del término, pues, el idioma ha adoptado el término patrimonial del derivado de lechosa. Ni es mejor ni peor, simplemente habla de la historia de nuestro idioma. No debemos olvidar que tenemos uno de los idiomas con más tradición histórica y cultural del mundo, por lo tanto, los idiomas van acumulando esas tradiciones, esas enseñanzas, ese recorrido vital del idioma, hacer que se tiña de todas estas anécdotas que después nos resultan muy curiosas. ¿Cómo es posible que en República Dominicana se le diga más ‘parrilla’ o ‘barbiquiú’ a lo que nació en Rep. Dom. como “barbacoa”? Mantiene sus explicaciones en la historia de la lengua. Pero, nos hace sonreír, como te hizo a ti sonreír esa piña del supermercado en Madrid.
Doctor Odalis Pérez: «Voces africanas en el español dominicano»
En la segunda sala de ponencias disertó el doctor Odalis Pérez: «profesor, investigador, poeta, crítico literario, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua».
«Muchas gracias por haberme invitado a este coloquio —expresó Odalis—, a Bruno Rosario Candelier, al abordar un tema que se distancia, a veces, en el tiempo y del espacio, a propósito del concepto de “imagen lingüística”, y, sobre todo, de ese concepto de “voces africanas en el español dominicano”. Yo hablo de “hablar” en el sentido de ‘laboralidad’ que es, realmente, donde yo he laborado un poco y donde he hablado de coparticipante en encuentros, no solamente Villa Mella, sino también la frontera. Y lo que he podido aprender (cada vez que he ido a estos sitios para escuchar), principalmente en las áreas rurales, voces, no solamente africanas, sino voces derivativas de términos que, realmente, nos han ayudado a comprender lo que se llama “el español dominicano”, hoy. Lejos de aquel libro fundador de don Pedro Henríquez Ureña, hemos tenido otros libros importantes que explican que el español en Santo Domingo ha ido avanzando en el tiempo. Max Arturo Jimenes Sabater, escribe un libro sencillo (más bien una tesis), Más datos sobre el español de la República Dominicana (1975), importante para lo que es la geografía lingüística y para sociolingüística dominicana, y que aportó muchos datos al hablar del término tan amplio, a veces, y tan restringido y tan vacilante en algunas acepciones.
- Hemos visto que estas voces africanas forman parte de una derivación de lo que se llama el radical de base, donde encontramos, muchas veces, esa creatividad del español en Santo Domingo.
En la República dominicana, el hablante crea, muchas veces, el lenguaje —y también el significado, porque hay palabras en las cuales podemos ver la acción creadora—. Por ejemplo, hay algunos, que no son, necesariamente, dados por la llamada africanía. Ese término lo avanzó ese profesor William Mayer, en 1990; él incluso hizo un trabajo de campo habiendo estado en Villa Mella…, y allí, realmente vio que había una herencia africana moderna, una herencia africana que influye, incluso, en el español actual. Y escribe ese libro, que es África en Santo Domingo, muy importante y además de eso, últimamente, necesita una serie de ajustes…, porque la lengua es un fenómeno en movimiento, un fenómeno de identidad, de desidentidad; pero, va creando fuerzas sociales y fuerzas de comunicación.
- Nosotros tenemos vocablos que se consideran africanismos, pero hay veces que son, no solo africanismos, sino caribeñismos porque en muchos países se pueden leer con otros significados.
Por ejemplo, un vocablo como “bemba”, “bembón”, para referirse a los ‘labios pronunciados del negro’; “bembú”, por ejemplo. Ahí tenemos ejemplos de sustantivo, pero también de adjetivo, de denominación que entra dentro de ese movimiento de integración y de derivación del vocablo de base. Tenemos, por ejemplo, algunos términos africanizados también, como el “mangú fucú”, que en otros países del Caribe y aquí mismo en la República Dominicana, adquieren significados desde el punto de vista de su diversidad, y que, además de eso, se utiliza de una manera arbitraria, a veces (desde el punto de vista de la creencia tradicional, desde el punto de vista de la cocina, de lo que se llama el arte culinario); además desde el punto de vista de la función que le otorga el hablante (en su idiolecto), o un grupo (sociolecto), que son expresiones lingüísticas, realmente, del sujeto, sujeto colectivo o sujeto individual. Y eso hace necesario una investigación».
El doctor Odalís Pérez hizo referencia a libro Estudio etnológico: remanentes negros en el culto al Espíritu Santo de Villa Mella, de Aída Cartagena Portalatín: «En ese libro hay una serie de letras, bailes y música que, realmente, merece la pena que conozcamos algunas de estas historias sonoras, expresivas en este sentido, para ver cómo también eso ha incidido. A veces, muchos de estos fenómenos sociales que creemos que son musicales y no son sociales, son fenómenos donde la lengua tiene una función simbólica, no expresiones específicas […]». Chemba, chembita; se abombó; cachimbo, cachimbear…
«Creo que ese tipo de llamado africanismo, intenta —en el caso nuestro—, lo que se llama una visión transgresiva. Por ejemplo: “Mira esa chemba”. Chemba, incluso, es un vocablo despectivo. Cuando usted dice “Usted no tiene boca, usted lo que tiene es chemba”, eso es despectivo, eso le está atribuyendo una forma fea de dirigirse a este individuo, el vocablo de chemba es de racista; indudablemente es para un uso no social o sacarlo, es un término despectivo. Cuando dice chembita, le tiene un grado de más acercamiento. Chembita se le dice a un niño negro, que tiene una ‘boquita’, pero se le dice con este sentido de que no pertenece a nuestra área… Se abombó, abombarse; hay gente que dice “abombamiento”, en el caso de la alimentación, ‘crecimiento’, ‘eso no sirve’: “La habichuela está abombada”. Cachimbo (una cosa que yo he escuchado): “cachimbo” es ese ‘cigarro en bruto’, ‘objeto para inhalar’ (muchas veces se hace en hoja de tabaco). No se puede decir que el cachimbo es una ‘pipa’ (que es más avanzado y tecnológico). El verbo cachimbear le cambia el significado: eso es ‘echarle vaina a alguien’, al mismo tiempo ‘bailar’. O sea, hay un salto, en el proceso del vocablo». Marimba, marimbero; congo, conguero; guloya…
«En el asunto de los instrumentos está la marimba, marimbero; congo, conguero, y eso remite a nuestro espacio Villa Mella: allí hay intérpretes y hay personas que son autoridades (por ejemplo, Brazobán), y que tienen, incluso, una visión bastante clara sobre eso. Están también los guloyas que también es otro asunto de la africanía, que se da desde la cultura cocola y que en San Pedro de Macorís tenemos ejemplos de más. Son visiones, muchas veces, de cuidado con esos llamados africanismos y africanía. Hay personas que creen que aquí nosotros tenemos grupos que son afro-criollos o afro-dominicanos, que hablan una lengua porque realmente es estable; y no es así: hay muchas veces que por razones socio-dialectales se quiere ver la identidad solamente a partir de ahí, y hay variación. Esa identidad, muchas veces, no tiene la fuerza lingüística significante para decir Aquí se habla sí».
Otras de las explicaciones que ofreció Odalis Pérez en su ponencia es la siguiente: «A propósito de esos vocablos que les he estado mencionando, no sé si ustedes observan que los sociolectos y los idiolectos han ido eliminando: por ejemplo, nadie habla de bemba hoy, porque los jóvenes dominicanos de 17, 18, 20 no escuchaban eso: eso de negro bembón que se escuchaban en canciones y que entra, incluso, por la línea de la cubanía (salsa y demás), aquí el joven, como no es esta su orientación, no lo usa; no lo usa tampoco un adulto o un envejeciente que no está tan familiarizado; porque el asunto es que, también, la problemática de la tecnología ha cambiado, incluso ya hay personas que establecen reglas del lenguaje, que no es más que querer constatarlo. Hay veces que los lingüistas utilizan un vocablo porque está en uno u otro diccionario (o alguien investiga), pero eso no quiere decir que entra en funcionamiento… Ahora mismo lo de mofongo y lo del mangú, hay una diferencia: por ejemplo, usted oye a profesores diciendo que el mofongo es un plátano majao con chicharrón, pero que es liso… Pero no es nada más con chicharrón: ya hay mofongo hasta con camarones; y todo eso: hay muchas variaciones del significado» […].
Doctor José Enrique García: Perfil del español dominicano, de Rosario Candelier
Las ponencias de la tarde iniciaron con el doctor José Enrique García, con un estudio sobre el libro de Bruno Rosario Candelier, Perfil del español dominicano.
La primera nota que vino a mis manos para trazar estos párrafos, esta DISQUISICIÓN GENERAL, pues tiempo nos falta para adentrarnos en los pormenores sustanciales de este libro que, a fin de cuenta, son los que proporcionan el grosor del tema del mismo, y es esta: tal parece que Bruno Rosario Candelier, presidente de la Academia Dominicana de la Lengua, dilatado investigador de nuestra realidad lingüística y literaria, al pensar este libro acudió a los orígenes de la investigación científica…, que requería de puntear, marcar, señalar y observar para que se construya un testimonio, una metodología primigenia, útil para la consecución de un libro como Perfil del español dominicano. Voces y expresiones del habla criolla. Así, anotando, subrayando, atrapando, intuyendo, escarbando, concretando en la línea la realidad ordinaria del pueblo dominicano, todo aquello que vio, sintió, ocurrió, oyó, percibió los latidos de los sentidos palpitando y confluyendo en el cuerpo temático de este libro. Lápiz, lapicero, pluma, carbón, el instrumento que en la mano tuviese, se siente y se advierte en estas páginas. Y esto tiene una importancia no relativa, pues estos textos metodológicos señalan e imprimen una inmediatez, esa cercanía que insuma, esa sincronía que es esencia entera del libro. En brevedad, es un texto esencialmente sincrónico. Desde luego, como elemental máxima: no hay sincronía sin diacronía (y el libro lo demuestra). Lo diacrónico es lo primero, y en ese primero descansa lo sincrónico. De lo que se trata es que el cuerpo del texto sustentador tiene lo sincrónico, lo que le imprime su sello, su naturaleza.
La práctica metodológica que conduce a la recuperación de las informaciones pertinentes, a los pormenores lingüísticos, a la característica de la materia, el lenguaje actual dominicano se afirma en estos medios: libros, artículos de periódicos, revistas, folletos, artículos de diversas materias, alocuciones de radio y televisión, que van desde la especulación filosófica, hasta temas de jardinería, deportes, farándula. Todas las formas del decir y del escribir dominicano aparece en estas páginas. La bibliografía general del libro contabilizada arroja 404 publicaciones que cubre las más diversas formas y medios. Esos 404 textos proporcionan al libro un fuerte y decidido rigor científico imprimiéndole total legitimidad.
Este es un libro —reiteramos— pensado, de ahí su coherencia, manifestada en una vértebra que norma su estructura, todas las partes que lo integran, aun aquellas, que a primera vista nos ofrece una montaña de esa médula. Nos referimos a los temas de naturaleza literaria: no representan distanciamiento, son también parte intima del tejido intrínseco de la obra. Ahora bien, con una inclinación bien especificada, bien dirigida: subrayar los elementos lingüísticos que en ellos se articula; y se presencia esa sincronía del lenguaje dominicano, propósito de esta obra que se explicita en esta proposición: presentar en un plan el estado, aunque siempre en movimiento, del español dominicano de las últimas décadas. De modo que, Perfil del español dominicano tiene un núcleo central: el plano sincrónico de nuestro español, el español que hablamos y que escribimos hoy en día.
ANTECEDENTES. Bruno Rosario Candelier, dando continuidad a una justa metodología, apegado a patrones o a exigencias científicas, acude o sistematiza los antecedentes de su estudio —los antecedentes fundamentales, también los de segundo y hasta los de tercer orden—, abarcando, prácticamente, todos los textos que de una u otra forma abordan este tema, especialmente la parte léxica. De modo que inicia, como esa exigencia formal, con El español de Santo Domingo, de Pedro Henríquez Ureña, publicado en 1940, raíz primaria de los estudios fundamentales del español. Hay, en el libro de Pedro Henríquez Ureña, para ejemplificar, un elemento clásico con que marca el comportamiento con carácter de léxico dominicano…, lo retoma Bruno Rosario Candelier para dibujar, concretar ese perfil, ese carácter del español actual dominicano (que Pedro Henríquez Ureña subrayó en su época): es el carácter arcaico, la presencia de arcaísmo en el habla dominicana, de esa época: eso es un rasgo muy significativo y que, prácticamente crea una línea de trabajo en el presente, además de la tantas otras cosas que Pedro aborda en ese libro, primario en el estudio del español de Santo Domingo.
Después del libro de Pedro Henríquez Ureña, como es lógico, siguiendo el orden cronológico de los trabajos de todas aquellas personas que se detuvieron a ver nuestro idioma, reseña Bruno las investigaciones, los aportes de Patín Maceo, Ramón Emilio Jiménez y Emilio Rodríguez Demorizi (quien, dentro de todo su amplio campo de trabajo, el español fue una de sus preocupaciones primarias, y ahí están todos sus trabajos). Hay también en estos antecedentes, que Bruno recoge con amplitud para sustentar su excelente estudio, es el libro de Max Arturo Jimenes Sabater, Más datos del español de la República Dominicana (este trabajo de Arturo constituyó un momento de lucidez en los estudios lingüísticos dominicanos y Bruno no se detiene en él y, en cierta forma, lo asume como uno de los pilares de este trabajo ejemplar.
Siguiendo esa justa nombradía de los lingüistas dominicanos que se han detenido en el análisis y en el estudio del español dominicano, que es la esencia de este libro, la sincronía de nuestro idioma, se detiene también y recoge las aportaciones de Orlando Alba (aquí con Orlando tenemos un genuino estudioso de español sincrónico dominicano, de toda su vida dedicada, desde las mismas aulas de la Universidad Madre y Maestra -donde estuvimos juntos allí- hasta nuestros días, Orlando Alba se entregó al estudio de nuestro español, y Bruno, aquí en este libro, reafirma, subraya estas aportaciones de Orlando Alba).
Desde luego que, Bruno Rosario Candelier, para abarcar y darle más amplitud y profundidad a su estudio, se detiene también en aquellos estudios —menores, vamos a llamarles— y en ellos se apoya y los reseña y les da espacio, como es necesario en este libro: toda aquella persona que de una forma u otra aborda el trabajo léxico, aborda el elemento sincrónico que va conformando el carácter del español dominicano de hoy aparece en esta obra; muy pocos, según mi inventario, están ausentes en estas páginas.
De modo que este libro, Perfil del español dominicano está apoyado en la bibliografía ya serena, ya asentada, en el estudio dominicano; sobre todo me estoy refiriendo a la bibliografía contemporánea, es decir, la que arranca con Pedro Henríquez Ureña —porque, también, dentro de la bibliografía general, de los 404 textos que contiene este libro, aparecen los textos fundamentales diacrónicos. Como ya hablamos de que no hay sincronía sin diacronía, entonces toda la bibliografía primaria y necesaria están presentes en este libro—.
LÉXICO. El doctor José Enrique García abordó también la tercera parte de sus apuntes, que es el léxico»: «Todo el que quiera acceder a un aspecto, a un horizonte del léxico contemporáneo dominicano, necesariamente tiene que acudir a este libro, es una de su gracia, es uno de sus fundamentos, es uno de sus aportes. Dice Bruno que La base de la variante idiomática dominicana subyace en la creación de voces criollas y significados peculiares y vocablos de la lengua común, atributo propio de las variantes de una lengua. Y sigue: El léxico dominicano conserva voces antiguas como tutumpote (poderoso, magnate); aguaitar (observar); alpargata (zapatilla); maipiola (celestina); curcutear (indagar). Y ha creado vocablos originales como chopa (sirvienta); chepa (casualidad); pariguayo (tonto) […]». El académico terminó maravillosamente su ponencia.
Rafael Peralta Romero: «La creación semántica del español dominicano»
La siguiente ponencia estuvo a cargo del licenciado Rafael Peralta Romero: periodista, narrador. miembro de número de esta Academia y director general de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.
«Muchas gracias y buenas tardes a todos los distinguidos académicos y amigos que participan en este importante encuentro de la lengua española. El español dominicano se fundamenta en el español general, una lengua generada a partir de procesos experimentados por el latín, la lengua del Imperio Romano que expandió su dominio por todo el mundo, con énfasis en la península ibérica. A su vez se nutrió, en sus orígenes, del griego, la lengua de la ciencia y la filosofía, de la lengua arábica. Es imposible hablar, precisamente, de la historia de la lengua española sin referir la ocupación árabe en territorio español, la cual se sintió por ocho siglos y fue determinante para que el dialecto de catilla se tornara la lengua nacional de España. La dominación árabe sobre España dejó su marca en la lengua castellana. Son ya viejas en nuestra lengua palabras como “aljibe”, “almohada”, “alfombra”. Una palabra adquiere la condición de localismo, en este caso de “dominicanismo”, por la vía lexicográfica o semántica. El de “dominicanismo léxico” es un vocablo que no entra en el territorio del español general, pero que tiene uso en el habla criolla y la mayoría conoce su significado. Cuando a un vocablo propio de la lengua general se le otorga un valor semántico diferente estamos en presencia de un “dominicanismo semántico” (que es el tema del que estoy hablando): por ejemplo, en la lengua dominicana la palabra “china”, aplicado a todas las ‘naranjas dulces’ o la palabra “cuero”, aplicado a la ‘prostituta’.
La primera de las cinco tendencias del español dominicano consiste en destacar la inclinación a atribuir otro valor semántico a palabras procedentes del español. Cito estos ejemplos: La palabra “vaina” que es el ‘estuche para guardar armas’— sea el arma de fuego o sea el machete—, es también en el español general la forma de denominar la ‘cáscara en la que viene los denominados granos o semillas’, y para nosotros la palabra “vaina” adquiere el valor semántico de ‘situación’, ‘contrariedad’ y muchas cosas más, precisamente sinónimo de ‘cosa’, y que es un ‘pie de amigo’: para todo aquel que le falten palabras, se apoya en la palabra “vaina’. “Cuero”, que es la ‘pie de animales’, entre nosotros, ‘prostituta’. Viene siendo una palabra que se tomó del español general para darle otro valor. “Papeleta”, que es un ‘papel para inscribir una boleta electoral’, para nosotros es ‘billete de banco’. “Cuarto”: ‘habitación’ o ‘una parte de algo que se ha dividido en cuatro’, y para nosotros es el ‘nombre del dinero’. “Jamona”, en el español general ‘mujer gruesa’; para nosotros ‘solterona’. “Culebrilla”: ‘enfermedad viral’; para nosotros es una ‘pieza de automóvil’ […] “Cepillo” es un ‘objeto de limpieza’; para nosotros ha pasado a llamarse a un ‘tipo de carro’. “Patana”, femenino de “patán”: “patán” en un ‘hombre grotesco, tosco’ y entonces “patana” es una ‘mujer tosca’; pero para nosotros es un ‘camión grande’ […].
La segunda tendencia que he señalado aquí es: por deformación o corruptela de otras palabras de nuestro idioma. Ejemplo: nosotros llamamos “pajuil” a un ‘ave de América tropical del orden de las galliformes’, que el Diccionario del español general la llama “paujil” (nosotros decimos “pajuil”). Decimos “guandul” a un ‘grano muy sabroso, que se come guisado o en moro’, que en el español de otros países —así reconoce el Diccionario de la lengua— lo llaman “guandú” o “gandul”. “Pendejá” (que es “endejada”) es corruptela de “endejada”), que es una ‘situación desagradable’, ‘un conflicto’, y también una ‘banalidad’. En “pendejá” cabe la acepción ‘molestia’, ‘incomodidad en la comunicación’; y “pendejá” viene siendo también sinónimo de ‘vaina’ y de ‘fuñenda’. Y en este caso me voy a extender un poco porque amerita detenerse: es la palabra “gandío”. El adjetivo “gandío”, que se aplica mayormente a la ‘persona que muestra interés exagerado por cosas materiales’, es un dominicanismo por partida doble (puede ser femenino también, “gandía”): entiendo que “gandío” es un término criollo por su morfología, se ha originado a partir del adjetivo “gandido”, el cual es definido en el Diccionario de la lengua de la siguiente manera: ‘cansado, fatigado’ […] y dice que en Col. y Rep. Dom. ‘comilón o hambrón’ […] “Gandido” es el participio del verbo “gandir”, que significa ‘masticar el alimento y tragarlo’. Este verbo está en desuso, nada tiene que ver la acción de ‘masticar alimento y tragarlo’ con el significado que se le otorga en el habla dominicana a los “gandíos”. El diccionario del español dominicano no registra el vocablo “gandío”, sino “gandido”, al cual le atribuye como primera acepción: ‘referido a persona o a vehículo que se desplaza muy deprisa; en segunda acepción indica lo siguiente: ‘referido a persona comelona, glotona’; en la tercera persona está la relación semántica como ‘avaricioso’ y ‘que lo quiere todo’, que es el uso predominante en los dominicanos: “gandío”, es ‘un avaricioso, que lo quiere todo’. A esto último se refieren los dominicanos cuando dicen que una persona es “gandía” y no “gandida”, que nadie la dice […] Similar a esto está el adjetivo “ruyío”, que es también sustantivo, derivado del verbo “ruyir” —con y ambas palabras—: perfectos ejemplos de vocablos dominicanos formados a partir de la corruptela de otras voces de nuestra lengua. Ruyío funciona como sustantivo: Eran todos ruyíos y ahora son millonarios; como también como adjetivo: Se casó con un ruyío. En esos usos lingüísticos inciden más de una desviación idiomática: todo inicia con la deformación del verbo “roer” que el hablante de escasa escolaridad cambió a palabra “ruyir”. De ahí expresiones como El ratón ruye hasta la ropa; Guardaba su dinero en un cajón y los ratones se lo ruyeron. El participio de este verbo, de factura dominicana, de “ruyir” nació “ruyío”. Tenemos entonces la segunda corruptela, que es muy propio del habla dominicana: la supresión de la d de los participios. Por ejemplo, de “cansado”, ‘cansao’ […] Tenemos entonces los sustantivos con esta terminación: “candado”, ‘candao’; “dedo”, ‘deo’ […] “Ruyío” o “ruyido” se emplea en sustitución de “roído”, un adjetivo formado a partir del participio del verbo “roer”; como participio sirve para formar el pasado compuesto: Un grillo ha roído la sabana […] Me parece más aproximada a su origen la estructura con y, pero lo más importante es que esta corrupción del verbo “roer” ha dado origen a una familia de palabras propias del habla dominicana […].
La tercera tendencia es la creación semántica por asociación con hechos y fenómenos para los cuales se desconoce la palabra precisa. Algunos ejemplos con los colores: tenemos “color limoncillo” (y donde no existe esa fruta limoncillo ¿cómo se enteran? Quizás usan el salmón). “Amarillo pollito”, “blanco hueso”, “blanco colonial”, “azul celeste” y “color miel” […] “Coquito” llamamos los dominicanos a la ‘avellana’ y ‘cerebrito’ a la “nuez…».
Peralta Romero explicó la «cuarta tendencia diseñada en esta disertación: las palabras generadas por la influencia de otras lenguas con cuyos hablantes hemos tenido contacto directo. Es decir, no me refiero a todas las palabras que vienen del inglés, o del árabe, cuando la ocupación haitiana, sino relativamente recientes o por el contacto con esa persona. Po ejemplo, del árabe hemos asimilado la palabra “balsámico” […] Y de su comida, no hemos quedado con su pronunciación y su escritura, “quipe” y “tipile”. De los haitianos la palabra “chenchén”, ‘comida hecha de maíz’ […] “Clerén”, una ‘bebida haitiana’. Del inglés, la palabra “Pambiche”, no solo es una ‘tela’, sino también ‘un ritmo’; “pariguayo”, ‘tonto’; “Borojol”, un nombre de un barrio de la Capital (formada a partir de la ocupación militar en el 16). A eso agréguenle la acción conjuntival: “a la brigandina” (atribuida, por su formación, al Generalísimo), que es ‘una forma de hacer las cosas’; y “zafacón” procede del inglés también, que es un ‘cesto de basura’, escrito con z […] La palabra “gillette” (“yilet”) es ‘marca de una navaja de afeitar […]». La «quinta tendencia —que ha regido el habla dominicana, según expuso al inicio de su disertación—que son las palabras formadas por la adecuación de voces del español con valor semántico propio de los dominicanos».
Ana Margarita Haché: Cómo hablamos los dominicanos, de Orlando Alba
La ponencia final de este primer día del coloquio fue presentada por la lingüista y académica Ana Margarita Haché, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y miembro de la Academia Dominicana de la Lengua. Según Bruno Rosario Candelier, una de las grandes lingüistas dominicanas.
«Agradezco a la Academia Dominicana de la Lengua, en especial a su director, el doctor Bruno Rosario Candelier, la invitación para participar en este interesante coloquio sobre el español dominicano. Nos corresponde reseñar el libro Cómo hablamos los dominicanos, del destacado investigador Orlando Alba».
En una breve semblanza de este autor Ana Margarita Haché expuso que «estudió filosofía en el Seminario Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo, y teología en la Universidad Laval, Quebec, Canadá; se licenció en Educación en la Universidad Católica Madre y Maestra; completó una maestría en Lingüística Hispánica en la Universidad de Puerto Rico y se doctoró en Filología Española en la Universidad Complutense de Madrid; estudió bajo la tutela de insignes profesores dedicados a la investigación de la lengua española, como Rafael Lapesa, Manuel Alvar, Pedro López Morales, María Vaquero y Amparo Morales».
El libro que nos ocupa reseñar salió a la luz en el 2004, auspiciado por el Grupo León Jimenes, en su Colección Centenario, al cumplirse en el 2003 los cien años de la empresa: consta de nueve capítulos, antecedidos por una presentación del Grupo León Jimenes, unas palabras preliminares del autor y un prólogo escrito por el destacado académico Humberto López Morales, en ese entonces director de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Estos acápites iniciales sirven de marco conceptual de la obra y ayudan al lector a comprender la intención de su autor y la tesis que va a sustentar a través de los nueve capítulos subsiguientes.
En sus palabras iniciales, Orlando Alba nos advierte: Este trabajo no pretende ser una investigación académica dotada de un riguroso formato y de un complejo aparato bibliógrafo. Ha sido escrito con fines simplemente divulgativos, pensando en el público general y, sobre todo, en profesores y estudiantes de español. Su objetivo consiste en ofrecer un acercamiento sencillo y objetivo al habla dominicana, desde una perspectiva sociolingüística como su subtítulo lo indica: un enfoque sociolingüístico. Y para la presentación, y que ella sea recibida con mayor facilidad para el lector no especializado, se ha intentado mantener la redacción alejada de escepticismos no imprescindibles.
“Claro está —siguió citando Ana Margarita Haché— que esto no impide que los comentarios y las observaciones que se realizan, se apoyen en testimonios tomados de la lengua oral. Con este fin —‘dice Alba’— se han aprovechado, principalmente, materiales ya rendidos durante sus más de veinticinco años de trabajos y que han servido de base para diferentes publicaciones, así como las informaciones de conocimientos, más o menos general, contenidas en la bibliografía disponible sobre el tema”.
Esta advertencia —apuntó la distinguida lingüista— sirve para atraer al lector, que pudiera estar temeroso al adentrarse en una temática repleta de conceptos y términos desconocidos que pudieran impedir su comprensión; tiene también un carácter democratizador al intentar, y sobre todo lograr, que su obra sea accesible a un público general, sin que con ello lo infantilice o desvirtúe la rigurosidad metodológica propia de un trabajo científico.
Lugo de los consabidos, pero bien justificados agradecimientos —expuso Ana Margarita Haché—, Alba confiesa que alberga la ilusión de que la lectura de su libro ayude a obtener una visión general, clara y auténtica de la realidad lingüística dominicana y que se sentiría satisfecho si las ideas expuestas en él contribuyeran, al menos un poco, a la autoestima de muchos dominicanos que viven arrastrando una especie de complejo de culpabilidad porque creen que su conducta verbal no es correcta. Concluye afirmando que nuestro modo de hablar es nuestra principal tarjeta de identidad y debe ser motivo de orgullo nacional. Con estas afirmaciones revela la tesis que está presente en toda la obra y que explicita en las conclusiones que aparecen en el capítulo 6.
Ana Margarita Haché continuó con la reseña de los capítulos de la obra. Por motivo de espacio solo comparto la exposición que hizo sobre el capítulo 2 (recomendamos acceder al enlace, que comparto al final de esta reseña, para el completo deleite de esta y todas las demás ponencias). Así expuso su texto la dedicada académica: «El capítulo 2, correspondiente a los rasgos fonéticos, es uno de los más extensos, lo que evidencia la predilección del autor por esta temática; de hecho, gran parte de sus investigaciones, como ustedes saben, giran alrededor del nivel fonético-fonológico. Esta sección se inicia con explicaciones sobre los sonidos del español. Le sigue la presentación de los fenómenos vocálicos propios del habla popular, en los que no se detiene demasiado por no ser el foco de sus estudios, para luego profundizar en los procesos que afectan a las consonantes del español dominicano tratando la pronunciación de la j, la d intervocálica, la s final de sílaba, la l y la r implosivas, y la r en posición de cola. La descripción de estos fenómenos sociolingüísticos, que caracterizan el habla dominicana, viene sustentada por datos estadísticos extraídos —como ya he dicho— de sus numerosas investigaciones. Trae a colación, de manera pertinente, otras investigaciones de estudiosos del mundo hispánico que, en el caso del capítulo 2, se refiere a los trabajos realizados por dominicanos como Pedro Henríquez Ureña, Arturo Jimenes Sabater, Rafael Núñez Cedeño, Pablo Golivar, Carlisle González, Eliana Martínez y una servidora. Este capítulo es en sí mismo un gran aporte al estudio del español dominicano por los hallazgos encontrados. A saber: la aspiración de la s, como la variante prestigiosa; la importante incidencia del factor sociocultural en la elisión de la s; la mayor retención de la sibilante en el habla de las mujeres; la influencia de los factores lingüísticos, como el acento y la consonante siguiente, en la retención de la s final de sílaba o de palabra; la ultracorrección y la hipercorrección; la comparación de la pronunciación de la s en la conversación libre y en los noticieros; la estigmatización de la vocalización cibaeña y su prestigio encubierto; el resumen de los fenómenos lingüísticos estudiados según su estima social; y de manera muy especial el carácter innovador con que califica y valora, desde el punto de vista sociolingüístico, nuestra habla. Sin un fenómeno caracterizador del habla dominicana debiera haber sido tratado con mayor profundidad y rigor es la entonación, al que Alba solamente le dedica una página, no sin antes reconocer las puntualizaciones hechas por Jimenes Sabater y avizorar los alentadores estudios experimentales del investigador y exalumno suyo Eric Willis. El mismo Alba, conocedor de su limitación, cataloga los estudios de fonética acústica, requerido para el estudio de la entonación, diciendo que se trata de un campo prácticamente inexplorado hasta el 2004 (publicación de su obra)».
—Luis Quezada Pérez: Esta exposición de Ana Margarita Haché sobre el libro de Orlando Alba me genera a mí una reflexión, y es que, si vemos en el próximo eslabón, para seguir la secuencia de Pedro Henríquez Ureña, Jimenes Sabater, Orlando Alba y Bruno Rosario Candelier, que prácticamente ha tenido una distancia de una generación sociológica de treinta años, cada libro (parece que una generación sociológica de treinta años crea una generación lingüística). Lo que quiero preguntarle a Ana Margarita es si en el libro de Orlando, tú citaste los indigenismos, los africanismos, los haitianismos, pero al principio no aparecieron, yo no sé si no había una connotación fuerte en ese momento, porque para un próximo momento, yo creo que, el tecno-lenguaje y los anglicismos van a ser la nota fundamental del español dominicano. No sé qué tú piensas, Ana Margarita.
—Ana Margarita Haché: Gracias, Luis, muy pertinente tu observación. Obviamente que Orlando dedica una parte de ese capítulo a analizar sus datos sobre disponibilidad léxica a partir de los anglicismos que fueron saliendo en los doce campos de interés trabajados y los compara con el español de Puerto Rico y el español de Madrid y los sitúa en un punto intermedio entre la penetración de dichos neologismos y extranjerismos en el español dominicano. De hecho, en el libro suyo sobre el béisbol es donde aparecen la mayor cantidad de anglicismos, aunque también en el campo de los enseres domésticos, él trata de manera profunda esa temática. El reto que representa lo que ha señalado Luis Quezada para los nuevos lingüistas dominicanos en la República Dominicana y en la diáspora donde tenemos gente como Almeida Jaqueline Toribio, y algunos exalumnos también de Orlando Alba, para continuar en la descripción del español dominicano. Eso supone un estudio profundo y riguroso de lo que nos ha antecedido y de lo que se está llevando a cabo hoy en día, no solamente con el estudio desde la producción, sino también el estudio de la percepción y el abordaje de lo que sería ahora los estudios de análisis lingüístico y discursivo.
Doctor Manuel Núñez: El español en Santo Domingo, de Pedro Henríquez Ureña
El ponente que inició esta tanda de enseñanzas de la Academia fue el doctor Manuel Núñez, miembro de número de la Academia Dominica de la Lengua. Fue director del Departamento de Filosofía y Letras de la Universidad Tecnológica de Santiago». Luego del saludo cordial, expresó: «Vamos a referirnos hoy a un texto fundamental de la lingüística dominicana que es El español en Santo Domingo, de Pedro Henríquez Ureña. Es una visión sumamente importante porque a partir de Henríquez Ureña comienzan a concebirse las descripciones de la lengua española en el país y en el continente».
Explicó que «En la reflexión inicial de este texto capital (concebido por Pedro Henríquez Ureña entre los años de 1936 y publicado en 1940), es decir, basado, justamente, en toda su cultura, en todo lo que conocía de la literatura dominicana, e igualmente, en toda la producción lingüística, filológica que se había producido en el mundo hispánico hasta ese momento (*), la reflexión inicial, es decir, la conclusión a la cual apuntaba todo ese estudio extraordinario que él emprendió, le daba la idea de que el español dominicano había permanecido muy aislado de las corrientes transformadoras de principio del siglo XX y que conservaba un fuerte sentido arcaico (es decir, que tenía una serie de circunstancia que, en términos de vocabulario, en términos incluso de realizaciones fonéticas que en la dialectología tenían un sabor arcaico) y que ese arcaísmo era el rasgo principal que él se proponía demostrar en esa tesis El español en Santo Domingo».
[(*) Señaló que «cuando se examina la bibliografía enorme de ese texto, están todas las gramáticas históricas, todos los trabajos de recopilación de vocabulario de Sebastián de Covarrubias, igualmente los trabajos de Cejador y Frauca, los trabajos de la lingüística alemana correspondientes al español, los trabajos correspondientes a la lingüística francesa; es decir, todos los hispanistas, todo lo que ellos habían producido, Henríquez Ureña se propuso recopilarlo para ponerlo al servicio de la descripción del español en Santo Domingo»]. Consignó, además, que «Ese libro sirvió de base a las descripciones posteriores dialectológicas que se han hecho de otros textos, de otros contextos también: o sea, la descripción del español en Puerto Rico de Álvarez Nazario; la descripción del español en Chile de Rodolfo Lenz; las descripciones del español en Argentina, del español en Venezuela, hecha por uno de sus discípulos más eminentes, que fue Ángel Rosemblat. Es decir, que todo el mundo comenzó a tratar a partir del esfuerzo de Henríquez Ureña, a tratar de seguir —y en algunos casos ampliar— la perspectiva que él abrió con ese trabajo ejemplar que fue la descripción dl español en Santo Domingo».
«Era parte de su visión del mundo —manifestó—. Henríquez Ureña comienza a concebir la América hispánica como una magna patria, como una patria grande, como un conjunto de países que tuvieron regidos por una misma matriz cultural, que era España (que tuvieron, incluso, sumidos en virreinatos y que formaban parte de una unidad), y todos ellos tenían una especie de raíz que los hermanaba y los hacía formar parte de una unidad, aunque tuviesen sus particularidades geográficas que terminarían produciendo el conjunto de patrias nuevas, nacidas ya en la Independencia. Pero en el momento en que él la describe se propone mostrar la unidad cultural y la unidad lingüística de ese español en América con relación a España, y Santo Domingo es el comienzo de ese fenómeno de implantación europea en América; y como él lo concebía, como parte de esa unidad de esa magna patria, iniciar esa patria, él concibió la descripción del idioma que hablaban los dominicanos».
«Pero al mismo tiempo —apuntó— se propuso escribir otro libro que era Historia de las letras coloniales en Santo Domingo, con lo cual daba ya pie a una descripción completa de lo que era el gentilicio de esa magna patria. Posteriormente, Henríquez Ureña, ya al final de su vida, publica el volumen Historia de la cultura en la América hispánica, que correspondía a la descripción que había hecho, justamente, de las cinco zonas del español en América; es decir es un trabajo de cuatro caras: las dos primeras caras corresponden a, Santo Domingo, que es su patria, y la segunda cara corresponde a América, la descripción del español de América; y a su vez la historia de la cultura que corresponde a la realización de ese español en América, es decir la historia de todo lo que es la producción cultural de las patrias americanas: es un libro erudito, es un libro en el cual se describen los inicios de la literatura, de la cultura, todo lo que produjo el americano, Hispanoamérica, la América hispana —como él llamó—, que incluye también, en este caso, a la América portuguesa, es decir a Brasil. Y esa descripción es pormenorizada, de lo que se produjo en América desde el comienzo de la colonización, que comienza, en el caso nuestro, a finales del siglo XV, en el 1492, hasta, digamos, las Independencias, que van a producirse en el siglo XIX. O sea, esa visión, estos trescientos años son los que se propone resumir Henríquez Ureña, en el caso de su Historia de la cultura en la América hispánica, que es el contrapunto de la descripción de El español en América, que también él lo inició y que luego ha tenido continuadores en todo lo que es la dialectología americana.
Esta primera reflexión, Henríquez Ureña la sitúa en contexto. El contexto general de esa reflexión era que en América había cinco zonas del español en América, en cuatro regiones (**) y todo esto correspondía a que, en cada una de las zonas, había lenguas distintas, indígenas, que influían y que, evidentemente, el vocabulario y la designación de toponimias, y onomásticas en algunos casos, iba ser distinta, y todo eso lo refería a un tipo de lengua española distinta».
Por otro lado, apuntó que: «El territorio de la República Dominicana representa, actualmente, el 66 por ciento de la isla La Española (el resto lo ocupa la Republica de Haití), que es un país con una frontera intrainsular y sus influencias están directamente relacionadas —las comunicaciones que ha tenido con el mundo exterior—, en este caso, con el resto de las Antillas, con Haití, con los Estados Unidos. Al mismo tiempo, en términos internos, hay zonas en la República Dominicana (porque es un país pequeño, pero con zonas muy aisladas por el sistema montañoso que tiene, que es el más alto de las Antillas) que permanecieron aisladas entre sí e incomunicadas en algún momento. Por eso él distingue que, dentro del propio espacio dominicano, existía un habla propia del Cibao, que tenía sus características particulares, y un habla propia del sur, y eso le daba pie a dividir el país en zonas lingüísticas».
Explicó el académico que «Esos procedimientos le van dando pie a lo que sería la división: La segmentación nos lleva, por ejemplo, a dividir la cadena afónica, es decir, la cadena afónica corriente, común; cuando tenemos, por ejemplo, “Juana lava la ropa”. En “Juana lava la ropa”, la descripción es: el sintagma nominal, “Juana”; el sintagma verbal, “lava”; en el sintagma nominal “la ropa”: artículo, “la”, y sintagma nominal, “ropa”. Entonces esa descripción nos daba la idea de que la lengua es una forma. Él también tenía esa idea. Y esa idea es la que él aplica para tratar cada uno de los temas. Fíjense que, en este texto, Henríquez Ureña va desde el fonema (que le dedica tres capítulos a la fonemática, porque en el fonema el propio Benveniste habla de divisiones internas, de formas de segmentación internas que son las merismas, es decir que no son divisibles) y llega luego a lo morfológico: es decir, primero al morfema y luego al sintagma, a la morfología, a la formación de palabras, y luego llega a la estructura de la frase, que va a ser la última en la división. La sustitución es lo que permite reconocer cada una de estas unidades, como unidades de función.
Y todo eso partía del hecho de que Henríquez Ureña —que había sido el traductor del libro Teoría lingüística, de Saussure—, estaba consciente, primero, que la lengua era forma, no sustancia; y en segundo lugar que esta forma de la lengua, que son formas abstractas, son cuantificables, se pueden examinar en el tiempo. Y eso es lo que hace que, en la descripción que él hace de la lengua española que se habla en Santo Domingo, él utilice la lingüística de la frase, la lingüística de la oración, y no entre directamente a la lingüística del discurso, a la lingüística de la pronunciación, que correspondería a un análisis más ligado a la filología o al examen del discurso directamente».
«Él se propone examinar cuáles son las características de esa forma de que son la lengua española en Santo Domingo, en los dominicanos, y, naturalmente, sigue el camino que ya he dicho del fonema, el morfema, el enunciado, y nos lleva a una lingüística basada en unidades de sentido y en unidades fonéticas, que son las que él va a analizar. Esta lingüística de niveles —agregó el académico— es la que aparece descrita en su proyecto de examen de la lengua española en Santo Domingo. Pero además de ello Henríquez Ureña se propone examinar todo lo que son las influencias a la que ha estado sometido ese español de Santo Domingo, utilizando toda la información histórica […]».
Faustino Medina: «Descortesía verbal en los memes de los dominicanos»
La siguiente disertación fue presentada por el docente universitario Faustino Medina. La moderadora, Rita Díaz Blanco, expuso que «Faustino Medina es doctorando de la Universidad de las Islas Baleares, es lingüista y es un joven muy inquieto con relación a la cultura y a la lengua dominicana, al español dominicano».
Realmente yo quiero hablar del meme, y de la posible presencia de la descortesía verbal en los memes dominicanos (más que en la creación literaria), que también son parte del imaginario, de la creatividad de los hablantes dominicanos».
«Voy a empezar con este meme del expresidente Leonel Fernández: ilustra un poco su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de transmitir sus ideas. Yo he escuchado en muchos sectores populares que cuando Leonel hablaba, pues, “la gente de a pie” no le entendía mucho algunas cosas, sobre todo al principio de su carrera política, aunque luego fue cambiando un poquito su manera de presentar sus ideas» (El ponente mostró en pantalla una fotografía del expresidente Fernández, postura de discurso, y un texto de dos líneas, una en la parte superior de la fotografía y la otra en la parte inferior de la misma, que decía: VOY HABLAR / BUSCA TU DICCIONARIO).
En su didáctica ponencia Faustino Medina preguntó: «¿Qué es un meme y de dónde proviene?» Explicó que «Blackmore considera que, es meme todo dispositivo comunicativo. El meme es un discurso, es una forma discursiva que transfiere, que transmite una idea y que se transfiere de persona a persona por medio de la imitación: es la idea del nombre “meme”. Se trata, entonces, de un elemento que funciona como difusor cultural. Pérez Salazar y otros consideran que, más que una imagen graciosa, es un signo mediante el cual se elaboran significados, se pueden transmitir ideas.
El meme es una de las estrategias comunicativas en las redes sociales. Es muy difícil no encontrar, sobre todo en la red social Facebook, y ahora también en WhatsApp, no encontrar memes: la gente, regularmente, está compartiendo memes para ilustrar situaciones cotidianas y situaciones que le suceden a personas o a personajes públicos, que hacen vida pública, como políticos y artistas».
El maestro explicó que «Cuando hablamos de meme, regularmente, nosotros pensamos en Internet y en redes sociales» y «esto lleva a muchas personas a considerar que el “meme” es un elemento, es un término propio o exclusivo de las redes sociales. Sin embargo, esta palabra se atribuye al etólogo, zoólogo y biólogo evolutivo Richard Dawkins. Este autor, en su libro El gen egoísta, es donde utiliza por primera vez, según las investigaciones, el término “meme”, y él lo usa para referirse a elementos culturales que, por medio de la imitación, se van pasando de generación en generación: son, más que nada, transmisores culturales»: «Este autor quería una palabra que se pareciera fonéticamente, y también morfológicamente, al término “genes”, porque él decía que, igual que los genes, había elementos culturales que se transmitían mediante la imitación de un individuo a otro, de una cultura a otra. Entonces, haciendo un procedimiento morfológico él tomó la palabra “mímesis”, y luego convirtió algunos de esos sonidos, lo fue cambiando, y terminó con “mimeme”, y, finalmente, eliminó la primera sílaba y se queda con el término “meme” y lo utiliza en su libro El gen egoísta (publicado en 1976) para referirse a esos elementos culturales que sirven para transmitir ideas, para transmitir tradiciones. Él no se refería a lo que vemos hoy en Internet, sino a cualquier otro elemento cultural que se transmitiera». Faustino Medina explicó también algunos «recursos lingüísticos que son fundamentales para la elaboración de un meme: el primero es la brevedad. En los memes nosotros no vamos a encontrar, regularmente, mucho material lingüístico, a veces se construye un meme sin ninguna palabra, simplemente con una imagen. Yo verifiqué algunos memes y la cantidad de palabras puede estar entre 0 y 25 palabras […] Otro elemento lingüístico del meme es la metáfora […]; la comparación se utiliza bastante; y la ironía, rayando mucho el sarcasmo. El mensaje lingüístico se completa con la imagen».
«El meme se interpreta, sobre todo, a partir del conocimiento del mundo que tengan los receptores —apuntó el profesor—: los que van a recibir el mensaje que se presenta en un meme. Se parece un poco, en ese sentido, al microrrelato, que depende mucho del conocimiento de los lectores para completar el relato que se presenta». Sobre «el concepto de imagen social», importante para su exposición, explicó lo siguiente: «Este término hace referencia a las cualidades interpersonales de un sujeto que hace vida social. Se trata, entonces, de un conjunto de virtudes, y estas virtudes son proyectadas hacia los demás miembros de la sociedad para que los demás miembros las valoren, las acepten. Eso es lo que espera un individuo al presentarse frente a un grupo social al participar en una comunidad». Expuso que «El término “imagen social” fue incluido en la lingüística pragmática a partir de los postulados del sociólogo Erving Goffman» y «para este la “imagen social” se define como el valor social positivo de una persona o que una persona reclama para sí mismo por la línea que estos asumen que ha tomado un contacto: es decir, ‘yo llego a un grupo, hablo, interactúo, entonces los demás deben leer mi comportamiento; a partir de este comportamiento van a establecer una idea de cómo soy, de cuáles son mis inquietudes, mis deseos, cómo es mi forma de comportarme; ellos van a construir una imagen social y van a tratar, entonces, de respetar, lo más que se pueda esa imagen social que yo les he mostrado’». Explicó que «Más adelante Brown y Levinson, tomando como fundamento a Goffman, explican que todas las personas, sobre todo las personas adultas, poseen una imagen social que está compuesta por dos imágenes, una negativa y otra positiva. La imagen negativa se refiere a la libertad que sienten los seres humanos, es decir, es una especie de anhelo, de hacer cosas, de actuar en un territorio determinado sin ser limitados por los demás, ‘sin que los demás me impongan o me manden a hacer ciertas cosas’ (los mandatos y las imposiciones limitan la imagen negativa de las personas, según Brown y Levinson). La segunda, por su parte, se relaciona con la concepción de sí mismo, una especie de autodefinición que tiene una persona, la cual proyecta a los demás para que la reconozcan y la acepten. La imagen positiva, entonces, es ‘el valor que yo tengo de mí, de mí mismo’».
En este contexto, el ponente señaló que «La imagen negativa puede verse amenazada por tres tipos del acto del habla: el primer tipo consiste en la invitación a la realización de actuaciones futuras (algunos ejemplos son las órdenes y las solicitudes, las sugerencias y los consejos, los recordatorios y las amenazadas, y advertencias y atrevimientos). El segundo está compuesto por los actos donde se expresa algún bien o beneficio, el cual debe ser aceptado o rechazado (los ofrecimientos, las promesas). Por último, las expresiones donde se manifiesta interés por los bines ajenos (cumplidos y expresiones de envidia o admiración, y las expresiones de odio, ira, lujuria, entre otros)». Igualmente, el profesor señaló que «La imagen positiva se ve expuesta cuando se realizan dos tipos de actos: las críticas (como las expresiones de desaprobación, desprecio, las burlas, las quejas, las acusaciones, los insultos, las contradicciones y los desafíos)».
«Fíjense en este meme: “PERDER” ES MALO/ PEROOO “PEIDEI” E PIOI; y luego se acompaña con una imagen de un gallo desplumado y tres íconos de risa. Evidentemente se trata de una burla. ¿Qué es lo que busca el creador de este meme o los creadores, el enunciador, si se quiere? Ridiculizar a los fanáticos de las Águilas Cibaeñas, haciendo referencia a la variación lingüística usada en esta región. ¿Qué imagen se va a afectar? La imagen positiva, porque se intenta dañar la autovaloración, o auto-concepto que tienen los pobladores del Cibao, indicando que, además de perder en el béisbol, utilizan formas que para ellos podrían resultar menos prestigiosas, de la lengua. Y eso último, pues, entre comillas por el asunto de la adecuación y de las variaciones lingüísticas» […].
“Importante destacar que también se pueden utilizar los memes como recursos didácticos en el aula, para trabajar la ortografía”; parece que le han funcionado a Rosalina, que es quien te deja el comentario.
Rita Díaz Blanco: «Paremiología y fraseología del español dominicano»
«Voy a revisar con ustedes algunas ideas sobre la paremiología y la fraseología del español dominicano —dijo la joven académica—. Y les adelanto que para mí ha sido una investigación bastante interesante porque me he encontrado con unas marcas en las que no había deparado. Cuando hablamos de “paremias” nos estamos refiriendo, como enseñara Bruno Rosario Candelier, a refranes, adagios, proverbios, máximas, sentencias y giros.
Paremias es un hiperónimo y en el mismo están los hipónimos: refranes, adagios, máximas, sentencias y proverbios. No son exactamente lo mismo, cada uno tiene un matiz, cada uno tiene una especificación; pero todos forman parte de las paremias. Es decir, el adagio como hipónimo es una paremia; el proverbio es una paremia, pero no todas las paremias son del tipo adagio o son del tipo proverbio. Entonces, por eso el hipónimo está dentro del hiperómino.
En el concepto “paremia”, el Diccionario oficial dice que “viene del latín tardío” y que es el conjunto de ‘refranes, proverbios, adagios, sentencias’. Esto es interesante porque podríamos pensar que es exactamente lo mismo: que una paremia es un refrán; que una paremia en un proverbio; que una paremia es un adagio… Entonces es al revés: la sentencia es una paremia, el adagio es una paremia, el proverbio es una paremia y el refrán es una paremia, porque el concepto grande los engloba a ellos. El diccionario de refranes, publicado por la Academia Dominicana de la Lengua, en el 2018, de la autoría de Bruno Rosario Candelier, define lo que son las paremias: “Con el nombre de paremias se conocen las variantes fraseológicas, es decir, esas variantes, esas expresiones, ese conjunto lingüístico está agrupado en refranes, adagios, sentencias, proverbios y máximas; cada una con sus detalles particulares. Vamos a ir desglosando cada una de ellas (y vamos a ir notando que en El diccionario de refranes hay más explicación, por tratarse de un documento o de una producción, de una obra, mucho más explicativa, que es solo de eso):
Dice el Diccionario oficial que una máxima, dentro de sus definiciones (en la número 2), es una ‘Sentencia, un apotegma, una doctrina buena para dirigir las acciones morales’. Y el Diccionario de refranes nos dice que la “máxima” ‘señala lo que hace que las cosas sean’, y, en tal virtud, es un ‘principio que orienta la conducta’. Prácticamente es una explicación mucho más abierta con relación al concepto. ¿Por qué? Porque la Academia nos dice específicamente a qué se refiere (creo que es uno de los aportes que hace el Diccionario de refranes dominicano porque hace una delimitación, unos matices que son tan, pero tan leves, que a veces uno tiende a confundirse). Entonces, es ‘un principio que orienta la conducta’, como en el ejemplo El ojo del amo engorda el caballo: tiene que ver con el hacer, con la acción, con la manera de obrar.
En el concepto de sentencia, el Diccionario del español general, dice que “viene del latín sentencia”, que quiere: ‘Dictamen o parecer que alguien tiene o sigue’; y también significa: ‘Dicho grave y sucinto que encierra doctrina o moralidad’. Pero en otros documentos que he estado verificando, la segunda definición no tiene nada de diferente al refrán, porque el “refrán” es un ‘Dicho grave y sucinto que encierra doctrina o moralidad’. Entonces, no todos los autores —y eso es lo que más me ha gustado de esta parte que me ha tocado investigar—, no todos los autores tienen clara la delimitación de cuándo es una máxima, de cuándo es una sentencia.
De hecho, algunos autores españoles utilizan el concepto “proverbio” igual que “refrán”; para ellos es lo mismo: un proverbio es un refrán, sin ningún tipo de distinción. ¿Está bien o está mal? Ya eso es cuestiones de cultura, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en República Dominicana puede haber una sentencia que sea para otro país un refrán. ¿Por qué? Porque la construcción cultural que da origen a un refrán, a una sentencia o a un proverbio, es distinta; y ese matiz cultural no se puede sacar de ahí.
El diccionario de refranes dice de “sentencia”: ‘Advierte lo que las cosas deben ser por lo que es norma o patrón que ampara una determinación’. Y en el ejemplo de sentencia, dice: Delante del ahorcado, no se debe mencionar lazo. Eso es una sentencia que es una norma o patrón como para seguirlo; no tiene que ver solo con el accionar, sino con el seguimiento de la idea, dictamen o parecer, ahí es que se centra.
En el concepto de adagio: ‘Indica las cosas como son y, en ese sentido, es un conocimiento fundado en hechos reales. Y para eso coloca un ejemplo que dice: Culebra no se amarra en lazo: tiene que ver con un conocimiento basándose en la observación de la realidad.
El proverbio, como les decía, en algunos autores españoles que estuve leyendo, para ellos el proverbio es lo mismo que el refrán. Y miren la definición original que tiene el Diccionario de la lengua española: que un “proverbio” es ‘sentencia, adagio o refrán’; es decir, como hipónimos se pueden sustituir sinonímicamente uno por otro y no pasa nada. Sin embargo, el Diccionario nuestro dice: ‘Muestra lo que las cosas generan, razón por la cual es una pauta inspirada en la naturaleza’; y por eso coloca el ejemplo: Por la fruta se conoce el árbol.
Y el refrán es un ‘Dicho agudo por lo regular breve’. Entonces, por eso aún causa más confusión, porque, ¿cuándo es uno, cuando es otro, cuando delimitamos? El Diccionario de nuestro director: ‘Señala lo que las cosas enseñan, en cuya virtud entraña un concepto derivado de una experiencia de vida’; y coloca el ejemplo: Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija».
«En definitiva las paremias imponen códigos sociales, normas de conducta, acumulan significados, tipifican experiencias, son parte del discurso de la narrativa social; yo digo que son frutos más de la creatividad del contexto: evidencian, describen, interpretan. Hay refranes para todo, hay locuciones para todo, hay frases hechas, hay adagios, hay proverbios. O sea, el concepto de paremiología tiene un ejemplo para cada situación. ¿Por qué? Porque cuando las personas se ven envueltas en esa situación: ¡eureka!, ahí surge la paremiología que necesita para salir bien de la situación o para conformarse con lo que tiene. En resumen, la paremiología es una forma de mirar la vida y el mundo, yo diría una forma de entender al dominicano también».
Doctora Ibeth Guzmán: «El lenguaje de las redes sociales en la juventud dominicana»
La sección final de actividad de la Academia Dominicana de la Lengua dio inicio con la ponencia de la doctora Ibeth Guzmán sobre «El lenguaje de las redes sociales en la juventud dominicana». La doctora Ibeth Guzmán es escritora y docente universitaria; egresada del Programa de Estudios del Español Lingüístico y Literatura de la PUCAMAIMA.
«Tener aquí entre el público a colegas, especialmente al Maestro, que es el maestro de generaciones, tanto en lengua como en literatura, el doctor Bruno Rosario Candelier, la verdad es que es un gozo para mí, y sé que para muchos de los que han pasado por esta tribuna, también. Desde ayer, grandes voces de la lingüística y la literatura dominicana han estado presentes, y me privilegia hoy poder compartir el mismo escenario que ellos, y compartir el escenario donde está el maestro Bruno es una honra. Así que, muy agradecida de usted que me tomara en cuenta para este encuentro, que es una bendición en este mes de enero. Quiero decir que me ha llenado de placer esta investigación, he disfrutado muchísimo haciéndola: leyendo textos de muchachos y sobre todo mezclándome con esa juventud tan fresca y adolescente; la verdad que fue para mí una oportunidad grandiosa. Este estudio es una pequeña descripción general de lo que pudiera ser un estudio más cavado, con una mayor población, con unos objetivos mucho más sólidos y la verdad es que me motivó muchísimo. Así que agradezco la oportunidad, doblemente, porque investigar con estos muchachos ha sido para mí un disfrute pleno». Luego de agradecer a su hijo y a sus colegas, por sus colaboraciones, la doctora Ibeth Guzmán expuso:
El UNICEF descubrió, en esa gran encuesta que hizo en el país, junto con el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, que solo 1 de cada 5 adolescentes en la República Dominicana usa el Internet cada vez que lo necesita, cada vez que lo requiere. Esta encuesta nacional sobre el uso del internet en adolescentes revela que la mitad de ellos conoce, entra al mundo del ciberespacio a través de un dispositivo celular, un dispositivo móvil. Esta encuesta (como les acabo de comentar, la hizo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -el UNICEF-, en conjunto con el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones -el INDOTEL), la pueden encontrar en la red, en la página del UNICEF y en los medios del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, donde lanzaron este primer estudio online en la República Dominicana y fue para junio de 2021. La otra fue hecha para enero de 2021, y en esta otra encuentra se revela que el 57% de los jóvenes dominicanos se sienten inseguros en la red global: sienten que son vulnerables dentro de la red.
Los principales hallazgos de esta investigación citada, muestra que el WhatsApp es la red social más usada en la República Dominicana, con un 68.2%; seguida de Facebook, con un 61.9 %; y para la región tenemos que el 64.4% de los adultos usa WhatsApp y el 56.2% usa Facebook. Eso quiere decir que el país está ligeramente por encima del promedio regional en el uso de WhatsApp y Facebook. En tanto Twitter se usa con menos frecuencia en América Latina y el Caribe. El porcentaje más alto de Twitter se registra en Argentina, con un 13% y para la República Dominicana, de los usuarios de Internet es un 9.5%. El usuario típico de las redes sociales en la República Dominicana es joven, urbano y de mayor nivel educativo. La metodología que utilizamos, o la disciplina sobre la que nosotros sustentamos esta investigación, fue la sociolingüística, y básicamente usé una bibliografía que es el libro Sociolingüística y pragmática de español, de Carmen Silva Corvalán, donde se asume la sociolingüística como el “estudio de aquellos fenómenos lingüísticos que tienen una relación con factores de tipo social”. No hay definición más apta, para esta investigación, que la que nos da Carmen Silva. El método que utilizamos, obviamente derivado de la disciplina, el método sociolingüístico, que por su naturaleza es descriptivo e interpretativo, motivado por el objetivo de dar cuenta de las estructuras de la lengua en el discurso oral, primariamente, y, secundariamente, en el escrito. Los pasos que seguimos para esta investigación —también amparados en la metodología que nos propone Carmen Silva—: 1. La observación de la comunidad. 2. La selección de los hablantes, usuarios de la red y perfiles de la red.
Puedo dar fe y testimonio de que los perfiles que utilizamos en esta ocasión se corresponden con usuarios. Puedo dar testimonio por la fuente que me dieron estos datos: ya les comunicaba que fueron amigos de mi hijo y están ahí con sus nombres, y los conozco. ¿Por qué hicimos esta selección de usuarios y perfiles? Porque esta es la que me garantizaba, en un primer lugar, que fueran gente real.
Sabemos que —y esto es una información que la sabe todo el mundo—, primero, hay bots que, en el último año y medio, han penetrado con mucha fuerza en las redes sociales, que no son más que perfiles de cuentas creados de forma masiva, de manera automática, por programas de redes sociales. Son robots, perfiles creados en masa de redes sociales, para beneficiar —sobre todo políticamente— a sectores y crear tendencias falsas en la red […] Hemos visto que en esas cuentas falsas están: los bots, por un lado, que son cuentas falsas creadas por corporaciones de la industria de las redes sociales, para crear falsas tendencias, desinformar a la población; y otros, perfiles falsos, que se crean con la intención de ocultar la identidad del usuario, y este ocultamiento del perfil del usuario lo usan para múltiples motivos: motivos delincuenciales; mensajes de odio hacia un tipo de información […] En este caso hemos seleccionado, dentro de la complejidad y la magnitud global de la red, estos perfiles, porque son, en este caso, los que me han garantizados que son perfiles auténticos —que responden a personas, que son usuarios realmente y no son bots ni son personas con perfiles falsos—: para garantizar la legitimidad de los usuarios. 3. Luego pasamos a hacer un análisis breve de los datos: identificando variables, contextos lingüísticos y extralingüísticos que inciden en cómo se comunican, el uso de la lengua que hacen estos jóvenes de aquí. 4. Y luego pasamos a la última fase que es la interpretación de los resultados».
Ibeth Guzmán mostró los datos obtenidos de la primera persona de su estudio. Dijo: «El sujeto 1 me dio permiso para usar esta imagen (en este caso lo hice como cuando postean, que cuando hacen una publicación lo hacen con un mayor nivel de conciencia de que es para una publicación); tiene la edad de 18 años (esta es una publicación, no un post, en la página de inicio, en la biografía de este sujeto). Este sujeto publica una foto que dice:
«Pues en esta foto creo que no veo taaaann de la verga
xd así que bueno banda est es la cara del ender glory
jsjsjsjs (? ya hablando enserio muchas gracias a todos
lo que se la pasaron conmigo en este año enserio son
los mejores compas que un loquendero puede pedir
este ha sido uno de mis mejores años y una de las
cosas que más me enorgullecen son las personas que
he conocido mi canal y las personas que he conocido
los etiquetados en esta publicación son las personas
que más les agradezco acompañarme sin más que
decir feliz 2020 y que a los que no les fie este año que
les valla de lo mejor : 3 pd: no hagan que me arrepienta
de subir esta foto ;-;».
La ponente explicó, mientras leía, que: «xd» significa ‘por Dios’; «3» es un ‘emoji’; «pd», ‘por Dios’; y en «;-;» explicó que era un ‘¡emoji ortográfico’, que «son como de signos de puntuación». Y explicó «el análisis» que hizo de estos datos: «Ustedes podrán ir tomando notas, cuáles elementos ustedes pueden ver ahí; yo les voy a decir los que yo vi, ustedes pueda que hayan visto algunos más: vimos ahí el alargamiento vocálico con fines de enfatizar: taaaann; el uso de interjecciones propias de otros países: el caso de “A la verga”, definido por la RAE como un ‘vulgarismo, básicamente en El Salvador, México y Venezuela, para expresar protesta, sorpresa, disgusto o rechazo’. Entonces la traducción sería: que esta foto no sea tan de la verga es como que ‘esta foto no esta tan mal como pienso’. Luego el uso de los signos de puntuación, solamente los imprescindibles; una sola gran oración, y así otros elementos y otros giros lingüísticos».
La profesora mostró en pantalla ejemplos de los datos obtenidos de otros sujetos de su población, e hizo alusión, «a grandes rasgos», en «términos de ortografía y sintaxis», del «uso de abreviaturas», explicando que «esas abreviaturas siguen siempre el mismo patrón (“por Dios” es siempre o pd o xd), es una especie de convención interna para el uso de las abreviaturas»; y en «términos semánticos» hizo alusión a los «giros lingüísticos de otros países»: «Mangar (tomar, apropiarse, designar tener relaciones sexuales)» (ver minuto 2:23:25 del video de esta reseña) […] Ya en sus conclusiones nuestra ponente expresó:
«Dentro de las conclusiones podemos nosotros decir que, en estos mensajes, en los mensajes de estos chicos y de estas chicas, el fin último es comunicar en el menor tiempo posible; prima más la idea de expresar emociones que ideas; y por eso, cuando se quiere comunicar emociones sí nosotros vimos que se preocupan mucho por mantener ciertas normas: si es para reír, mantener las mayúsculas; si es, por ejemplo, para expresar una interjección, como “OMG” (Oh My God), sí se preocupan por mantener el uso de las mayúsculas para manifestar las emociones. Y me atrevo, digamos, a hacer la hipótesis de que cuando se trata del manejo de la expresión de emociones, hay una mayor preocupación por mantener íntegras ciertas normas, o mantener, si no íntegras, mantenerlas unificadas: mantener las convenciones para que esa emoción sea transmitida con el menor ruido posible. Entonces, ese desenfado de no estremecerse ante las palabras estigmatizadas, o explícitamente sexualizadas: eso lo vemos, primero, en las conversaciones en lo privado; pero también en las publicaciones: un meme con una información sexualmente explicita no tienen miedo de compartirla y de hacer público que eso le causa gracia, llamémosle ‘esa falta de pudor’ […]».
La esplendorosa profesora Ibeth Guzmán valoró y agradeció nuevamente a sus colaboradores, «fuentes confiables de los insumos de su investigación», y, por supuesto, nuevamente agradeció a la Academia la oportunidad de exponerla. Expresó el anhelo de, «en otro momento, seguir escudriñando sobre la manera en que hablan los y las jóvenes en las redes sociales». Al inicio de la presentación de esta ponente, Rita Díaz expresó que, «Siempre, en cada generación escuchamos a los padres decir: “Yo no sé cómo habla este muchacho”; y los jóvenes decir: “No entiendo mucho a mi abuelo”, o “a mi abuela”». Dijo que «Hay generaciones lingüísticas encontradas todo el tiempo»: «Cuando lleguemos a abuelos, nuestros nietos tendrán un vocabulario y una jerga, quizás distinta, muy distinta a la que usamos ahora», agregó. O ‘te’tá guillando’. Si yo, por ejemplo, la uso: ‘Ahí tá guillándose’ (‘ya tú estás tratando de invadirnos’). O sea, lingüísticamente, cuando tú ‘les tomas sus términos’, tú ‘los estás invadiendo’. Entonces ese uso de la lengua es también un uso cerrado, y no podemos nosotros, ‘lo viejo’, estar tampoco ‘usándolo, así como así’.
Maestra Merlyn de la Cruz: «Panorama actual del español dominicano»
Por supuesto, agradezco a la Academia Dominicana de la Lengua, presidida por el doctor Bruno Rosario Candelier, por la invitación, y felicitar a la vez al equipo de la Academia por la organización de este evento.
«Panorama actual del español en la República Dominicana», un gran reto para mí porque tuve que actualizarme también, así que voy a agradecer mis estudiantes de Lengua Española Básica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mis estudiantes de Fonética, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, por ayudarme en este proceso de actualización. Voy a iniciar con un texto que se llama “E uté dominicano”: si comprenden las expresiones que están en este texto es porque ustedes son dominicanos, y si lo hacen en un cien por ciento es porque son dominicanos actualizados, no como yo estaba; bueno, en buen dominicano: “estaba atractiva”:
Si entiendes lo que es chipi y cuquicá; si sabes que trabajar es buscársela, vandeársela o estar chipiando; si estás consciente que “estar en hoja” es andar detrás del dinero; o si cuando estás en algo ilícito te asustas cuando llegan “lo federico” o “lo mono”; si te ofendes cuando vas a una fiesta y te dicen “lambón” o “gallo” …entonces búscate el sello porque eres dominicano […] Si comprendes los mil significados de la palabra “vaina”; y sabes que cuando hay un “bobo” es porque hay un problema; si conoces que “estar en olla, arrancao, sin ni uno o con lo bolsillo roto” [“como estamos todos en enero”], significan lo mismo, y te evocan algo la palabra teteo, trucho, popi, popiwa, decricaje, deguabinao, empepillao, enculillao, teke-teke, guillarse, ajumao, prendío, rulay, chillin, palomo o bacano; pues, no se agache, mi hermano, que uted e dominicano, tu supite».
La profesora Merlyn de la Cruz apuntó: «Claro está, esto se corresponde a una variación lingüística, a una variación diastrática en específico, a un grupo social en específico, pero que se ha expandido por toda la nación dominicana y que debe calar otros grupos sociales, en lo que respecta a una variación diastrática». Explicó «algunas características en la pronunciación que continúan vigentes en el español dominicano, al igual que algunas características morfosintácticas». En cuanto a «las características vigentes en el español dominicano», explicó (y destacó que «Pedro Henríquez Ureña, Max Jimenes Sabater y Orlando alba y muchos más, han trabajado sobre esta temática») que el español dominicano comparte características con el resto de países hispanohablantes en América, como es el caso del seseo, donde se neutraliza la c (la s y la z se pronuncian igual); el yeísmo (la y y la ll); el betacismo (la b y la v que tienen la misma pronunciación); la aspiración (cuando la s la pronunciamos como una j; otros casos muy radicado aquí en la República Dominicana, la aspiración de la h); la elisión de fonemas (como la /d/ en posición final de palabra), pero también en posición intervocálica); y la elisión de la /s/ en final de sílaba (que involucraría tanto final de palabra como en el interior de palabra)».
La profesora mostró en pantalla y explicó el letrero: Benta de Ielo: Dijo que «la discordancia sonoro-gráfica que hay entre las letras (que se representan gráficamente) y los fonemas que pretenden ser representados, viene dado precisamente por la neutralización de los sonidos (porque hay varias letras, por ejemplo, la b y la v para un solo sonido); y eso trae confusiones a la hora de representarlas gráficamente».
«Por eso, desde la perspectiva didáctica, a nosotros se nos complica un poco más trabajar ya luego, en la producción escrita —señaló—, puesto que esto trae consigo faltas de ortografía, y vemos casos como estos, que escriben Benta con b (aquí influye el betacismo) porque entienden que, si suena una b, es la que debe escribirse». Agregó que en «Ielo, sin h, como entienden que la h no es un fonema, no le damos sonido, pues, también entienden que no se debe escribir». Destacó la profesora que «Esa parte de la correspondencia de lo sonoro-grafico trae un gran impacto en la escritura».
Al hablar de la «característica de elisión», expuso que «cuando eliminamos al inicio, a eso le llama aféresis». Dijo que «Es muy común en el verbo “estar”, que lo eliminemos en todas las personas gramaticales; pero también en todos los tiempos verbales, tanto en futuro (por ejemplo, taré), o en los pretéritos (como tava y “tuve: Yo tuve allá, hace cinco minuto; Yo tava allá; Yo taré allá; Yo toy)». Agregó a su explicación que «cuando eliminamos en el interior de la palabra se le llama síncopa (como es el caso de ecuela, pata, castillo, por “escuela”, “pasta”, “castillo”)». Explicó de manera especial sobre la palabra «asfixiado»:
«Quiero presentar un caso interesante que se da con asfixiado: ¿Es una variación fonética? Sí. Pero esa variación fonética no sé si podríamos verlo como un proceso también de lexicalización, puesto que una variación fonética trae consigo, realmente, una nueva acepción semántica y, probablemente, podríamos ver esto como un nuevo término, no solo como la variación fonética: no es lo mismo decir Mi pareja me tiene asfixiada, Mi esposo me tiene asfixiada, que decir Mi esposo me tiene afisiá. O sea, son connotaciones que semánticamente son distintas, aunque lo hayan tomado por analogía del término original».
Explicó la palabra afisiao vista en su ejemplo: «Pongo aquí la transcripción con la s porque, recuerden, que la x está compuesta por el grupo fónico ks: cuando decimos “asfixiao”, no pronunciamos el de la k, sino que la elidimos y hacemos la pronunciación de la s». Consignó que «También eliminamos al final de las palabras» y que «esto ya es “apócope”». Dijo que «Es muy frecuente que la d en posición final, la eliminemos» y que «difícilmente el dominicano diga “Navidad”, “verdad”»; afirmo que nosotros «decimos Navidá, verdá y así sucesivamente». Explicó que «En Santo Domingo también es frecuente la elisión de la r en los verbos en infinitivo: fregá, lavá, planchá, cociná y así sucesivamente». Dijo que, «Así como eliminamos —y esto se da en todo el territorio nacional, no en una región en específico—, también añadimos sonidos, por lo que, en el español dominicano vemos características de adición en las distintas posiciones de las palabras, igual». «Cuando añadimos al inicio entonces estamos ante el rasgo fonético de la prótesis: Alevántate de ahí, muchacho; No me arrempuje (en vez de “empuje”); Emprétame quiniento peso, en vez de “Préstame quinientos pesos”; alargarto o alaigaito (en buen cibaeño), en vez de “lagarto”». Explicó que «En epéntesis, solemos añadir sonidos en el interior de las palabras (como el caso de tiguere, en vez de “tigre”); o cuando decimos enchufle o enchunfle, por “enchufe”. Del mismo modo, añadimos al final, aunque este no es en todos los grupos sociales, o sea, la variación diastrática no se da en todos los grupos sociales; eso es más frecuente en personas con menos instrucción y sobre todo en la formación de algunos plurales: en vez de decir “mujeres”, dicen mujéreses (Y la mucháchase de ahora; y Mi níñose; Por favo, tense tanquilo mis híjose). Entonces Agregar sonidos al final de las palabras eso es paragoge».
Explicó que «Otras características que continúan vigentes en el español dominicano es la ultracorrección, cuando personas que pertenecen a un grupo social que no tienen un vasto conocimiento de su dialecto, si son entrevistados o pretenden, en algún momento, hablar de manera más culta, tienden a cometer errores. Por eso escuchamos a personas que dicen Yos en vez de “yo”; o bacalado, porque entienden que es más fino que “bacalao” (pero “bacalao” es el término correcto). Es porque en su mente, si dicen bacalao, es como decir enamorao, y como en “enamorao” se está eliminando en posición intervocálica esa /d/, entienden que en “bacalao” también y entonces la agregan» […].
Otras características que explicó la estudiosa profesora Merlyn de la Cruz fue la «Asimilación: cuando un sonido se hace parecido a otro (asimila, asume, adopta características de un sonido que le queda próximo. Y la disimilación, pues, es lo contrario: en vez de hacerlo parecido a otro, lo hace diferente». En este sentido, la profesora explicó, de manera especial, el siguiente ejemplo:
«Fíjense el ejemplo que puse ahí: Un vino / umbino. Para poder comprender ese ejemplo debemos concentrarnos en la articulación de la consonante m (mm). La m es un sonido alveolar, de acuerdo al punto de la articulación (alveolar significa que el ápice o punta de la lengua sube a los alvéolos; y los alvéolos, dentro de los órganos fonadores, que se encuentran en la boca, están justo detrás de los dientes, iniciando el paladar, arriba, detrás de los dientes). Entonces, cuando decimos palabras como “nido”, “niño”, ese ápice de la legua sube a los alvéolos. Pero si pronunciamos “un” solamente, la punta de la lengua no sube a esa posición, y mucho menos si decimos la frase completa: “Un vino”. Esos son alófonos cuando un mismo fonema tiene diferentes pronunciaciones, dependiendo de la posición o el contexto (la palabra en la que se encuentre). Fíjense que, en “Un vino”, cuando lo pronunciamos, esa n se convierte en una m, en la única consonante nasal que es bilabial (o sea, en el español tenemos tres consonantes nasales, la m, la n y la ñ: la m que es bilabial, la n alveolar y la ñ que es palatal de acuerdo al punto de articulación). Pero ¿por qué aquí la n suena como una m? Pues porque el sonido que le queda próximo es influenciado por el betacismo: recuerden que, aunque aquí hay una v, suena como una b, por el betacismo; y la b tiene una articulación bilabial (o sea que se pronuncia con ambos labios). Por eso en la pronunciación “Un vino”, la n asimila la característica bilabial del sonido de la b que le sigue y se convierte en esa nasal bilabial que es la m. Y esa es la razón por la cual, en gramática, como regla gramatical, antes de p y de b se escribe m: en una palabra, claro está, como amparo, por ejemplo; pero si, aun estando en palabras distintas y no hay una b, como es el caso de la v, aunque no se escriba la m antes de la p y la b, como quiera se pronuncia» […].
Merlyn de la Cruz continuó la exposición de su hermoso y didáctico estudio. Recomendamos, como he expresado anteriormente, acceder al enlace que comparto al final de esta reseña, para el aprovechamiento total de estas enseñanzas. La parte fonética tiene mucho peso en la lengua a nivel general, y ha cambiado la forma en cómo nos expresamos. La palabra “teteo” se convirtió en la palabra recomendada por la Academia Dominicana de la Lengua para el documento que la RAE publicó con el título de Crónica de la lengua española 2021.
Doctor Gerardo Roa: «Los signos verbales de la pandemia»
Las ponencias de este Coloquio sobre el español dominicano, organizado por la Academia Dominicana de la Lengua, finalizaron con la disertación del doctor Gerardo Roa, director de la Facultad de Humanidades de la Universidad, es investigador lingüista y escritor.
«Para mí es un placer maravilloso, enorme, estar aquí junto a este grupo de académicos y amigos. La verdad es que en esta tarde puedo observar que estamos ante un importante evento de las íes, de las erres y de las eles, porque estamos observando aquí una gran cantidad de académicos, profesores, maestrandos de todos los rincones del país: del Cibao, donde se habla con las íes; del sur, donde se duplica la vibrante múltiple, es una constante; y del este, como magistralmente, con todos esos ejemplos que ha propuesto, que ha presentado Merlyn, nuestra querida lingüista, de quien me siento muy orgulloso al escucharla, por ser su compañero y amigo en este mundo académico». Destacó también la participación de la doctora Ibeth Guzmán.
Agradeció al director de esta Academia Dominicana de la Lengua, el doctor Bruno Rosario Candelier, por la invitación a participar en este importante evento. Y también agradeció, desde su hermosa motivación, a diversos profesores del país por sus labores como maestros». Expresó sentirse «comprometido, en ese sentido, a mencionar una representación importante», destacando al doctor Odalis Pérez (de quien dijo «es un orgullo nacional»).
Al iniciar el desarrollo de su tema el doctor Gerardo Roa manifestó: «Hemos elegido este tema, que venimos trabajando en la medida en que se presentan nuevos elementos. Sin embargo, antes de pasar a hablar de signos verbales de la pandemia, hay unas cuestiones apriorísticas que deben ser precisadas, por el hecho de que el estudio de las hablas en plural, de los hablares en plural, no se sostiene desde una concepción eminentemente lingüística, como la plantea Ferdinand de Saussure en el curso de Lingüística General. Esa noción de sistema de comunicación social que le añade André Martinet, que dice que es doblemente articulada; y que Joselin le añade el elemento de que existe en la comunidad histórica que la habla; significa que, cuando Noam Chomsky desentierra esos postulados, esos universales del Port Royal francés de 1660, para postular una gramática universal (entonces define el concepto “lengua” como “una competencia innata del sujeto que le permite producir una cantidad indeterminada de enunciados, de palabras que nunca antes había oído y escuchado”), se evidencia, claramente, que el concepto “lengua”, desde una perspectiva de los hablares, no puede circunscribirse de manera estricta (stricto sensu) a ese sistema. ¿Por qué? Porque habría que hablar —ya aquí se ha dado muestra de ello en las brillantes exposiciones que se han presentado— de la diversidad, de la heterogeneidad que existe en un mismo idioma.
Por eso yo postulo que, ¿qué es eso de lengua? Y a veces he dicho, en artículos publicados aquí mismo, en la revista electrónica de la Academia, y en Fundéu Guzmán Ariza, que la “lengua” es una desconocida. ¿Quién habla una lengua? ¿Quién es que conoce la lengua? Entonces, me gusta hablar de “los hablares”. Y por eso, más que hablar de un sistema, hablaríamos de un “vía sistema” que es un conjunto amplio de variedades de usos de la lengua».
Agregó el profesor que: «El hecho de que reconozcamos que cuando se habla de un idioma no se está hablando de un único sistema, sino de un “vía sistema”, plantea ciertas interrogantes que son muy importantes. Por ejemplo: ¿Es verdad que hay un dialecto que es más importante que otro? ¿Hay formas de hablar que son superiores a otras? ¿Qué es lo que le da esa categoría, si existiese, realmente, por el hecho mismo de que todos hablamos dialectos, como mínimo? ¿Existen personas incultas, totalmente incultas? Bueno, desde el punto de vista histórico sabemos que el concepto “culto” se le asigna a lo escrito, a la historia, a la tradición escrita, a lo literario. Pero, desde una perspectiva lato sensu, ¿es verdad que existe un hablante inculto? Es más, desde una perspectiva lingüística, ¿sería correcto entender que existe un hablante inculto, un hablante mal hablado, que no sabe hablar? Esos son conceptos que, yo creo, deben ser para una concienciación y una educación lingüística de la sociedad, que merecen una discusión que pudieran extenderse más allá, para entenderla y estudiarla desde una antropología lingüística, desde la antropología misma de los hablantes, dentro de los contextos sociales; porque, como ya postulan muchos teóricos, hay que hablar de que, a partir de los “vía sistemas”, de los idiolectos, de los sociolectos, de los tecnolectos, podemos llegar a la conclusión de que, realmente, cada hablante tiene una forma particular de hacerlo y un léxico, aunque, si bien comparte con el conjunto de hablantes, hay formas distintivas en cuanto al uso, que soportan estudios, pero desde una perspectiva interdisciplinaria.
Entonces, cuando nosotros decimos “signos verbales de la pandemia”, estamos hablando, igualmente, de lo que es lingüístico, porque sabemos que la lingüística estudia los signos verbales, se le atribuye los signos verbales (los signos no verbales corresponden a la semiótica, en un sentido lato, en un sentido extenso a las imágenes). Por eso, cuando hablamos de “signos lingüísticos” nos referimos a ‘la palabra’, a las unidades lingüísticas y todo lo que eso implica.
Por eso habría que entenderlo como a priori, habría que entender, como un prerrequisito, tener un conocimiento del sistema, para poder estudiar las hablas. Y es lo que ha quedado aquí demostrado con las exposiciones de los brillantes investigadores que hemos tenido, que tienen un dominio extraordinario del sistema, de los conceptos que son propios del sistema. Para poder estudiar las hablas hay que conocer los conceptos del sistema: el aspecto fónico, el aspecto formal o gramatical, el aspecto sémico. Entonces, a partir de esa trilogía, es posible comprender cada una de los constituyentes verbales que integran las hablas y los usos. ¿Por qué? Ese concepto de “fonema”, por ejemplo, ¿se habla, realmente, se articula? Bueno, sí. Pero ¿quién articula un fonema igual a otro hablante? ¿Es verdad que un hablante articula el fonema r de manera exacta? Yo creo que ha quedado muy evidente y muy clara en la brillante exposición de Merlyn. De manera que, ese concepto “fonema”, lejos de entenderse como una unidad en el habla, hay que verlo como ‘entidades o realizaciones’; por eso se le llama “fonos”, los fonos de una lengua. Porque, por ejemplo, el fonema d, que corresponde a la lengua el sonido d, en diferentes posiciones adquiere un fono distinto; pero no solo en diferentes posiciones de una palabra, sino en los diferentes hablantes. Y por ello es que el estudio de la lengua, el de las hablas en plural, es tan importante en este país. Ya se ha dicho que hemos tenido y tenemos, gracias Dios, lingüistas importantes […].
Nosotros tenemos diferentes signos verbales en todos los ámbitos que se han desarrollado. Hay signos verbales de la pandemia, que existían pero que han pasado con otra modalidad, con otra significación, y que han venido usándose. ¿Cuál es la característica? Lo que pasa es que una lengua es el residuo histórico de otra lengua: así es que la define, primero Coseriu; y también la trabaja un lingüista español, Enrique Bernárdez, de la Complutense, en su libro ¿Qué son las lenguas?: dice que una lengua es el residuo histórico de otras lenguas».
Destacó el profesor: «Es decir, que es natural que una lengua se nutra de otras lenguas, en este caso, de las lenguas que tienen poder económico (que tienen hegemonía), y por ello son los que patentizan los descubrimientos tecnológicos, y tienen el poder, entonces imponen uso. Y la academia, en este caso la Academia de la Lengua, de manera sabia, en su condición de científico de la lengua, estudian esos usos en los hablantes, en las hablas, y las adaptan. Nosotros conocemos expresiones como disquete, CD (que vienen del inglés), y otros como beeper, que ha desaparecido. Ya “beeper” desapareció; sin embargo, cuando un término, un léxico adquiere categoría semántica, y también polisemia (que la adquieren otros términos para asignárselas a otra realidad), en realidad el significante no desaparece del uso, desaparece la realidad, pero el mismo término permanece asignándosele a otra realidad. Y por eso antes se decía bipéame (ya no), con el sentido de ‘bipear’; ya el dominicano dice tírame, tírame.
O sea que, hay muchas expresiones que, posiblemente, aquí en la pandemia, se hayan puesto de moda, que dejen de usarse desde que volvamos a la llamada normalidad, a como vivíamos antes, porque eso es normal. Y eso mismo sucedió cuando la Peste Negra Europea, con más lentitud, por supuesto, por cuestiones de desplazamientos y de que no existía el ciberespacio de Internet. Igual con la Primera Guerra Mundial: hay un sinnúmero de expresiones bélicas que registran nuestros diccionarios, que no están en las hablas, o sea, que no están vivas en el uso, pero que forman parte de la historia misma, porque los acontecimientos como tales son los que se encargan de ir aportando cuestiones».
«Eso, lejos de rechazar de manera tajante esos usos y esos residuos de otras lenguas y de acontecimientos que son externo a la lengua, hay que tomarlo como objeto de estudio, de análisis de diversa perspectiva —puntualizó el profesor—; y el pueblo necesita, en sentido general, educación lingüística. Hay que concienciar al pueblo de lo que es una lengua, que no es lo mismo lo que es lingüístico y lo que es sociológico; de lo que es de otra naturaleza; porque por eso es que surgen grupos ideológicos exigiendo que se les diga de una forma, y que ellos van a conjugar, para sentirse incluidos. La lengua no tiene nada que ver con eso, lo que es lingüístico, las funciones comunicativas; pero a la vez, ojo, eso es un reflejo de cómo andan los niveles de conciencia lingüística en la comunidad […]. Nosotros, en el ámbito educativo, conocemos, y lo que tiene que ver con el aspecto léxico-semántico, un conjunto amplio de expresiones, que se han sumado, que antes no existían: el mismo término COVID es totalmente nuevo para el común de los hablantes, no así para los especialistas de la medicina de ese ámbito.
Entonces, hay construcciones morfológicas. Por ejemplo, la covidianidad: ahí se le añade un sufijo que admite un sentido, que cooperan de manera paralela con el concepto de cotidianidad. No era lo mismo la cotidianidad de la pandemia que la covidianidad. ¿Por qué está caracterizada la covidianidad? Por el confinamiento, ahí está; por el confinamiento, que es otro signo verbal en el plano lexical, que se ha puesto de moda y ha sido impuesto por la misma pandemia.
[…] Podemos mencionar también el uso de sintagmas nominales con funciones adjetivales que se han puesto de moda, en el marco o en el contexto de la vacuna. Por ejemplo, nosotros decimos “la china”, y no es una mujer ni es una fruta: la china se la atribuimos a la ‘vacuna china’. De manera que ese pronombre “la” (vamos a decirle pronombre “la”) sustituye a “vacuna”, en ese caso (es una estructura profunda, según Noam Chomsky). “China” está a la vez caracterizando o especificando, describiendo de qué se trata; entonces el sintagma como tal, en este caso, está designando un gentilicio (de dónde proviene), pero no está atribuido a una persona; ese es un caso interesantísimo de estudio […] Entonces, son expresiones, construcciones que existen en español, y que existían, pero que están aplicados a la pandemia por el hecho mismo que ya hemos mencionado de las características propias que se han presentado […]». Al final de su disertación el doctor Gerardo Roa reiteró su agradecimiento y felicitó «a la Academia Dominicana de la Lengua, en la persona de su señor director, don Bruno Rosario Candelier, y a los brillantes ponentes, investigadores, lingüistas que hemos tenido en este día maravilloso».
Clausura del evento: Palabras del director de la Academia Dominicana
«Debo, en primer lugar, agradecer a todos los ponentes por su brillante participación en este Coloquio sobre el español dominicano. Realmente, ha habido ponencias muy fructíferas; pensamos publicarlas todas en un Boletín de la Academia. Quiero felicitar, de un modo especial, a los dos últimos ponentes, Gerardo Roa Ogando y a Ibeth Guzmán y Merlyn de la Cruz, y pedirles, de un modo especial a ellos dos, que me hagan llegar sus ponencias por escrito —sea la que leyeron o la que puedan modificar—, que pienso incluirla en la Crónica de la lengua española 2022, un texto que comenzó a publicar la Real Academia Española hace dos años y en el cual se incluyen esas reflexiones sobre el español de cada uno de los países de lengua hispana, de lengua española en todo el mundo hispano. Pero quiero subrayar que me gustaría recibir por escrito todas las ponencias; todas fueron muy útiles; todas abordaron aspectos y perfiles claves en la fisonomía de nuestra lengua; y, desde luego, esto significa que vamos a continuar organizando coloquios. Digamos cada tres meses, vamos a organizar un coloquio como este. Comenzamos con el español dominicano; el siguiente va a versar sobre la literatura, y ya oportunamente invitaré a los ponentes para que preparen con tiempo sus respectivas ponencias». Fueron las palabras de clausura del Bruno Rosario Candelier. Y así fluyó el conversatorio final entre los académicos y estudiantes (un espacio abierto por el director de la ADL para quienes quisieran expresar, al cierre, sus inquietudes):
—Rita Díaz (leyó del chat una pregunta para Merlyn de la Cruz): ¿Por qué no es correcto decir “habemos”, si para otros verbos se permite?
—Merlyn de a Cruz: Pues porque, a diferencia de otros verbos, este es un verbo impersonal: impersonal significa que no puede conjugarse con las personas gramaticales. Tendría que ser, entonces: Yo habo, como “Yo amo”; Yo habo, Tú habes, Él habe y Nosotros habemos. Entonces, por ser impersonal.
—Bruno Rosario Candelier: Merlyn, agrégale, que no solo esa restricción es para “habemos”, sino también para todas las formas plurales de “haber”: tampoco decimos “habían”.
—Merlyn de la Cruz: Exacto.
—BRC: No podemos decir Habían gente, Habían muchachos en el aula. Es válido para todas las formas plurales del verbo “haber”, por la razón que tú explicaste.
—Rita Díaz: Y agregarle a eso, que no nos ayuda mucho la prensa dominicana, porque escriben Hubieron huelgas, Hubieron trifulcas. Y entonces los estudiantes dicen: “Pero yo lo vi en el periódico”. Entonces ahí tenemos, de nuevo, que recordarles las reglas.
—Merlyn de la Cruz: Por ser una autoridad. O sea, por entender la publicidad como una autoridad en la producción escrita, entonces ellos entienden que es válida.
—Gerardo Rosa Ogando: Ese es un ejemplo muy bueno de lo que yo mencionaba ahorita, cuando decía que “qué es eso de una lengua”, porque, en realidad, “habemos” es muy usual en las aulas. La gente dice habemos, y quién sabe si pronto las academias tendrán que asumirlos y aceptarlo como bueno y válido, porque así es la evolución de la lengua. Pero qué interesante que para eso están las escuelas y las academias, para decir lo que corresponde a la variedad, al sociolecto estándar, y lo que son las variedades, porque hay unidad y diversidad. O sea, que estamos de nuevo frente a una competencia que el investigador debe tener clara, como decía don Bruno, hay una competencia lingüística que hay que dominar respeto a ese verbo. Pero hay que tener plena conciencia de que en las hablas vamos a encontrar esos ejemplos y mucho más. Y eso es lo que le da riqueza, esa diversidad, porque si fuera todo homogéneo, tal vez la investigación sobre la lengua no tendría, no suscitaría tanto interés y tanta riqueza. Así es que, qué interesante. Felicidades.
—Vilmania Santos (del Chat, pregunta leída por Rita Díaz): ¿Es correcto decir «Todos y cada uno»?
—BRC: Esa es una especificación válida, sin duda alguna. Claro, cuando tú dices “todos”, comprende un universo; pero al agregarle “y cada uno”, es una manera de ratificar la autoridad o la propiedad que tienen todos los componentes del universo al que se alude. Y, entonces, se ha convertido en una ‘frase hecha’.
—Público (del chat, leída por Rita Díaz): Felicitaciones al señor Bruno. Felicitaciones al maestro Roa. Felicitaciones por la iniciativa.
—Rita Díaz: O sea, que hemos llenado las expectativas de los que nos han seguido. Y eso es muy bueno y nos anima a seguir organizando actividades como estas, sobre todo por la conciencia lingüística.
—Merlyn de la Cruz: Quiero agregar algo respecto a lo que dijo el doctor Roa con relación a «las hablas» y a «la lengua». Es cierto que muchas de esas nuevas incorporaciones del léxico, y también las variaciones fonéticas (las que se dan en la pronunciación y en las morfológicas también), muchas se quedan en el plano del habla y no pasan a la lengua; pero hay otras que sí, y cuando esto sucede, sí hay un registro formal por las academias de las lenguas, y, por supuesto, por la Real Academia Española. Y me hace rememorar algunos términos: por ejemplo, cuando él dice que, probablemente, en quizás unos años, décadas, lustros o siglos, no se sabe, puedan incluir el “habemos”, pues es que ha habido palabras que en un momento no formaban parte de la regla o de determinada ley fonética y que ya sí son asumidas, e incluso la vemos como ya normal, como uno lo diría. Te voy a poner el ejemplo de “bueno” en superlativo: nosotros lo conocemos ahora como “buenísimo”, pero realmente el superlativo que se correspondía era “bonísimo”, puesto que proviene del latín bonus, que evoluciona al español como “bueno”; pero evoluciona porque digtonga la “o” en “ue” (que lo decía ahorita): en “bonus”, sílaba tónica bo, digtonga en ue, “bueno”. Pero en “bonísimo”: debió ser “bonísimo”, porque la o no caía ahí en posición tónica. Entonces, no en dominicano, los hablantes del español decían: buenísimo, buenísimo, buenísimo, y eso se pegó, hasta tal punto, que se registró. Y es el mismo camino que va con “fortísimo”, que decimos fuertísimo. Y eso retomo, lo de “fortja” que decía en un principio: “El superlativo es “fortísimo” porque viene del latín forte, y entonces “forte” evoluciona a “fuerte”, porque ahí, “forte”, for (“o”), la sílaba tónica, pero en “fortísmo”, no. Entonces, el dominicano, dice fuertísimo, y si eso se expande, como en buenísimo, no duden que en unos años esté registrado, y quede en desuso, como está “bonísimo” registrado en la RAE.
—Rita Díaz: Ciertamente. Y le paso “corpazo” y “cuerpazo”: “cuerpazo”, que venía de corpus. Y, por ejemplo, en Cuba se mantiene “candente” y “candentísimo”. Pero, en República Dominicana, tú le dices: Mira, te tengo una bomba candente y la gente te queda mirando como: ‘Y ella qué me quiere decir’. Es decir, es “calientísimo”, para nosotros.
—Odalís Pérez: Quería hacer un comentario para saludar esta actividad, en la que llevamos dos días aquí reflexionando sobre diversos fenómenos de la lengua y de los hablares (yo no digo “habla”, to digo “hablares”, porque eso, incluso, expande el dominio); pero además subrayar, que hemos tenido la inclusión de jóvenes lingüistas, mujeres y hombres, profesores y profesoras que deben lanzarse a hacer estudio de campo, o proseguir (los que ya lo han hecho), para que puedan rendir también sus informes aquí, en nuestra corporación; porque esta actividad de hoy y la de ayer, realmente, indican que hay como un espíritu de cambio, de apertura, y que ya no hay una exclusión de jóvenes lingüistas y estudiosos de la lengua española, de lo que se llama el dialecto dominicano, de las diferentes instancias de ese dialecto: el tecnolecto, el idiolecto, el sociolecto (a veces alguien dice por ahí el translecto), y otros fenómenos que son acuciantes, y además la problemática de los diversos registros de la diversidad. “El dominicano”, como lengua que se habla, no nada más como un sociolecto, incluso, pluralista, porque los barrios son unas especies de repúblicas, donde las personas hablan su idioma, que no es el idioma en el sentido de la corrección del que se ha hablado, desde Menéndez Pidal hasta hoy. O sea, ya, incluso, la misma regla de ultracorrección o corrección hay que irla revisando para los fines de adecuación y de actualización. Por eso yo creo que, las discusiones que se han dado, los informes que se han hecho, las instrucciones que han tenido lugar por parte de jóvenes lingüistas, realmente tienen que ser bien repensadas, pensadas, y darles también su verdadero estatuto, desde el punto de vista de los valores, no solamente morfológicos, sintácticos, semánticos, sino los valores de uso, valores pragmáticos de la lengua española en Santo Domingo.
—BRC: Muchas gracias, Odalís.
—Rita Díaz: Muchas gracias.
—Juan Guerra (del chat): Felicitaciones a los organizadores. Mis respetos. Muchas gracias por pensar en continuar con esas exposiciones, las estábamos esperando desde la Academia Dominicana de la Lengua. Esperamos ansiosamente la siguiente.
—BRC: A todos los ponentes que han participado en esta primera convocatoria les hago la siguiente petición: Quienes estén en disposición de participar como ponente en la siguiente exposición, en la convocatoria de literatura, háganmelo saber, para entonces yo tomarlos en cuenta para la siguiente, y para siguientes, convocatorias; porque el plan que he concebido es organizar una actividad como esta, a más tardar, cada tres meses (digo cada tres meses porque hay que darle oportunidad, hay que darle tiempo a los ponentes para que estudien la ponencia que preparan. Esta misma tarde dijo Ibeth Guzmán que a ella le tomó tiempo preparar su ponencia; y qué bueno que fue así, porque ella asumió su ponencia con el rigor, con la metodología, con la disciplina con que se debe asumir una ponencia cuando se quiere hacer bien hecha, como efectivamente lo hizo ella. Cerramos entonces esta primera convocatoria. Reitero mi inmensa gratitud a todos los ponentes y a todos los que se conectaron para darle, digamos, sentido y vigencia a una convocatoria como esta, porque una convocatoria en la que participen ponentes, si no hay quienes escuchen las ponencias, pues, imagínense ustedes; es una convocatoria limitada. Entonces, agradecemos esa presencia telemática de tantos espectadores, de tantos participantes, y esperamos, naturalmente, que desde el momento en que se publiquen todas las ponencias —que se van a unificar en un solo bloque—, pues, cuenten también con personas que acudan a la plataforma electrónica para conocer mejor lo que se ha dicho. Muchísimas gracias a todos; pasen ustedes muy buenas tardes, y, Dios mediante, hasta la próxima convocatoria (Un reporte de Miguelina Medina para la Academia Dominicana de la Lengua. Video: muro de la académica Rita Díaz: https://web.facebook.com/rita.diaz.7370/videos/480113543703416).
COLOQUIO INTERNACIONAL DE LITERATURA PANHISPÁNICA
/0 Comentarios/en Noticias /por Ruth«Globalización y política en la literatura panhispánica»
Santo Domingo, 16 y 17 de noviembre de 2021
Academia Dominicana de la Lengua
PRIMERA SESIÓN
La Academia Dominicana de la Lengua fue sede de la celebración del XVII Coloquio Internacional de Literatura Panhispánica y sus Valores: «Globalización y política en la literatura panhispánica». Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la académica Rita Díaz Blanco, de la Academia Dominicana de la Lengua: «Saludos cordiales a todos los presentes, a nuestro querido director, el doctor Bruno Rosario Candelier, a nuestra querida doctora Mónica Montes Betancourt, representante de la Universidad de La Sabana, a la delegación de la República Checa, presidida por el señor Jan Mlčoch, y a los profesores del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña del Recinto Luis Napoleón Núñez Molina, de la capital dominicana, a todos nuestros panelistas que están conectados telemáticamente y a todos aquellos apasionados de la literatura y de la investigación que siguen la transmisión en vivo a través de la cuenta de la Academia Dominicana de la Lengua. La ADL y la Universidad de La Sabana les dan una calurosa bienvenida a este XVII Coloquio Internacional de Literatura Panhispánica y sus Valores: «Globalización y política en la literatura panhispánica». Es para nosotros un honor ser la sede de tan magno evento internacional que hoy reúne las ideas de países como Colombia, Venezuela, España, Argentina, la República Checa y la República Dominicana».
Doctor Bruno Rosario Candelier: Palabras inaugurales del coloquio
El doctor Bruno Rosario Candelier tituló su discurso inaugural: «La política a la luz de la literatura», con el cual también quedó iniciada la primera mesa de exposiciones del evento internacional: «En primer lugar, quiero felicitar al doctor Bogdan Piotrowski, el animador de estos coloquios, por esta perseverancia, ya que este es el décimo séptimo Coloquio Internacional de Literatura Hispanoamericana y sus Valores, que en esta edición lo estamos celebrando desde Santo Domingo, República Dominicana, en la sede de la Academia Dominicana de la Lengua, con una delegación de intelectuales y profesores, dominicanos, americanos y europeos y, por supuesto, también de Colombia, cuya delegación preside la profesora Mónica Montes Betancourt. Y, desde luego, quiero también felicitar a Rita Díaz por el trabajo organizativo que ella ha efectuado para la realización de este encuentro». Explicó que «Todos los temas contemplados para esta ocasión son amplios, muy diversos, con una repercusión social, política, intelectual, moral, literaria y espiritual, en atención a la composición de los temas, a la calidad de los ponentes y, sobre todo, a la finalidad de este Coloquio de Literatura Hispanoamericana, que desde que el doctor Bogdan Piotrowski lo concibió, ha venido realizándose, un año en Colombia y al año siguiente en otro país fuera de Colombia. Y esa ha sido una tradición en la organización de estos encuentros que tienen como finalidad profundizar en el conocimiento de la literatura y, sobre todo, que tanto los ponentes como los participantes salgan bien motivados para seguir profundizando en el estudio de la lengua y la literatura a la luz de los valores». «Ocurre que el estudio de la literatura es altamente exigente —señaló— porque es mucho lo que hay que estudiar para tener un conocimiento de la literatura, no solo con relación a los autores, sino con relación al conjunto de sus obras y, sobre todo, a la estructura y la organización que tiene la literatura en sí misma». Dijo que «La obra literatura es una expresión de la capacidad creadora del ser humano, por consiguiente, está vinculada a toda la condición humana, desde el punto de vista de su disposición intelectual, estética y espiritual»: «El conocimiento, el estudio, el cultivo de la obra literaria, es una tarea no solo profunda y exigente, sino que también es delicada, sino que también es motivadora, es inspiradora, porque tiene que ver con la expresión de lo mejor del ser humano. Los creadores de literatura, justamente cuando canalizan sus intuiciones y sus vivencias, testimonian todo lo hermoso que perciben del mundo». Destacó que «Todos los escritores, así como los artistas y los intelectuales, cuando se ponen en contacto con la realidad tienen un punto específico de conexión con todo el universo, desde una perspectiva peculiar, que es la propia» y que «por consiguiente, cada ser humano, cada hablante, tiene la virtualidad de un conocimiento peculiar y singular del mundo y la obra literaria lo que hace es canalizar esa percepción y esa valoración de la realidad a la luz de sus propias intuiciones y de sus propias vivencias. Y esto es lo hermoso de la obra literaria».
Sobre el tema a desarrollar en el inicio de este evento dijo que «La política a la luz de la literatura —o al revés, la literatura a la luz de la política— tiene muchas facetas que enfocar, comenzando por el concepto de “política”. El concepto de “política”, concebido filosóficamente, no se refiere a la organización partidaria de personas que se nuclean con un grupo con el fin de llegar al poder». Explicó que en este contexto la palabra «política» la está usando «en el sentido griego, en el sentido que tenía para la antigua cultura griega». «“Política” viene de la palabra griega polis y “polis”, para los antiguos griegos se refería a la “sociedad”, a la sociedad organizada, a las personas que se organizan y viven en una comunidad, y, en consecuencia, a partir de esa realidad, surgen múltiples manifestaciones por ese intercambio social, comenzando por la lengua misma». Afirmó que «El idioma que les toca conocer y hablar a cada uno de los hablantes en sus respectivos países, marca una manera de entender el mundo, marca una idiosincrasia y una sensibilidad y, desde luego, eso influye en la conciencia».
«Entonces, si enfocamos la idea de la “política” en su visión global, como expresión de la sociedad, podemos verla a la luz de la poesía, de la narrativa, del teatro y del ensayo». Por motivo de tiempo señalado por la logística del evento ha «elegido un género muy específico, que es la poesía». Expuso «algunos ejemplos de creaciones poéticas que dan una idea, la idea que tuvo el autor, la idea que plasmó el autor de esa creación poética, con relación a su mundo, con relación a su realidad, con relación a su propia sociedad y a lo que acontece en el mundo»: «Lo hermoso de esto, lo valioso y lo significativo de esta realidad es que, a través de la palabra, los creadores canalizan lo que perciben de la realidad. Y, claro, esa percepción de la realidad va a estar condicionada a la sensibilidad y la conciencia del creador, y, desde luego, a su visión del mundo, a su formación intelectual, a sus propias inclinaciones, porque los escritores, como todas las personas, tienen inclinaciones intelectuales, morales, estéticas y espirituales y esas inclinaciones, pues, se manifiestan a través de la palabra». Los poetas cuyas obras mostró Rosario Candelier fueron: Natalio Hernández, mexicano; Segisfredo Infante, hondureño; Cristina Maya, colombiana; Marcos Martos, peruano; y Tony Raful, dominicano. De este último son los siguientes versos, de su poemario La barca y el gavilán, «donde se puede apreciar alguna faceta singular de nuestro mundo circundante»:
El amor es el sueño que nos arbitria
la danza lenta que en los límites de la ciudad
preside las aristas de la lumbre/ el destierro de lo real.
Aquí está el fuego heraclitiano
donde alabado sea el verbo/
la madeja que tejieron seres de luz.
Participación del académico dominicano doctor Manuel Núñez
En esta primera mesa también disertó el doctor Manuel Núñez, de la Academia Dominicana de la Lengua. El tema presentado lo tituló «Los peligros que corre la literatura panhispánica en la era digital». «Nos proponemos responder algunas de las interrogantes que nos plantea la era digital —dijo—: ¿Cuál será el destino del derecho de autor ante la piratería masiva, generada por la internacionalización? ¿Cuáles desafíos trae consigo la desmaterialización del libro, la mayor revolución, después de la invención de la imprenta en el siglo XV? ¿Qué papel desempeñarán en la actualidad el editor, el autor, el lector y la crítica?». «Nos enfrentamos en el mundo entero a la desaparición de las librerías, de las enciclopedias impresas, de los diccionarios y ante las amenazas para la propia edición que supone la transmisión del libro a través de las redes sociales, Facebook, Email, etcétera, muy poco después de haber sido publicados», expuso el intelectual. «Nos preguntamos: ¿Podrán los autores de novelas… vivir de su esfuerzo como escritores? Los costos de la impresión de edición periódica se han reducido grandemente al punto de que muchos escritores se convierten, normalmente, en editores de sus propias obras a precios extremadamente cortos», agregó. «Desde la invención de la imprenta en el 1450, nunca antes se había producido una reducción con las características que nos plantea la digitalización», apuntó Manuel Núñez. Dijo que «Han cambiado las relaciones entre el editor, el autor y el editor: el derecho de autora ha sido sustituido, en muchos casos, por derechos de la piratería. Una vez desmaterializado, el libro se desplaza como carga informática por las plataformas de internet o las redes sociales o los correos individuales». Ilustró su ponencia, en una primera ejemplificación, con el caso de los Premios Anuales de Literatura. Explicó que «Una vez la empresa Editora Alfaguara publica los Premios Anuales de Literatura, tan solo horas después aparecen en formato digital, en algunas plataformas las obras premiadas y recién publicadas». Puntualizó que «El escritor que vive de sus creaciones artísticas, hoy en día su venta resulta completamente electrónica, en el siglo XXI». Agregó, además, que «Muchos lectores se han acostumbrado a la gratuidad; otros se han asociado a grupos para evadir cualquier forma de paga»: «Algunos escritores se enteran de que sus obras aparecen divulgadas en alguna plataforma, un día cualquiera cuando decide averiguar cuál es su circunstancia en la web: “¡Nadie me pidió permiso, nadie nos consultó!”. Tan pronto el libro se desmaterializa, al parecer, se pierde el derecho que el autor tiene sobre su obra» […]». Destacó que «En las grandes naciones de Europa y de los Estados Unidos el libro en papel se mantiene aún por el peso de la tradición». «El libro es un bien material del cual el comprador se convierte en propietario, pero también es un discurso del cual el autor conserva la propiedad […]. Son los libros los que hacen el autor», consignó el académico Manuel Núñez.
- Rita Díaz, en un comentario sintetizado de esta primera mesa, expresó: «Como bien planteaban los panelistas, la literatura nunca es una literatura solo por placer: hay literatura que tienen dentro y marca, pues, aquellos matices sociales, antropológicos, sicológicos, idiomáticos culturales que se cuelan en el arte de novelar, y que de manera consciente o inconsciente revelan el pensamiento, revelan esa dinámica y esa energía que tienen las sociedades. Y como decía nuestro compañero Manuel Núñez, el hecho de que estamos viviendo una revolución del libro, una revolución que nos afecta positiva y negativamente y en sí misma ella ha llegado para que nosotros tomemos acciones sobre esa revolución y es el hecho de que ahora tenemos una abrumadora cantidad de información y nosotros tenemos ahora que tener un mayor discernimiento porque tenemos mucho de todo, pero tenemos que diferenciar lo que nos conviene».
La segunda mesa inició con la catedrática Cecilia Caicedo, de la Universidad Tecnológica de Pereyra, Colombia, quien (de manera virtual) expuso «Una nueva definición sobre el viajero. Nuevas rutas literarias». «En este tiempo de globalización es interesante mirar cómo la literatura ha ido conectándose y sigue conectándose a la experiencia de viajar, pero fundamentalmente al fenómeno de la discursividad», señaló: Expuso que hablaría del escritor Germán Espinosa e inició con una cita suya: «Yo propongo que la literatura propicie un enfrentamiento del ser latinoamericano con el universo, una especie de lucha tolerante que acabe por revelarnos nuestra identidad última y las formas posibles de nuestro destino intelectual e histórico». «Yo creo que este es un excelente revote para repensar el objeto de la sociedad punzante en este mismo presente siglo, pero verlo y enmarcarlo en sus fuentes, en algunas novelas que él plantea cómo y cuáles son sus ideales panhispánicos. No se sería del todo justo ver a Espinosa como un escritor simplemente de novelas históricas, sino que al contrario lo que quiero plantear es el fenómeno de la discursividad que se leen en las escrituras de Espinosa». Agregó que «Distinguir y exponer su capacidad narrativa, va más allá de la recreación de la anécdota en sí misma, va más allá del suceso electivo, más allá de los procesos de la historia que quieren reconstruir».
«Yo pienso que a Germán Espinosa lo que en verdad le interesa es apuntalar un hecho histórico y tener un motivo histórico para saltar a un grado superior. A Espinosa le interesa, pues, lo mismo que llama la atención de la nueva historia: superar el hecho narrativo del suceso para registrar la arquitectura de los procesos: esto es enfocar la conformación de mentalidades en toda su compleja urdimbre, antes que tipificar el hecho anecdótico y parcial limitado al protagonismo de muchos». Apuntó que «Dentro del nuevo concepto de la historia y la cultura tanto novelistas como historiadores prefieren atisbar explicaciones e intervienen en la totalidad de lo narrado»: «Así, son comprensibles los cruces entre ideología y semiología, historia de la vida cotidiana, cultura viva […]. Esta manera de asumir los procesos históricos como referentes temáticos está presente en toda la literatura de Espinosa alrededor del episodio».
Lorena M. Velásquez, de la Universidad Simón Bolívar, de Venezuela, disertó (con presencia telemática) sobre «Desiertos Sonoros (2019), de Valeria Luiselli: una representación ficcional del tránsito, nomadismo y tensión en la identidad latinoamericana»: «Mi intervención va dirigida con un diálogo que he tenido con esta novela de Valeria Luiselli y hago unos planteamientos producto del problema de la migración que, de alguna manera, se ha constituido alrededor de la frontera estadounidense». La ponente citó, de Cristina Rivera Garza: «Cuando todo enmudece, cuando la gravedad de los hechos rebasa con mucho nuestro entendimiento e incluso nuestra imaginación, entonces está ahí, dispuesto, abierto, tartamudo, herido, balbuceante, el lenguaje del dolor»: «Este epígrafe me da la posibilidad de tejer una conversación con una temática que ha adquirido mayor fuerza dentro del ambiente de las últimas décadas: la migración». Velásquez explicó que «En el caso latinoamericano, la migración, que tiene como destino la icónica frontera del Norte, ha sido un punto de encuentro dentro del engrosamiento de las dos culturas que hacen vida de cada lado, ha generado una fractura significativa en una nación que en algún momento se eligió en la búsqueda de un absoluto incuestionable que no contuviéramos (“término de lo latinoamericano”)». Explicó que «De este modo, como Juan Fernando Ayuso bien señala en su texto: “La narrativa del siglo XXI dialoga con términos como ‘lo trasnacional’”, que es capaz de condensar la manifestación de una condición románica “en tanto que el sujeto nómada se forja, a partir del tránsito”, una deshistorialización, producto de un descentramiento geográfico y cultural que obliga también a repensar la categoría de “identidad” desde un “afuera” o quizás dentro de un margen de aquello que hemos llamado Literatura latinoamericana». Apuntó que «La narrativa de Valeria Luiselli —mexicana de origen y residente neoyorquino— entreteje figuraciones y oblicuidades desde donde explica esta compleja zona de subversión que es la situación de la frontera México-estadounidense actualmente». «En síntesis —dijo—: Esa experiencia que resulta de cruzar un territorio fronterizo configura subjetividades complejas, que son al mismo tiempo una y muchas, producto de una vivencia sistémica en cuanto a que son, cito aquí a Saussure, “las consecuencias a menudo catastróficas del funcionamiento homogéneo de nuestro sistema económico y político”».
Pedro Javier Casas Malagón, de la Universidad de La Sabana, de Colombia, expuso sobre «Despedida, de Claudia Hernández, una alegoría del desarraigo y el desapropio personales». Por motivo de acústica en la trasmisión no es posible transcribir algunos de los textos de su ponencia. No obstante, transcribo el comentario de la profesora Mónica Montes, respecto a esta ponencia:
—Mónica Montes Betancourt: Yo agradezco estas tres intervenciones, realmente han sido muy esclarecedoras. Tuve la fortuna de ser jurado de la tesis de maestría de Pedro Javier, y me emociona, Pedro Javier, oír tu intervención porque realmente una de esas aproximaciones en las que nos ponemos en el vértice entre la interpretación literaria y la lingüística con este valor inmenso de lo que aporta una concepción sonora —fonética, fonológica— en la construcción literaria. Por demás hay que decir que, de alguna manera, Pedro Javier es artífice de un modelo de interpretación.
- Y en su comentario sintetizado sobre esta segunda mesa Rita Díaz expresó: «Esta mesa ha estado enfocada en las manifestaciones literarias enfocadas específicamente en personajes y situaciones relativos a la frontera: en los personajes migrantes, la literatura íntima que entra en los matices políticos, sociales, que desentrañan lo humano, el hecho de los migrantes sus vivencias, su plano humano, que no es ajena a ninguna sociedad y que en los últimos tiempos hemos visto que ha tomado una fuerza bastante peculiar. La literatura no es ajena a esta realidad que vive nuestra sociedad (https://web.facebook.com/ateneoinsular/videos/1079081502932589).
La tercera mesa tuvo lugar en la tarde de este día 16 de noviembre. Inició Vanessa Ardila, de la Universidad Simón Bolívar, de Venezuela: «Uso panhispánico de la palabra papagayo desde la perspectiva del lexicón generativo»: La expositora (desde su país) inició con un epígrafe de Ignacio Bosque que reza: «Las palabras no significan algo y además se combinan de cierta manera, sino que en gran medida se combinan de cierta manera porque expresan precisamente esos significados». Explicó que «las palabras adquieren múltiples significados dependiendo del contexto en que se usen, concepción que se ve reflejada en cualquier diccionario que consultemos», pues «cada lema viene definido desde sus variadas acepciones». Dijo que «Este abanico de posibilidades tienen distintos repertorios lexicográficos en el que, en muchos casos, se presenta una larga lista de definiciones sin que se registren en todos los contextos posibles». Señaló que «En el mundo panhispánico una palabra puede tener diversos usos sin que todos estén reseñados en los diccionarios de lengua». «Debemos tener presente que, de acuerdo con el informe en el Instituto Cervantes de este año 2021, casi 493, 090 personas tienen el español como lengua materna por lo que, muchas veces, resulta complejo registrar las variabilidades léxicas». Agregó que «No debemos olvidar, como bien lo enseña Cohen, que “La polisemia es la norma y no la excepción” (Cohen, 1986)». «Esto genera, entonces, una problemática —apuntó—: ¿Cómo recoger en el diccionario la multiplicidad del sentido que despliegan las palabras cuando se combinan con otras?». Dijo que «Algunos podrían afirmar que es muy complejo porque el significado se ejercita en su uso y muy independiente en sí mismo», pero que «esta premisa tiene una contraparte porque las palabras sí tienen un significado mínimo que valida sus combinaciones y la interpretación que resulte de esa combinación». «Eso trata de explicar la Teoría del Lexicón Generativo (TLG) de James Pustejovsky (1986), que propone el estudio de las palabras a través de los principios generales. La preocupación básica de la TLG es la de dar respuesta al problema de lo que el autor (Pustejovsky) denomina polisemia lógica o sistemática: qué mecanismos son los responsables de hacer posible que una forma léxica infraespecificada adquiera una interpretación única y determinada en la composición de una oración (De Miguel, 2009, p. 340)» […]. Entonces, apuntó, «si cada palabra posee propiedades lingüísticas independientemente de cómo son en el mundo, tratemos de aplicar, entonces, el modelo del Lexicón Generativo a la palabra «papagayo», a sus acepciones y a su uso y alocuciones explicando los mecanismos generativos donde la información sub-léxica contenida en “papagayo” explique su interpretación en la designación de un género en el mundo y no del mundo». Dijo que «En este sentido Ignacio Bosque dice: “(…) no [se] analiza el mundo a través del léxico, sino el léxico mismo a través de la relación que existe entre el significado de las palabras y la forma en que las combinamos” (Bosque, 2004, p. XXII)». De esta manera podemos acerarnos al sentido que tiene en el mundo panhispánico la palabra “papagayo”». Expuso que «En los diccionarios consultados, Diccionario el español actual (2016); Diccionario de uso del español, de María Moliner (2016); Diccionario de le lengua española (de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española); y del Diccionario de americanismos (propio de la Asociación de Academia de la Lengua Española Lengua), se registran: ‘ave y persona que habla mucho y sin fundamento’, con acepciones secundarias ‘planta’ ‘pez’ o ‘víbora’ y en Cuba en Venezuela ‘cometa’». La ponente expuso varios ejemplos, he aquí el de la acepción de ‘cometa’: 1. «Todavía treinta años atrás los niños nuestros tenían sanas distracciones: (…) eran asiduos oyentes de los “casos” de Tío Tigre y Tío Conejo; leían cuentos de Calleja; jugaban trompo y papagayo; asistían a títeres y funciones de circo (Tamayo, 1993, p. 181)». 2. «“Ahora es cuando se me va a enredar el papagayo”, pensó… (Alcalde, 2012, p. 152)». A seguidas presentó el desarrollo de la aplicación del Lexicón Generativo a la palabra «papagayo» (recomendamos acceder al enlace compartido al final de la reseña de esta mesa para su detallada ilustración).
Oscar Javier Montañez, de la Universidad de La Sabana, Colombia, expuso: «Fernando Zalamea Traba: una perspectiva panhispánica de las matemáticas. Una contribución al pensamiento sintético latinoamericano». Proyectando en pantalla un video con el título «España. La primera globalización» dio inicio a su ponencia. Consignó que «El doctor Fernando Zalamea Traba ha sido considerado como una de las mentes más globales en la época de la conciencia panhispánica». En uno de los textos en pantalla expuso que «Su capacidad para entender la matemática y la filosofía como una red cultural útil para comprender el mundo contemporáneo se hizo universal. Por eso, este profesor de la Universidad Nacional de Colombia (UN) forma parte del libro 100 Global Minds, the most daring cross – disciplinary thinkers in the world, publicado por la Domus Academy». Destacó que este autor «el objetivo que persigue es remarcar el adjetivo “sintético”, como una de las características más excepcionales del pensamiento latinoamericano planteado por algunos autores que él enumera, a saber: Pedro Henríquez Ureña, Mariano Picón Salas, José Luis Ramírez, entre algunos de los más representativos». «La perspectiva que él propone se estructura desde la conciencia del valor catalizador y catártico de los bordes y movimientos pendulares atribuidos a dos críticos literarios muy importantes para él: Martha Traba, su madre, y así como a su gran maestro Ángel Rama». Agregó que este autor «Desde sus perspectivas literarias integra a los grandes románticos alemanes como Novalis y Goethe».
Con respecto a las «perspectivas matemáticas y filosóficas» de este autor, Montañez señaló: «Una clara justificación de la característica de integralidad y de mayor visión del pensamiento sintético latinoamericano se puede entender cuando el profesor Zalamea afirma que “el fundamento lógico de esa proximidad conceptual consiste en una elemental observación geométrica: el hecho de que, en un plano, un punto en una frontera tiene siempre acceso, al menos, a dos regiones del plano, mientras que un punto central puede siempre ser restringido a una sola vecindad. Así la frontera, el borde, el margen llevan inherentemente consigo una potencial multiplicidad que sirve para abrir y ampliar perspectivas” (Zalamea 2010)».
Marcela Gil Bustos, de la Universidad de La Sabana, Colombia, disertó sobre: «Los sintagmas nominales vinculados con la representación de los personajes migrantes en la novela Las tierras arrasadas, de Emiliano Monge». Desde su mesa virtual expuso que «Emiliano Monge es un escritor mexicano nacido en la Ciudad de México en 1978» y que esta novela suya, de la que expondrá, fue publicada en 2015 y fue «ganadora del Premio Latinoamericano de Novela Elena Poniatowska y del English Pen Award». La expositora presentó en pantalla su texto: «En la literatura mexicana de los últimos años la representación de la situación fronteriza, entre el norte de México y los Estados Unidos, ha cambiado su foco, puesto que como afirma Kunz (2012) “lo fronterizo ya no importa tanto como zona de transición entre dos estados, sino más bien como región periférica donde se reflejan, de manera excesiva y a veces grotescamente deforme, los problemas de todo México”». Señaló que por tal razón «en estas narrativas lo que interesa es el espacio periférico, el cual es transitado por personajes migrantes que se ven expuestos a peligrosos desplazamientos clandestinos a través de los cuales siempre está latente la posibilidad de convertirse en víctimas de extorsión, violaciones, secuestros y trata de personas». «Este viaje de sujetos migrantes, que se desplazan en busca del “sueño americano”, es retratada en la novela Tierras arrasadas del escritor mexicano Emiliano Monge», especificó. Dijo que en «En esta obra se narra el recorrido migratorio de sujetos que transitan un calvario, conducidos por dos personajes: Epitafio y Estela. Estos crean un espacio laberíntico e infernal donde los migrantes son reducidos a meras mercancías transportados por un vehículo de mercancías: Minos».
Marcela Gil Bustos apuntó que «El objetivo de este trabajo es analizar sintáctica y semánticamente los sintagmas nominales referidos a los personajes migrantes tales como los sinalma, los sinnombre, los sinDios, los sinvoz, los sincuerpo, los sinsombra, entre otros, a través de los cuales se puede ver cómo estos personajes transitan un laberinto fúnebre sin salida que los va deshumanizando hasta su aniquilamiento». Estos son algunos de los análisis presentados por la ponente (recomendamos acceder al enlace para su comprensión integral): 1. «Los personajes Estela y Epifanio que, aunque en su infancia y juventud se vieron sometidos a las mismas dinámicas de explotación y privación de la libertad, en su adultez se asumen plenamente como victimarios…». 2. «Los personajes victimarios tienen sus nombres relacionados con un campo semántico de muerte: Epitafio, Nicho, Mausoleo y Sepelio». 3. «*Frecuencia de SN migrantes: Predominio del uso de la construcción: art.det. masc.pl. + sust. (masa sin identidad). *Importante destacar el núcleo de estos SN: prep. Sin + sust. *Este tipo de construcciones no son locuciones ni colocaciones sino lexías». En sus conclusiones, en cuanto a este análisis de los SN, la ponente expuso que «El análisis de los SN, sobre los migrantes como lexía, nos permite interpretar la visión que se tiene del otro, que en la zona de transición entre dos estados es deshumanizado hasta convertirse en mercancía o en nada».
Reacciones al término de las ponencias de esta tercera mesa:
—Rita Díaz: En esta tercera mesa, tan interesante, relacionada con el aspecto lingüístico, literario y un poco del pensamiento global, es interesante ver que, cuando creamos —como el autor ha hecho—, crea una serie de lexías —como planteadas—, una serie de palabras, que van adoptando un matiz y una temática un poco fuerte: llamarlos «los sinnombre», «los sincuerpo», «los sinalma». Como analizaste la obra completa, Marcela, ¿sientes realmente ese matiz despectivo hacia los personajes, o es una creación que va a dejar libre la interpretación de esas lexías que aparecen en esa novela?
—Marcela: Yo creo que sí se ve esa imagen despectiva que se crea de esos migrantes. Y, de hecho, es muy interesante también cuáles son los nombres del resto de los personajes y su relación con ellos, todos relacionados con la muerte y que van a llevar esos personajes a convertirse en nada. Por un lado, esa visión del personaje al interior de esta novela. Y por otro lado está la visión del autor de la novela, de tratar de romper con esto, lo de esos personajes migrantes que sufren y que nadie los valora. Yo creo que él lo que hace es esto: ‘ese personaje lo cojo, y los otros los degrado, les voy a dar una voz’. El autor lo que hace es que coge unos fragmentos de testimonios de personajes reales y de esa manera intenta darles una voz. Y creo que es lo que el autor logra con esa obra. Y por otro lado se ve esa visión de ‘ese otro’ que lo lleva a ese estadio infernal. Pero sí, se ve a lo largo de la novela.
—Mónica Montes Betancourt: Yo, primero, felicito esta mesa. Siendo yo una que se dedica a la literatura, cada vez me causa más emoción ver todo el aporte que hace el contenido lingüístico del análisis real y, muy particularmente, siento que en esta mesa justo lo hemos advertido. Muy interesantes estas intervenciones de Oscar, de Vanesa, de Marcela. Tengo una pregunta para Oscar. A mí me llamó mucho la atención, y eso también es algo de lo que me he dedicado, lo que ocurre cuando aparecen categorizaciones que tienen mucho que ver con los espacios: la cardinalidad (las ideas de arriba, abajo, intermedio), intentando darles lugar a realidades puntuales en la literatura. Por ejemplo, es muy llamativo cuando hay juegos de cardinalidad: cómo todo deviene simbólico, cómo todo deviene, incluso, alegoría. Me gustaría, Oscar, porque me pareció muy interesante y realmente sintético lo que empiezo a advertir en tu trabajo (yo estoy dirigiendo la tesis de maestría de Oscar), que te detuvieses en esas simbologías puntuales que tienen tanto que ver con lo espacial y cómo en ellos puedes establecer esas clasificaciones muy, muy puntuales de ese pensamiento sintético latinoamericano que te interesa. De hecho, por eso un tema matemático casi geométrico puede tener connotaciones culturales, literarias, lingüísticas. Oscar, esa es mi pregunta para ti. Y para ti Maricela: me gustó mucho lo que aporta precisamente una preposición, también de nuevo en una categorización de los migrantes. ¿Tú planteas como proyecto futuro advertir en otras novelas a qué tipo de categoría se orientan los autores? ¿Cómo hacen ese juego de la categorización? Me gustaría preguntarte si has visto en este mismo autor otros juegos que tiendan también a estas apuestas del lenguaje, preposicionales o que vayan en esta dirección. Y les reitero mis felicitaciones a los tres. (Oscar Javier Montañez no pudo responder por motivo de conexión, no obstante, dejo el aporte de la interesante reflexión planteada por la profesora Montes).
—Marcela: Gracias, Mónica. Sí, a mí me gustaría ver en otras novelas qué pasa, pero ya no sé si con preposiciones. Yo no sé si en este autor esta es una característica de él, habría que revisar otras obras. Él sí, al final de la novela, hace otro tipo de construcciones, pero no tiene que ver con preposiciones. Llena un resumen de alma: «el que tiene aún nombre», «el que cuenta aún con Dios», «él tiene aún su voz», «el que todavía tiene cuerpo», «el que todavía usa su lengua». Se podría analizar ese tipo de construcción. Y yo creo también que habría que ver a otros autores, y si este tipo de construcción con preposición «sin» lo utilizan en este tipo de categorización. Ya son usadas: sinnombre, sinalma… «Los ninis», por ejemplo, eran los que no trabajaban ni estudiaban, que llegó a otro nivel de categorizaciones con los migrantes.
- Comentario sintetizado de Rita Díaz sobre esta tercera mesa: «Sé que cuando escucharon hablar del papagayo y la polisemia todos refrescaron que en su país debe haber una palabra que en otro país significa otra cosa y en las que nos meteríamos en problemas de decirlas abiertamente. Realmente el contexto, esa concordancia léxica, no existe un diccionario que pueda recoger toda la diversidad que la lengua nos permite. Ver en el trabajo de Oscar el contexto de globalización, que esa es una tendencia también que se va a la pedagogía, y vemos que ya el pensamiento no está segmentado ni aislado, sino que se integra cada día más. Finalmente, con los sintagmas nominales analizados recordé de nuevo la presentación inicial de este coloquio en el sentido de la energía que traen las palabras: una palabra puede ser un torrente destructor o puede ser un torrente constructor de identidad, de idiosincrasia, de pensamiento a nivel general. De verdad que esta mesa ha sido bastante productiva.
Las ponencias de la cuarta sala iniciaron con Carlos Mata Induráin, de la Universidad de Navarra, España: Poder y sátira del poder en la poesía de Miguel (Daniel Leví) de Barrios y Manuel (Jacob) de Pina. El ponente señaló que estos dos poetas de quienes hablará «tienen en común que los dos son escritores judeoespañoles, que, más o menos a la altura de mediados del siglo XVII, escapan de España y de Portugal hacia los Países Bajos porque en España las condiciones de vida para los judíos no son ya muy buenas». Dijo que «Tienen en común también el cultivo de una literatura de corte satírico-burlesca». Expuso, además, que le interesan estos dos autores y los está estudiando «porque en el Grupo de Investigadores Siglo de Oro de la Universidad de Navarra, en el que trabaja, se está desarrollando un proyecto sobre la burla y la sátira en el Siglo de Oro». Señaló que «Pina y Barrios no son autores completamente desconocidos, hay bastantes bibliografías sobre ellos en la comunidad sefarditas en los Países Bajos en el siglo XVII; pero sí son autores sobre cuyos textos merece la pena volver de nuevo con una mirada profunda». Dijo que «No todas sus obras están editadas de forma moderna, y algunas hay que manejarlas en ediciones antiguas del siglo XVII y no siempre son fáciles de encontrar y por lo tanto hay que hacer esa labor de edición, de análisis, de anotación de sus textos». «Para que tengan un poco las coordenadas de sus mentes doy unas pinceladas —apuntó—: Pina era natural de Lisboa, vivió en Bruselas, en Ámsterdan. En Ámsterdan publica en 1656 un cancionero titulado Chanzas de ingenio y dislates de las Musas, que fue prohibido tres veces por el mahamad sefardí, más por sus obscenidades que por su heterodoxia. El tono burlesco predomina, aunque también es cierto que hay una variedad de registros bastantes largos: hay poemas de circunstancias, hay poemas de contenido histórico, hay algunos poemas en los que Pina habla de sí mismo y gracias a estos poemas podemos reconstruir o documentar algunos detalles de su biografía. Son 39 poemas, algunos en portugués y en español otros. Una comedia burlesca, escrita esta en español, se titula La mayor hazaña de Carlos VI», dijo. Explicó que «para entender un poco esta comedia burlesca de Manuel de Pina debía señalar algunas especificaciones de la comedia burlesca del Siglo de Oro: Ese corpus de obras que toman una obra seria y se representaban por carnaval vuelven el revés de estas piezas burlescas todos los elementos de las comedias serias. Evidentemente la pieza que está en el fondo con el protesto tiene que ser bien conocida para que la parodia pueda funcionar. Para que el lector o espectador que está viendo una obra de teatro pueda identificar los elementos parodiados tiene que conocer el referente que está detrás».
Explicó: «Existía una comedia seria de tipo histórico titulada La mayor hazaña de Carlos V, de Diego Ximénez Enciso, que es una reconstrucción del retiro del emperador Carlos V, que deja todo el poder, deja toda la pompa, para vivir sus últimos años retirado en un modesto cenobio. Esta es la comedia seria de Ximénez Enciso. La parodia de Pina se titula La mayor hazaña de Carlos VI. ¿Y por qué lo llama así al monarca ficticio de esa pieza? Pues es Carlos VI, por los muchos pecados que comete contra el sexto mandamiento… Se dice en la comedia burlesca que él es un rey de pantomima y que se va a retirar a un convento de monjas en donde, se dice, probablemente, que estará en la gloria; con esta picardía». «El caso de Barrios es parecido en alguna de sus circunstancias», apuntó el expositor. Desarrolló lo que él llamó «una introducción» para conocer a la literatura burlesca de estos autores de su exposición.
La segunda participación de esta mesa la tuvo el poeta Carlos Vásquez Zawadski (PEN Escritores de Colombia): La poesía romántica y política de Rafael Pombo. El ponente inició expresando que este autor que va presentar «se conoce en toda América Latina y se le conoce, más que todo, por su poesía dedicada a la niñez». Explicó que, no obstante, «Pombo es un polígrafo que ha podido estar sobre la mesa para ser leído, investigado, estaba apagado», y que «en tanto polígrafo, el cuerpo de su poesía se acerca a los 1,500 textos, con registros diferentes: poesía romántica amorosa, poesía a la naturaleza, poesía poética, poesía social, poesía popular; algo de teatro, crónica, artículos de prensa; una producción enorme de traducciones, pues de muy joven Pombo aprende latín, el griego y otros idiomas, y traducir le va a permitir a él establecer un dialogo con diferentes culturas, la norteamericana, especialmente, pero también la francesa, la italiana». «Ese Pombo es interesante —dijo—. Estoy en un proceso de investigación que toca el romanticismo en Colombia y que nace temprano cuestionando con el canon establecido. Manifestó que «Esta investigación sobre el romanticismo colombiano, dos o tres etapas generacionales, se alza —en una proyección inicial— sobre la constitución del sujeto que escribe: el sujeto social y sujeto que, en la primera etapa del romanticismo, está determinado por lo que es el derecho del poder (todavía) escolástico, en propia América Latina». «Aparentemente el nacimiento de Rafael Pombo se da en que esta primera generación aparece y escribe y publica, en los años 30, como hasta la segunda década del siglo XX, que va a estar marcado por un poco las luchas independentistas y posteriormente por tomar partido —en el sentido literal y simbólico—, por una parte, de quienes hicieron esas luchas de independencia y construyeron nación. Estoy hablando del Partido Conservador en Colombia». Señaló que «Una de las partes de su producción —poética, política— pasa por un romanticismo que toca la independencia (en donde se toma partido por esos personajes), esas luchas, esas guerras partidistas del siglo XIX, que, como ustedes han leído en Cien años de soledad, son interminables hasta la Guerra de los Mil Días, al comienzo del siglo XX. Lo importante de esa producción, muy, muy poco estudiada, permite, desde su literatura, ver que Pombo, al tomar partido, esa es una vertiente política. Y le canta a otra vertiente liberal: como es católico conservador, su construcción como sujeto social se hace en el interior de él: conservador, católico, apostólico romano, en contra de todo lo que nos pasa por aquí. Su poesía política es, de tal manera, no le llamo sectaria pero sí partidista, negando al otro (al otro diferente) que hace que, en libros recientes que quieren reconocer a Pombo un poeta nacional, sea cuestionado eso: sería un poeta nacional en la medida en que resuelva esa dicotomía, esa oposición tan radical, no solamente de tipo religioso católico, en cuanto a lo político, donde lo diferente a lo conservador es destruido.
—Mónica Montes Betancourt: Yo también debo decir que me emociona que cerremos el primer día del coloquio con estas dos intervenciones. En primer lugar, debo decir lo que representa para mí que Carlos Mata esté aquí, que, sin duda, está aquí por amistad también, entre otras cosas. Y yo creo que los espacios académicos, sin duda, no solo son ocasiones de emir relaciones entre redes que son las que nos salvan, sino que son la ocasión de la amistad y así es como tiene que ser. Y también esa hermosísima ponencia del profesor Carlos Vásquez que nos pone en un matiz que no es el más conocido, tristemente, de Rafael Pombo, a quien conocemos mucho más por su bellísima poesía infantil, por sus fábulas poéticas, pero que es una voz que merece divulgarse muchísimo más. A mí me ha parecido una inmensa riqueza, reconocer, incluso un poco a una voz que está diciendo, antes de Rubén Darío, está comunicando antes que Rubén Darío todo este mensaje panamericano. Nos está salvando también de mantener nuestro lugar, de mantener nuestra identidad. Carlos Mata, tengo un comentario. Me llama tanto la atención que el registro que toman estos poetas sea precisamente siempre la historia de los proscritos, la historia de los condenados. Qué llamativo resulta semánticamente, del exilio, desde ese tema, estar contando de algún modo un drama personal también. Yo de algún modo es eso lo que sentía mientras te escuchaba…
Final del primer día del coloquio
Ha concluido esplendorosamente este primer día del XVII Coloquio Internacional de Literatura Panhispánica y sus Valores en el cual se han desarrollado las ponencias relacionadas con el tema elegido «Globalización y política en la literatura panhispánica». Las profesoras Mónica Montes y Rita Díaz concluyeron con sus emotivas palabras e invitaron a todos participar nuevamente en el día de mañana, ya sea por las vías electrónicas o de manera presencial en la Academia Dominicana de la Lengua, sede de esta edición de dicho Coloquio internacional: «Justo lo que ha ocurrido en este primer día de coloquio habla muy bien del sueño que teníamos, que era referirnos a la política y a la globalización con toda esa amplitud. Resulta que el debate más interesante está en abrir las fronteras y sentarnos a pensar este fenómeno de lo panhispánico en un eje diacrónico y sincrónico mucho más amplio», manifestó la profesora Mónica Montes Betancourt y agradeció a Rita Díaz «por esta coordinación, dedicada, puntual»
«Esta mesa cierra con broche de oro sobre la crítica literaria y sobre cuál es nuestro papel en la sociedad como intelectuales del área de la lingüística y de la literatura. Realmente ha sido un día muy productivo y considero que sacaremos mayor provecho en el día de mañana cuando retomemos el dialogo en este XVII Coloquio Internacional de Literatura Panhispánica y sus Valores», celebrado en la sede de la Academia Dominicana de la Lengua en Santo Domingo, República Dominicana, expresó la académica y poeta interiorista Rita Díaz Blanco (https://www.youtube.com/watch?v=DWfDbNS5k6s).
El segundo día de la celebración del XVII Coloquio Internacional de Literatura Panhispánica y sus valores: «Globalización y política en la literatura panhispánica», inició con las palabras de bienvenida por parte de la académica Rita Díaz Blanco, «quien realizó un admirable trabajó en la organización y desarrollo de este evento internacional de la Academia Dominicana de la Lengua», según reconociera su director, don Bruno Rosario Candelier, junto a académicos y profesores de la Universidad de La Sabana, de Colombia, entre los cuales estuvo la doctora Mónica Montes Betancourt; así como también junto a los académicos que tuvieron presencia telemática, y profesores y alumnos de las diferentes universidades nacionales e internacionales convocadas.
Participación del doctor Odalís Pérez, de la Academia Dominicana de la Lengua
La primera mesa inició con la disertación del doctor Odalís Pérez, miembro numerario de la Academia Dominicana de la Lengua. Tituló su ponencia «Literatura dominicana y procesos migratorios»: «En el resumen que enviamos decíamos que el tema de la migración en la literatura dominicana tiene, y ha tenido, una repercusión abordada por muchos autores contemporáneos. Poetas, narradores, dramaturgos y ensayistas han asumido dicho tema, en algún momento de su producción, revelando elementos conflictivos, políticos, familiares, étnicos, personales y otros que definen algunas líneas de identidad, o de identidades culturales. Nuestro objetivo consiste en analizar, un poco, el trazado literario de esa literatura llamada “diaspórica” (o sea, basado en eso que llamamos de una u otra manera “diáspora”), asumida como fuerza dialógica o dialogante. Nuestro abordaje metodológico, ecléctico, indudablemente, acentúa una línea basada en la lectura crítica recuperadora de nuevos valores de las letras dominicanas dentro y fuera del país dominicano».
Explicó, «señalando elementos y variables, que existe una literatura a la que se le llama “diaspórica” porque son personas que emigran y están no solamente en los Estados Unidos». Dijo que la palabra “diáspora” es muy antigua; recuérdese la diáspora judía, helénica, oriental en todo el sentido»: «Estamos hablando de etnias en variedades que emigran a otro lugar y allí se adaptan a su lengua, a sus costumbres, a sus formas de ser, a sus mentalidades, y ya pertenecen, de una manera u otra, a aquel espacio (del espacio de origen al espacio adoptado), para dejar su testimonio allí, o en dos países». Añadió que «Hay mucha discusión aquí al respecto, porque el dominicano que emigra hacia Estados Unidos tiene muchas propuestas, soluciones, y vive, realmente, muchos fenómenos que, a la larga, van a incidir en su literatura, aparte de que él carga con su identidad, con su país, sus costumbres, sus formas de vida, y demás» […]
«El problema migratorio tiene aquí un tiempo —dentro de la modernidad, claro está— que comienza a finales del siglo XIX, llega al siglo XX y ha continuado sin pararse en el siglo XXI»; y añadió que «Esto ha creado experiencias muy significativas»: «Yo diría que esplendorosas —destacó—porque tenemos, incluso, autores que han sido premiados y han sido promovidos en los Estados Unidos, independiente de los prejuicios que siempre dicen que hay y de las presiones que ejerce un medio sobre el inmigrante, sobre el individuo que allá va a posicionarse, sea a estudiar, a vivir, a trabajar en un país, como los Estados Unidos, que siempre ha sido un país multicultural»
Señaló, sin embargo, que «Aquí, no todos, en el caso de los intelectuales y escritores, adoptan el hecho de que ellos realmente son exiliados económicos, o sea que van allí a trabajar, a malpasar, y allí se les desprecia». Puntualizó que «Hay personas que no se siente que son migrantes, que viven allí porque quieren vivir allí, no porque tienen aquí un objetivo de hacerse ricos o de que allí van a buscar ventajas económicas y demás». «Eso hace que, desde el punto de vista de la ubicación, de la geografía, haya tendencias; y dentro de la misma literatura dominicana hay explicaciones diversas, a propósito de esta diferencia en cuanto al fenómeno de la habitabilidad y de cómo funciona ese vivir, ese ser, allá en el país al que llega».
Apuntó el académico que: «Con todo y las desventajas idiomáticas, culturales, a veces; por todo este tipo de obstáculos de una persona que llega a un país donde tiene que adaptarse, hemos tenido lo que se llama un ‘boom de escritores dominicanos’ allí en Estados Unidos». «Quién que conozca, medianamente, la literatura dominicana, no va conocer el nombre, por ejemplo, de Rita Indiana Hernández, Rey Enmanuel Andújar, René Rodríguez Soriano (†), Eduardo Lantigua (†); críticos y escritores poetas como Medar Serrata, Silvo Torres-Saillant, Esteban Torres». Igualmente destacó «Nombres que cultivan literatura infantil y también son traductoras, narradoras, por ejemplo, Gianni Lantigua; poetas y narradores como Ivelisse Fanning, Claribel Díaz, Jimmy Valdez, poetas conocidos de otras generaciones que se han ido a vivir allí y no han regresado, como Luis Manuel Ledesma, Diógenes Pina».
«Es bueno explicar que esas personas que corresponden a ese apelativo de “diáspora”, de ‘personas que viven fuera de su país’, que son ‘migrantes’, no es que se quedan allí toda la vida, ellas vuelven aquí, y se van: entran y salen». Odalis Pérez recomendó el «libro de la socióloga Karin Weyland, que sería bueno que se tuviera en cuenta a la hora de examinar ese fenómeno de escritoras y escritores, intelectuales y artistas, que allí viven y que allí tienen una cultura, una cultura que puede ser de la pobreza pero también una cultura de la diferencia: Negociando la aldea global con un pie “aquí” y otro “allá”:la diáspora femenina dominicana y la transculturalidad como alternativa descolonizadora, publicado en el Instituto Tecnológico, de Santo Domingo (INTEC), en el 2006».
«Pero también existen modos de lecturas de esas literaturas —destacó el expositor—, que ellos mismos no se inscriben en la problemática de lo que es la literatura diaspórica, sino que, más bien, entienden, muchos de ellos, que no están allí como diáspora, sino como ciudadanos del mundo que van allí y trabajan, viven estudian; muchas de estas personas son profesores en los Estados Unidos, traducen sus libros al inglés y a cualquier otro idioma; ellos no se inscriben en eso porque la diáspora no es un movimiento, aunque hay personas que dicen que sí, que es una cardinal de la literatura dominicana en el exterior y que así como hay poetas de la diáspora, hay también dramaturgos de la diáspora, cronistas de la diáspora, historiadores de la diáspora; sin embargo el concepto es un dato conflictivo para nosotros aquí, y ellos allá […] Lo cierto es que estos escritores e intelectuales publican sus obras que nos interesan bastante… y hacen una vida cultural activa, y, desde ese punto de vista, hay valores establecidos en su lenguaje, en sus textos, en sus pronunciamientos y, sobre todo, su productividad». Entre los ejemplos que citó de estas literaturas están: La taberna de Tom de Phips, de José Moya Pons; Candela, «novela que fue llevada al cine», de Rey Enmanuel Andújar (Archipiélago Caribe); y Ser del silencio, de Claribel Alegría».
Disertación de Cristina Maya, de la Academia Colombiana de la Lengua
En la segunda mesa, y desde la sala virtual de la Academia Colombiana de la Lengua, Cristina Maya expuso su ponencia: «Mario Benedetti, entre la literatura y la política». «Uno de los más importantes referentes de la literatura latinoamericana de los años 60 fue Mario Benedetti —dijo en su introducción—. Sin su decisiva participación en la llamada Generación del 45 o Generación de Marcha (semanario donde publicaban la mayor parte de los intelectuales uruguayos, que coincide, justamente, con la terminación de la Primera Guerra Mundial, como también de la publicación de su libro La víspera indeleble) no se entendería, en gran parte, de la orientación literaria que predominó en esta época». Explicó que ese «Era el momento de un cambio en las sentencias literarias…, pues era pregonero de una literatura llena de símbolos y de temas ajenos a la realidad latinoamericana. Y si bien muchos de los autores del Boom —Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar— vivieron parte de sus obras en Europa mirando siempre a mismo continente como referente de una nueva iniciativa, había que volver a América, ir sobre ella desde su propia trayectoria, tal como lo hizo Benedetti»: «Su ámbito sería el urbano, la ciudad como temática y motivaciones esenciales […] Bajo la influencia del poeta Baldomero Fernández Moreno, comienza a escribir su tesis de carácter realista que se enmarcaría después entre la llamada poesía social, por el énfasis en la persona urbana». Destacó que «En uno de sus primeros libros, Poemas de la poesía, emerge la temática que lo obsesionará en toda su obra posterior: la dramática alienación del empleado público».
«Para Benedetti, como él mismo lo dijo en más de una ocasión: el Uruguay era como una gran oficina, no había familia que no tuviera entre sus miembros un funcionario público, un burócrata o un oficinista, y dentro de esa misma orientación, los temas de la alienación, la muerte, el amor y la venganza son las sustancias que nutrirá su extensa obra en los campos de la poesía, la novela, el cuento, el ensayo, el periodismo, el teatro y la canción. Prolífico autor (de más de ochenta libros que en su mayoría han sido traducidos a diversas lenguas), su labor como escritor incluye obra de conferencista en París y universidades europeas, especialmente España, donde se le acogió siempre con notable admiración». «Pero es con el surgimiento de la Revolución cubana cuando cambia definitivamente su perspectiva ideológica hacia la llamada “literatura comprometida” —señaló Cristina Maya—. Si algo caracterizó, o tuvo gran parte de la notoriedad de los años 60, fue una mentalidad surgida de este hecho incontrovertible, unida a la politización del marxismo y el existencialismo como sustentos teóricos»: «La literatura, según el Realismo socialista, es fijar los ojos en el actuar del individuo dentro de su engranaje social y en su permanente lucha contra los poderes despóticos del Estado en la necesidad de revelarse para buscar la anhelada igualdad. El socialismo marcaría, desde entonces, la inclinación política de Benedetti al convertirse en un militante que terminó en el exilio durante la dictadura de 1973, motivo por el cual su vida transcurrió en diversos países: Argentina, Perú, España y Cuba. Sobre su militancia y sobre su exilio escribió varios poemas y novelas».
Apuntó que este escritor, «Influido asimismo por el existencialismo de Sartre, a quien muchos de los escritores del momento del deben su legado, especialmente a partir de la lectura de libros como ¿Qué es literatura?, y del Existencialismo es un humanismo…, comprendió que la literatura cobraba sentido por su capacidad de cuestionar y a veces denunciar las injusticias sociales, la corrupción y los abusos del poder de las clases dominantes (…) Así pues la vida del escritor uruguayo se debatió entre la literatura y la política y a las dos las ubicó en el mismo lugar de importancia». Explicó que «Poemas de la oficina (1956) ha sido uno de sus libros más leídos y conocidos en Latinoamérica: allí el propósito era no solo mostrar la mentalidad del uruguayo medio, sino proyectarla de manera clara y transparente en sus poemas con la intención de llegarle al pueblo lector; inherente asume la actitud de testigo y con mirada penetrante, como descubriendo la mentalidad pequeño-burguesa, describe las miserias del anonimato, de la rutina diaria y elegante por la que transcurre la vida de un empleado de oficina». Leyó con emotiva voz, «el poema “El nuevo”», en donde el autor —dijo— «revela con patriotismo estas circunstancias: Viene contento/ el nuevo / la sonrisa juntándole los labios/ el lápizfaber virgen y agresivo/ el duro traje azul/ de los domingos /…/ Claro/ uno ya lo sabe/ se agacha demasiado/ dentro de veinte años/ quizá/ de veinticinco/ no podrá enderezarse/ ni será/ el mismo/ tendrá unos pantalones/ mugrientos y cilíndricos/ y un dolor en la espalda/ siempre en su sitio…». Agregó que «El lenguaje fuerte, directo e irónico son característico de sus poemas, que pretenden ser una radiografía social por medio de la cual quería, ante todo, comunicar». Consignó también que, «Paralelamente, Benedetti escribe sus primeras novelas: en 1953 escribe Quién de nosotros y 1960 su segunda, y una de las más renombradas, La tregua».
Juan Torbidoni, de la Universidad Católica Argentina: «Reescrituras del mundo clásico en la literatura de Leopoldo Marechal y en la escultura de José Fioravanti»
El tercer participante de esta mesa lo fue Juan Torbidoni, desde la sala virtual de la Universidad Católica de Argentina, con su ponencia «Reescrituras del mundo clásico en la literatura de Leopoldo Marechal y en la escultura de José Fioravanti». Al introducir su tema Juan Torbinodi apuntó que su ponencia «tiene que ver con un proyecto de investigación» en el que está «trabajando, precisamente, ahora», sobre «la conexión entre poesía y escultura». Explicó que «a pesar de su enorme importancia el escultor José Fioravanti es poco conocido». «Mi presentación va a versar sobre esta fecunda relación, humana y artística, entre Leopoldo Marechal y José Fioravanti» y, «por supuesto, su presencia en Argentina», señaló.
Juan Torbidoni consignó, a manera de semblanza, lo siguiente: «A fines de 1926, Leopoldo Marechal se embarca rumbo a Europa. A sus 26 años, el poeta, ya se destaca como una de las promesas de la joven generación de escritores argentinos, grupo que encarnaba lo que la crítica había denominado: “La nueva sensibilidad”. A esta altura, Marechal, había publicado dos importantes libros: el poemario vanguardista Los aguiluchos (de 1922) y el poemario vanguardista Días como flechas (de 1926). Además, sus escritos habían aparecido en importantes revistas culturales y literarias, como Caras y Caretas, Proa, Ultra y Martín Fierro». Explicó Juan Torbidoni que este poeta, en «Madrid, entra en contacto con figuras claves de la intelectualidad española como Ramón Gómez de la Serna y José Ortega y Gasset». Expuso que «Más tarde se desplaza a París […]»: «En una carta, de marzo de 1927, dirigida desde París a su amigo en Buenos Aires, el poeta Horacio Schiavo, un Marechal embriagado de entusiasmo retrata el ambiente cultural…, cito: Es una atmosfera de arte que se respira constantemente: obreros con bastidores en la calle, artistas llevando al hombro sus cuadros, carros con caballetes, libros, exposiciones, conciertos… Agregó que «Marechal le comenta, además, a Schiavo, que frecuenta los talleres de los pintores argentinos, Lino Enea Spilimbergo, Héctor Basaldúa, Horacio Butler y Aquiles Badi, círculo que más tarde se conocería como “El Grupo de París”».
Juan Torbidoni señaló que «Entre los artistas plásticos cercanos a Marechal hay uno en particular que sobresale como referente de ese círculo y cuya figura no ha recibido suficiente atención: el escultor José Fioravanti […] Expuso que «En 1936 Marechal evoca los comienzos de su amistad con el escultor, en su Historia de la calle Corrientes, ensayo que recupera la memoria de la icónica arteria porteña, en el preciso momento de su demolición, trasformación y modernización: …En 1923 conocí al escultor José Fioravanti que tenía su estudio en los altos del Museo Municipal. Allí se reunían en torno del erial caído, con pocas esperanzas el cincel, la pluma y la espátula» […] Apuntó que este escultor tuvo «su notoriedad en la escena cultural en 1925, con una exitosa exposición de sus obras en Madrid». Consignó que «El 25 de marzo de 1927 el escultor y el poeta abordan el barco El Madrid, rumbo a Buenos Aires»: «Algunos meses después de su arribo Fioravanti presenta sus trabajos en la Asociación Amigos de Arte, exposición que alcanza gran repercusión, concurriendo a ella nada menos que el Presidente de la nación, Marcelo Torcuato de Alvear». Destacó que «Es precisamente Marechal quien se encarga de reseñar la muestra en la revista vanguardista Martín Fierro, en una nota titulada “Fioravanti y la escultura plural”».
- El expositor presentó un análisis de este texto primordial de su observación, «Fioravanti y la escultura plural», de Leopoldo Marechal:
«En el artículo de Marechal se destacan dos motivos, que considero merecen nuestra atención. En primer lugar, señala el autor, cito: El concepto puro de un arte se haya en determinados momentos históricos, casi siempre en los comienzos de una época o de una civilización. Marechal agrega que: Cuando este momento primigenio, originario, se apaga, el arte también se desvanece, hasta que aparezca nuevamente una era que recupere el sentido autentico que restaure la pureza inicial del arte. Ejemplos de cultura pura -prosigue el escritor- se encuentran en el arte de los asirios y egipcios, en el arte arcaico griego, en el románico…, pero también en el arte primitivo chino, indochino y japonés, y en el arte oceánico y negro. Todos ellos se caracterizan por comunicarnos -al decir de Marechal- una pura emoción plástica. Pero la transmisión de esa pura emoción de Marechal es inasociable, de carácter representativo: la escultura. Se pronuncia, entonces, partidario del arte figurativo y contrario a la escultura abstracta, llegando a dictaminar su fracaso como experimento estético. Sin embargo —aclara Marechal—, la representación de la realidad no debe, en modo alguno, ser copia infiel de lo real…, sino captar y plasmar los rasgos esenciales que configuran lo real. En otras palabras, para Marechal, la escultura pura de Fioravanti lo es tal, precisamente, por expresar cierto esencialismo en la captación de la forma».
«El otro motivo que me interesa resaltar en la reseña de Marechal es el concepto de la lucha que mantiene el artista con la materia, es decir el escultor con la piedra», apuntó el expositor. A continuación, Juan Torbidoni expuso momentos, a manera de semblanza, de la vida artística de José Fioravanti, los cuales, a modo de una vista rápida, refiero: «La consagración definitiva del escultor llegaría en 1934 al exponer las estatuas que integraban sus monumentos a Avellaneda y a Roque Sáenz Peña en la serie de galerías parisinas Jean Vaillancourt… La exposición de Fioravanti recibió la aclamación de la crítica, que se preguntaba si acaso no era Fioravanti el gran escultor argentino del siglo XX. Un año más tarde, en 1935, la misma exposición se repetía en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires […] La crítica de la época señala: La serena quietud de las figuras» […] «En 1942 Marechal vuelve a escribir sobre la obra de su amigo, pero esta vez un ensayo en forma de libro, presentando 24 fotografías de obras de Fioravanti. En este escrito ya se detecta la presencia de la estética neoplatónica que Marechal había desarrollado en su ensayo “Descenso y ascenso del alma por la belleza”, que data de 1933 pero se publica en formato de libro en 1939. Marechal, en este nuevo ensayo incluye: Obra de Fioravanti, entre los predestinados del arte, por su capacidad de captar y expresar el “esplendor Forms” (el esplendor de la forma, por supuesto, es un concepto escolástico), lo cual requiere -dice la exposición- de una virtud ordinativa. En esta reseña de Marichal que estoy hablando ahora, aparece nuevamente la descripción del acto creativo en términos del combate que utilizaba antes. Dice Marechal: El estudio de los grandes maestros había enseñado a Fioravanti, que toda escultura debe ser el resultado final de una batalla que, luchando frente a frente, ha de ganar al escultor a su materia, porque toda materia defiende su propia dignidad, y no se deja vencer sin condiciones. La obra de arte sería, pues, el fruto de una lucha y de una reconciliación, en el cual el artista logra su objeto y la materia salva su decoro. Y agrega Marechal: Fioravanti sostenía con la piedra un diálogo terrible y más que un dialogo una discusión porfiada, en el cual el artista y la materia eran contenedores y la luz actuaba como juez. Me parece una fórmula muy interesante y muy propia y adecuada para definir la escultura de Fioravanti: más que un dialogo una discusión porfiada, en el cual el artista y la materia -el escultor y la piedra- eran contenedores y la luz actuaba como juez; esa capacidad increíble de Marechal de elaborar, inclusive, metáforas muy certeras […].
«Para concluir, entonces, o para abrir una discusión, quizás: Marichal y Fioravanti interpretaron la modernidad desde la literatura y la escultura, y si bien, acaso, no sean tan lejanas entre sí -como a menudo se piensa-, después de todo, nada nos impediría parafrasear la célebre máxima de Horacio, Ut pictura poiesis (“La poesía es o debe ser como una pintura”), y reformular esta máxima como ‘Ut scultura poiesis’ (‘La poesía es o debe ser como una escultura’). Desde la literatura y la escultura digo: Marechal y Fioravanti buscaron redefinir el mundo antiguo. Más allá del estrecho vínculo de amistad que los unía, los dos artistas compartían una honda visión estética desde la cual miraban, escribían, tallaban la modernidad. Esa perspectiva buscaba interpretar el cambiante mundo moderno desde categorías clásicas que pudieran rescatar lo efímero y lo pasajero, del curso inexorable de la caducidad temporal».
La profesora Mónica Montes consignó, en un momento de esta ponencia de Juan Torbidoni, que en la misma estuvo presente virtualmente la hija de Leopoldo Marechal: «María de los Ángeles Marechal, sabiendo que tendríamos una ponencia sobre su padre, se ha unido con nosotros, y es un honor tenerla por acá». El expositor, igualmente, hizo referencia a la presencia de María de los Ángeles, agradeciendo las fotografías que le facilitó para su ponencia y destacando la buena disposición suya para con todos los investigadores.
Segunda mesa: Javier de Navascués, de la Universidad de Navarra, España
Las ponencias de esta segunda sala iniciaron con don Javier de Navascués, de la Universidad de Navarra, España, cuyo tema lo tituló: «Hacia una teoría de la épica colonial»: «Haré una síntesis en relación con un tema poco estudiado hasta hace pocos años, como era el de la poesía épica entre los siglos XVI y XVIII en la América colonial, lo que también puedo llamar poesía épica colonial. Es un género, este, que ha sido relegado, ignorado o pasado por alto por la crítica tradicional, desde el establecimiento mismo del canon de los textos fundamentales de la literatura Hispanoamericana, y ese relegamiento se remonta al comienzo del siglo XIX»: «Cuando los primeros estudiosos que rescatan los textos fundacionales de la literatura del Siglo de Oro español, nos encontramos con que esa revalorización o esa conceptualización del canon no tiene demasiado aprecio por la producción épica», explicó Javier de Navascués. Expuso que «Manuel Quintana, uno de los nombres de referencia», luego de dar «ejemplos de la gran tradición occidental de la poesía épica», concluye que «En España y también en la Península americana de España, no hubo referentes fundamentales, solo algo se levanta, solo la de Alonso de Ercilla, para Manuel José Quintana, un poco más». Apuntó que «La formación de la biblioteca entre los españoles, que vino a ser uno de los grandes proyectos de la concepción del Canon de la literatura del castellano del siglo XIX, incluyó, ciertamente, a La Araucana, y también algunos otros poemas de la obra de Ercilla». «Lo cierto es que esa falta de aprecio de la que solo se salvó, fundamentalmente, la obra de Alonso de Ercilla —y siempre en ámbitos universitarios—, él ha ido perpetuándose desde el siglo XIX». Dijo que «Frente al interés que tiene después de muchos años —en los años 80 o 90 del pasado siglo—, la literatura colonial, revisada desde una perspectiva poscolonial, ese rescate de los sustratos virreinal no atendía a afectar demasiado a este género épico».
«Primera visión que me gustaría resaltar —expuso Javier de Navascués— es la idea que Alonso de Ercilla sea el modelo de toda la poesía épica colonial, es una idea muy difundida, muy alabada, muy divulgada, en buena medida, gracias al enorme éxito que tuvo La Araucana». Agregó que «la fecha de la publicación de la primera parte es de 1569 hasta 1632, que se publican nada menos que 25 ediciones; es decir que fue todo un auténtico best seller o un éxito que incluyó diferentes lenguas europeas». Dijo que, «Incluso, para hablar del exitazo que fue La Araucana, en esos 50 primeros años de su recepción, habría que tomar en cuenta que las ediciones se hacían en formatos más pequeños, lo que abarataba y, sobre todo, la hacía más manejable»: «Tenemos muchos testimonios de cómo La Araucana estuvo en bibliotecas no solo de nobles, sino también algunas recónditas, en el caso del Perú; de cómo fue leída por los apostolados, por clérigos, ilustrados; aclamada por Cervantes, por supuesto, Quevedo, etcétera. Pero todo ese enorme éxito que tiene La Araucana, ha llevado un poco a la crítica a plantear que antes fue el modelo de todo lo redime»: «Y esto es cierto hasta algún punto —agregó—, es decir, yo he dicho que entre 1569 y 1632 se contabilizan 25 ediciones, Lo que no se suele decir tanto es que desde 1632 en adelante hay que esperar más de cien años para que los otros la citen. ¿Qué pasa en ese siglo, por lo que dejan de citarla? Curiosamente la mayor parte del corpus que tenemos, actualmente, de poesía épica, se localiza justamente en el período de éxito de La Araucana. ¿Y después, qué sucede? Se siguen publicando los poemas épicos; pero, notoriamente, ya no tienen a Ercilla como modelo, es más, la mayor parte de los poemas épicos que se editan o se escriben en América son de corte religioso».
«Una segunda cuestión: a mí me llama mucho la atención el hecho de que la poesía épica de Ercilla tenga tantísimo éxito en un contexto editorial en el que el asunto americano es poco o nada reproducido. Por diversos motivos: en primer lugar, hay que tener en cuenta que las primeras crónicas de indias que tienen verdadero éxito son casi de inmediato prohibidas —Las cartas de Cortés, la primera parte de la historia de Oviedo—, en dos o tres años terminan su visibilidad. Más aún, la mayor parte de los textos en prosa que se publican en el siglo XVI, lo son por un rato nada más por un uso prohibido o directamente pasan al Consejo de Indias y tardan mucho tiempo en publicarse (Un caso famoso es el de Arabia del Castillo por su crónica que tiene que esperar 70 años en ser publicada). Y luego, por otra parte, el estudio de las bibliotecas y de las publicaciones en la península, nos indica que no son tantos los libros publicados, no ya sobre lo que sucedió en América, sino, incluso, sobre cualquier otra materia vinculada con el mundo americano. Y, sin embargo, ahí está lo sombroso, lo interesante, lo sugestivo de esas 25 ediciones. Eso es un tema muy interesante. Por otra parte, a pesar de los prejuicios, lo cierto es que la poesía épica fue leída, muchas veces, de modo cronístico, incluso como hechos verdaderos, en el caso de La Araucana».
- «Yo lo que planteo es que los poemas épicos que se publican junto con La Araucana, años después (los 25 años, más o menos, de éxito de La Araucana), son el salvoconducto que algunos autores tienen para hablar de América», señalo.
Apuntó que «Dado que los textos en prosa estaban siendo prohibidos, honestamente, mirados de forma muy vigilante, la poesía época permitía subterfugio de la presunta decenalización: en aquella época, se movía en dos modos de lectura: un modo belicista y un modo ficcional, pero al mismo tiempo se leía con un interés de algo que era histórico; y esto hace que ciertos elementos propios recobren su unidad colonial que aparecen en la poesía: cuestiones religiosas, cuestiones de la defensa del indígena, la denuncia de la codicia de los colonizadores…, son muchísimos los temas que pueden encontrarse tanto en las crónicas, como en la poesía épica; y eso es todo un campo que ahora se está planteando».
«En mi visión panorámica voy concluyendo con una división que creo sería conveniente trabajar, que tiene que ver cómo todo este corpus de textos, a veces muy pocos leídos (a veces tenemos críticos que han leído uno, dos, tres poemas épicos), para ir trabajando en un contexto referente más amplio. Creo que es una división que podría verse, al menos, de forma tripartita: la épica fronteriza, la épica que llamo fundacional y la épica puramente religiosa».
El ponente explicó dos partes de esta «división tripartita»: «Los poemas épicos que llamo como “fronterizos” son determinados por un grupo de poemas que singularizan por el espacio, que es un espacio de las fronteras del imperio, y las precarias medidas que hay de control sobre ese espacio. Allí está por encima, claro, el modelo: es el modelo en todos, de hecho, genera un ciclo traumando, indómito (La guerra de Chile, la quinta parte de La Araucana), que son textos que prosiguen imitando la Ercilla, prosiguen el modelo arcillano. Pero también hay otros textos fronterizos: “La Argentina conquista el Río de la Plata”, delimita toda la lucha, con muchas dificultades de los españoles consolidarse, justamente, en el Rio de la Plata; “La conquista de México”. Entonces ¿qué sucede? Que toda esta épica que tanto atrajo en ese final del siglo XVII, es una épica donde hay un personaje colectivo, no hay un héroe principal (como toda la tradición, desde Virgilio en adelante); suele haber un autor testigo, en donde lo interesante es que el relato se hace defensivo, muchas veces; son textos que, por un lado, exaltan (como lo hace Ercilla), el valor de la conectividad española, pero también, aparte de reconocer al otro, plantean, indirectamente, la precariedad de las defensas del imperio en esas fronteras. Creo que esto es lo que lo distingue de la división más común, que en realidad llamo “fundacional”, que tiene que ver con la situación de conciliación del estrato colonial, donde ahí nos encontraremos con otros textos, digamos textos que creemos que son poemas épicos, y donde podemos encontrar, por supuesto, épicos dedicados al gran héroe épico, que es Hernán Cortés, poemas épicos cortesianos […] Este tipo de épica, esta segunda “épica fundacional” exalta los hechos políticos, a diferencia de la épica fronteriza o épica en donde los espacios humanos están ausentes o mantienen una existencia más bien precaria. Por el contrario (el caso más real es la americana), muchas veces, están dirigidas a exaltar, por ejemplo, las grandes capitales de los Virreinatos (puede ser en Lima o puede ser en México), y eso hace, definitivamente, que se distinga la épica periférica o fronteriza de lo que es una épica fundacional. La épica fundacional, cronológicamente, acaba imponiéndose poco a poco, es la épica que todavía las hay en el siglo XVIII, la podríamos encontrar en el siglo XVII, y que también se posiciona, por cierto, por los panegíricos…».
Joaquín Zuleta Carrandi, de la Universidad de Los Andes, Chile: Las crónicas coloniales de los Incas frente a la historia universal: el caso de la Historia Índica (1572), de Sarmiento de Gamboa.
El segundo ponente de esta segunda mesa fue Joaquín Zuleta, de la Universidad de Los Andes, de Chile», con el tema «Las crónicas coloniales de los Incas frente a la historia universal: el caso de la Historia Índica (1572)».
- En su introducción explicó que hablaría sobre «las crónicas que entran en el mundo incaico porque fue un género que tuvo un extraordinario desarrollo desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII».
Agregó que se puede «registrar, al menos, unas 20 crónicas de los incas»: «Por lo tanto estamos refiriendo este corpus que (también desconocido) es muy rico, responde a una diversidad de autores, que, al igual como comentaba Javier Navascués, deben ser abordados de forma parcial. Tenemos un gran autor, Garcilaso de la Vega —que fue muy celebrado a los 400 años de su muerte en 2016—, pero tenemos una serie de otros autores que se hacen cargo, justamente, de los incas y que no son, muchísimos menos, nombrados, menos leídos o estudiados. Tenemos el mismo fenómeno, un corpus extenso, interesante, que suele ser abordado parcialmente». «No existen, o existen muy pocos, estudios globales dentro del corpus —afirmó—, y casi todos los estudios globales, los pocos que hay, digamos, lo hacen desde el ámbito antropológico y el ámbito histórico, y, con los que he planteado, el ámbito de la literatura». Manifestó que «Las primeras crónicas de los incas que conocemos, son de mediados del siglo XVI…, que podríamos nombrar como fundadores; luego tenemos a Bartolomé de las Casas […]».
«Este es un corpus, por supuesto, amplio, difícil de abordar y de encontrar ciertos lineamientos; un texto que a mí me ha interesado y pude construir una cuestión, un corpus: creo que podemos llamarla “genealogía”. Todos estos que he nombrado aquí, tiene de la genealogía de los incas que iría desde Manco Cápac, hasta llegar a Huáscar y Atahualpa, y siempre terminan todas ligadas con Pizarro. El ejemplo que he podido detectar…, por supuesto deja fuera muchos otros textos…, que se refieren a los incas, que se refieren a las cumbres que describen su modo de vida pero que no hacen hincapié en la genealogía. Entonces, esa es una manera que me ha permitido delimitar mi corpus y llamar propiamente “crónicas de los incas” a aquella que van transitando una nación en la genealogía incaica, partiendo de Manco Cápac […]».
- «Dentro de este corpus, algunas de la preguntas que me he planteado tienen que ver, justamente con la representación del arte de los incas, y allí idee tener una grafiticación…, con la valoración del Perú antiguo; y podemos ratificar, con autores de aquellos tiempos, que la genealogía incaica fue un reinado legítimo, un reinado productivo, que haría aportes sustantivos a la civilización europea»: «Y tenemos aquellos detractores de esta constitución de la civilización incaica, y que van a caracterizar este mundo como una tiranía, y como una dinastía ilegítima debe ser completamente desarraigada del Perú guardián».
«Evidentemente no podemos ir desarrollando cada una de estas crónicas, citando algunos textos específicos, colonial, y siempre van a dialogar con su presente […] El diálogo que representé va a ser muy importante y lo he caracterizado desde este punto de vista: una posibilidad, un criterio de clasificación entre muchos otros. Nos damos cuenta que nuestras posiciones son bastante encontradas, podemos decir que las posiciones son extremas. Vamos a tener desde aquellos que hacen verdadera apología, la defensa del Decanato, como Bartolomé de las Casas y Garcilaso de la Vega, hasta aquellos cronistas, digamos, que van a representar este trabajo suyo como una tiranía perpetua que debe ser absolutamente eliminada, absolutamente descartada, depuesta como un gobierno completamente ilustrativo, la más conocida de ellas es la Historia Índica de Sarmiento Gamboa»: «Hay un contexto de una gran reorganización del Perú colonial llevada a cabo por el virrey Francisco de Toledo, y dentro de todo ese plan de reforma, Francisco de Toledo estaba interesado en contar una historia; se lo encarga a Sarmiento Gamboa (que es un colaborador cercano de Toledo), le encarga esta historia con una hipótesis ya muy clara: y es declarar que el gobierno incaico fue una perfecta tiranía y que, por lo tanto, dentro de ese papel, los españoles, los castellanos estarían liberando al Perú de la tiranía incaica. Por lo tanto, toda la crónica vive por esa premisa, y Sarmiento Gamboa va a intentar demostrar esta que, efectivamente, cada inca fue eliminado hasta la liberación final por parte de Francisco Pizarro. En este sentido, y viendo posiciones extremas, por ejemplo, la figura de Manco Cápac: cómo Manco Cápac fue una especie de irrigador, una especie de fundador del Decanato, y la caracterización que se hace también es muy extrema».
- «Tenemos la caracterización, por ejemplo, de la Garcilaso de la Vega que va a mostrar a un Manco Cápac que, si bien está obligado a fingir ciertos mitos (como que es hijo del sol), lo hace con un propósito noble, concretamente, con la idea de lograr, civilizar a los indios del Perú, y sacarlos de un estado de bárbaros, salvajes, para ponerlos en una etapa donde ya puedan recibir la Luz del cristianismo una vez que lleguen los castellanos. Esa es la hipótesis de Garcilaso de la Vega. Tenemos también a Bartolomé de las Casas que escribiera La apologista, la historia de Sumaria, y ahí tenemos un apartado dedicado a los indios del Perú y van a caracterizar a Manco Cápac como un héroe bondadoso, cuyo poder se basa en acuerdos de los pueblos para ser levantados, por él también, para beneficiar».
«La visión de Sarmiento Gamboa —sigue exponiendo Joaquín Zuleta— es muy negativa donde va a mostrar…, y va a caracterizar a Manco Cápac como un mentiroso, como un fingidor, alguien que finge una amistad con el objetivo de dominar a todos los indios con propósitos completamente ilegítimos, de cómo satisfacer su sed de bienes materiales, su enorme vanidad del dominio del prójimo, de esclavizar a todos los indios. Entonces muestra un Sarmiento Gamboa que los propósitos son completamente perversos. En ambos casos, por supuesto, tenemos la figura de los colonizadores que es muy importante». Dejo hasta ahí la reseña de esta exposición de Joaquín Zileta; recomendamos introducirse a la misma en el enlace que comparto al final de esta reseña, pues al escucharla desde la propia voz del ponente, ocurren expresiones de rubor en nosotros que no podremos dejar de plasmarlas en el papel, ya sea, en poesía pensamientos o narrativas. Agradecemos todas estas maravillosas exposiciones del XVII Coloquio Internacional de Literatura Panhispánica y sus valores, desarrollado desde la Academia Dominicana de la Lengua. He aquí algunos comentarios que tuvieron lugar en esta sesión matinal:
—Mónica Montes: Sí que estoy ansiosa por tomar el micrófono, y cómo no, si tenemos aquí delante amigos a quienes quiero profundamente. Por demás, debo decir que Javier de Navascués fue mi director de tesis doctoral; de hecho, mi amistad con Juan Torbidoni, Javier tiene la culpa de esa amistad, porque justo los tres nos dedicamos a estos estudios. Bueno, y Joaquín para mí es como un hermano, esto va más allá. Y, sin duda, es un regalo poder pensar este panhispanismo ampliándole las orillas. Cuando preparábamos el coloquio y empecé a invitar a personas como Javier, como Juan, como Joaquín, pero en la misma ponencia de Cristina Maya, por ejemplo, cada uno ante la idea de «globalización y política», podía hacerse la idea de que era un tema restringido al siglo XX, XXI, y, en cambio, siento que el tema se crece cuando nos metemos en estas orillas. Yo en estos días, lo que mencionaba Rita me ha sacudido en República Dominicana, porque yo sí creo en buena medida la latinoamericanidad comienza por acá, con el arribo de Cristóbal Colón a La Española. Y en estos días, veía, justo el monumento de Antonio de Montesinos, que es un monumento espectacular, y uno siente que el monumento grita precisamente el “¿Con qué derecho os permitís tratar estos taínos de esta manera?”; y sentía justo lo que Rita estaba diciendo, una revisión de la épica, que nos está llevando a encontrarnos (incluso, con todos los despropósitos, que también son una incomprensión de la historia, que son un perder el matiz), salirse del contexto de los tiempos actuales (en Colombia también se está viviendo cómo en los motines se derriban la imágenes de descubridores, de civilizadores), y todo el mundo grita y eso termina polarizándose muchísimo más frente a la opinión pública. Así que, yo, pregunta, ni para Joaquín ni para Javier… pero sí, mi inmensa gratitud por ampliarnos la frontera en este tipo de reflexión… Gracias a cada uno, muy especialmente, por estas ponencias reveladoras que nos darán tanto tema para continuar pensando juntos. Y gracias también a los que están conectados desde las redes, y sin duda, a quien también en el aula en este momento».
La tercera mesa tuvo lugar en la tarde del segundo día y final del coloquio. Presente en la sala, Jana Máchová disertó sobre «Tres voces de la identidad femenina actual».
Segunda parte (17-11-2021, en la tarde)
Tercera mesa
La tercera sala de ponencias tuvo lugar en la tarde de este segundo día, y final del coloquio. Presente en la ADL, Jana Máchová, de la Universidad de Ostrava, República Checa, inició con su tema: «Andrea Abréu, Elena Medel y Aixa de la Cruz, tres voces de la identidad femenina actual». En la primera parte de su exposición, base para el desarrollo posterior de su tema central, la ponente indicó:
- «La presencia de los conceptos de la identidad del género y de la ideología feminista son recientemente muy frecuentes y discutidos entre los hombres y mujeres y, según Francis Fukuyama, presentan una amenaza para la democracia, porque aquella civilización, que lucha por la eliminación de la desigualdad, pronto llegará al momento en el que se enfrentará con los límites de la naturaleza. Hemos conseguido varios logros desde la Democracia en muchos países hasta la Independencia; el hombre ha empezado a mirarse en otros ámbitos, a vivir en la abundancia de los bienes y esa situación lo lleva al descontento. Así mismo, la cada vez menos presencia de los aspectos morales, éticos y religiosos, se traduce en un caos epistemológico que puede culminar en el caos y en la degradación moral».
«Como lo arriba expuesto —explicó—, relacionar el término de la “identidad” con las “políticas de la identidad”, que han surgido en el discurso público, es, relativamente, recientemente. El primer concepto lo puntualizó Erik Erikson en “La psicología durante los años 50”, mientras que el segundo concepto apareció en relación con los Catch Statistics, que, aparte de los años 80 y 90, llamaron la atención de los especialistas». Dijo que «En la actualidad no es nada fácil determinar qué se entiende bajo estos conceptos porque vivimos en una época afectada por la globalización y el consumismo; así que, exalta al individuo que se pone en el centro de los acontecimientos». «Hay que decir que la identidad es una característica típica para los seres humanos, que los hace únicos y les permite distinguirse de los demás —explicó—: es algo que no está determinado de antemano, más bien es un fenómeno abierto hacia diversos procesos sociales o hacia el entorno en el que está situado».
Consignó que «En el ensayo Identidad. La demanda de dignidad y las políticas de resentimiento (de 2018), Francis Fukuyama continúa con la exploración sobre la identidad, y él dice que “la identidad crece a partir de una distinción entre el verdadero yo interno y el mundo exterior de las reglas, y de formas sociales que no le conoce adecuadamente el valor —o la dignidad de ese yo interno—, de lo que surge el resentimiento, el concepto clave en los debates de los feminismos de la actualidad: el yo simboliza una base para la dignidad humana, por lo cual es muy importante apoyar la democracia (idea de la comprensión universal de la dignidad humana), porque si no, el hombre estará en un conflicto constante”». «Hemos visto que la identidad presenta algo inseparable de cada ser humano —destacó—.
El proceso de construcción de nuestra identidad empieza en el momento del nacimiento, porque somos, o bien niñas o bien niños, y asimilamos los códigos de los comportamientos y de las expectativas que tenía la sociedad para los seres humanos». Expuso que «García Leiva opina que la identidad es la autoclasificación, como hombre o mujer, sobre la base de lo que culturalmente se entiende por hombre o mujer». Dijo que «Otros opinan que la identidad se asume más bien a una perspectiva biológica porque la relación entre el sexo y la identidad es contradictoria, ya que el sexo se asocia con la femineidad o a la masculinidad, por lo que también el concepto de la identidad de género se relaciona con el aspecto biológico; mientras que el género es más bien una construcción social, que puede ser independiente del sexo humano, y que prescribe responsabilidades, actividades y papeles a los que los inscriben la sociedad». «De todas maneras, podemos decir que los movimientos ideológicos intentan destrozar la esencia humana por distorsionar la reciprocidad natural del hombre y la mujer. La negación de estos conceptos puede llevar solo a la división de la sociedad, al debilitamiento y a la descomposición de la democracia».
Manifestó que «En cuanto al feminismo, no es nada nuevo que los conceptos de la identidad y del género están muy vinculados: en el público intentan provocar un debate para romper el estereotipo de que, según algunas corrientes del feminismo, “la mujer es inferior al hombre”, lo cual quiere subvertir apuntando, sobre todo, a los roles naturales de hombres y mujeres».
Destacó que «El “feminismo”, como el término político, surgió en el siglo XXI y desde mediados del siglo pasado se convirtió en un término familiar que se usa hoy en día en relación con el movimiento que lucha por la igualdad entre hombre y mujer». Afirmó que «En la actualidad el feminismo se considera una ideología: un conjunto de movimientos políticos, culturales y económicos que tienen como objetivo la igualdad de los derechos de las mujeres y de los hombres»: «Con ello el movimiento feminista crea un amplio conjunto de teorías sociales, entre algunas de ellas la Teoría Feminista». «Para Pérez Henares la única manera de cómo entender a dicho movimiento es que se le entienda como principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre; movimiento que lucha por conseguir esa igualdad en todos los órdenes y aspectos».
«Aparte de mediados de los años 80 y al principio de los años 90 se da el comienzo de la tercera ola feminista, que es más radical que las dos anteriores, porque de las ideas tradicionales se ha pasado a la política que la diferencia», explicó. Dijo que «Se han reconocido las pluralidades y las heterogeneidades que coexisten en el movimiento y se han materializado en diferentes corrientes feministas»: «Entre los jóvenes existe la opinión de que la igualdad entre hombres y mujeres ya se ha conseguido; pero en realidad el feminismo contemporáneo se ha simplificado a las relaciones sociales, por lo cual dirige sus esfuerzos para conseguir leyes que repriman o discrimen a los hombres opresores».
«En suma —explicó—, existen muchos más enfoques de autores que se dedican al estudio de dicho fenómeno y aclaran sus significados. No obstante, el feminismo como tal no quiere odiar a los hombres, más bien, es una tendencia ideológica que abarca varias teorías de cómo conseguir la igualdad entre mujeres y hombres e impedir que haya discriminación y desigualdad entre ellos en todos los aspectos de vida».
Presentó «las ideas claves del feminismo y cómo las trabajan dichas autoras». Apuntó que «Panza de burro, que salió en el 2020, es una novela sobre la amistad y amor, se ambienta en un ambiente tinerfeño, donde viven las dos protagonistas principales: Shit, que es la narradora y su amiga Isora»: «Las niñas tienen 10 años y pasan las vacaciones juntas jugando a las Game Boy, paseando por el barrio y descubriendo aspectos físicos de sus cuerpos». Explicó que en esta narrativa «Se pueden observar varios motivos cruzados; sin embargo, el hilo conductor de la novela es el descubrimiento sexual de las niñas mediante el que la autora quiere presentar ideas más radicales sobre las ideas femeninas». Dijo que «El primer motivo que se puede observar es el tema de la identidad de Shit, es decir, de la narradora de la historia, y de Juanita Banana, un protagonista masculino y amigo de las niñas a la vez». Explicó que «Al principio la narradora carece de nombre, pero luego su amiga Isora le cuelga el sobrenombre “Shit”». «Mediante a ausencia del nombre, Abreu quería mostrar el deseo de la narradora de ser como Isora y así construye su identidad: imitando a su mejor amiga», señaló la ponente. Y añadió: «En cuanto a Juanita Banana, este niño tampoco tiene su identidad definida, al contrario, su identidad fluctúa entre Juan, Juanito o Juanita». «En suma —manifestó—, la falta del nombre es una manera de comunicar la identidad vacía e indeterminada y también de cómo dejar el espacio en la percepción de los lectores» (Esta charla puede continuarse en el enlace de la ADL, citado al final de la reseña, apuntando a: videos/624797595549294).
Azuvia Licon Villalpando, Universidad de La Sabana, Colombia
La segunda ponencia de esta mesa estuvo a cargo de Azuvia Licon Villalpando, de la Universidad de La Sabana, Universidad Central, Colombia, con el tema: «La edición de periódicos como estrategia política: el caso de Soledad Acosta de Samper (1833-1912): «Vamos a hacer ahora un salto temporal. De esta ponencia tan interesante, con estas propuestas tan tan recientes en cuanto a la identidad femenina, vamos a hacer un salto al siglo XIX donde también, claramente, están presentes todos estos problemas de la identidad», expresó la entusiasta ponente. «Particularmente, me voy a enfocar en lo que dice el título de mi trabajo, “La edición de periódicos como estrategia política, en el caso particular de Soledad Acosta de Samper”, una de las figuras más relevantes, si no la escritora, la letrada más relevante del siglo XIX en Colombia».
- «Mi trabajo se centra en los estudios de prensa, porque para mí es súper importante el momento de aproximarnos a la prensa, tener unos planteamientos teóricos que nos permitan ver a las publicaciones periódicas, no solamente como contenedores de información, como una especie de miscelánea en la que se reúnen textos varios, sino como objetos en sí, como objetos culturales, objetos políticos, objetos sociales, que tienen una configuración especial en los autores particulares, unas relaciones entre ellos, y, de esta manera, cómo, tener esos presupuestos teóricos, nos permite tener unos estudios mucho más ricos, tanto del contenido como del papel mismo de las publicaciones periódicas dentro del escenario decimonónico Colombia».
«Una de las ideas principales es que las prácticas editoriales se refieren tanto al editor y las funciones que desempeña como mediador entre intereses, campos y agentes, así como la forma en la que estas filiaciones y tensiones se materializan en las publicaciones periódicas —expuso—. Es decir, cuando uno estudia la prensa, uno tiene que estudiar lo que yo he llamado “prácticas editoriales”, que es la manera en la que todos esos autores y estas circunstancias entran en tensión y entran en diálogo». Explicó que «dentro de estas prácticas editoriales está, por supuesto, la figura del editor»: «El editor es un agente que media entre sus propios intereses sociales económicos y artísticos y los del periódico (incluso cuando él o ella ha ideado y creado el periódico), además con los lectores, los anunciantes (cuando los hay) y los colaboradores. Esto es también muy importante porque tal vez solemos pensar que el editor es quien toma todas esas decisiones y que, simplemente, su visión se impone sobre todo lo que tenga que ver con la publicación periódica, y esto no es así en realidad».
- «El editor, como en el caso de Soledad Acosta, aun cuando haya fundado, dirigido y reeditado los periódicos o las publicaciones periódicas, ella todo el tiempo está negociando con los lectores, está negociando con los colaboradores, está negociando con quien aporta dinero (pueden ser tanto los mismos lectores y escritores, como ciertos anunciantes) y, también muy importantemente, con el contexto político».
«Por eso es que también el editor es una figura súper importante cuando pensamos en términos de participación política: el editor posee, intrínsecamente, legitimidad y prestigio social, incluso más que cualquier otro de los autores involucrados. ¿Por qué? Porque, justamente, es él quien es la cara de este proyecto. Poniéndole términos simplistas, pero efectivos: editor hay uno por periódico, por publicación periódica; colaboradores, lectores, anunciantes, puede haber muchos. Entonces quien está a la cabeza de ese proyecto es el editor, y, automáticamente, eso, en términos también del campo, le otorga un prestigio social y una legitimidad», destacó Azuvia Licon. Agregó que «Además de ese poder que puede ser abstracto, es importante tener en cuenta que el editor impone sentido: tiene esa capacidad de imponer sentido, tanto en las decisiones de la editorial, pero también de crear cierto sentido (en el caso de las revistas femeninas, por ejemplo, acerca de qué es lo femenino: cuáles son los modelos o los imaginarios deseables). Entonces, el editor tiene el poder no solo de decidir lo que ocurre dentro de la revista, sino que, justamente, al ser la revista los objetos culturales con los impactos dentro del campo literario cultural, social, político, etcétera, ese sentido que se propine en las revistas tiene la capacidad de salir de la publicación (no imponerse, pero sí al menos colarse, difuminarse): expresar cómo hacer la presencia dentro de la sociedad».
- «Esta cita de Fraser, Green y Johnston es muy relevante, que dice: “La voz del editor está (…) casi siempre dotada de un sentido de superioridad sobre el lector y prácticamente incuestionable ya sea que el público lector sea masculino o femenino y la edición esté a cargo de un hombre o una mujer”. Esto quiere decir que, en términos de participación política, en términos de participación en la esfera, el hecho de que una mujer sea editora en un periódico, le da un lugar privilegiado sobre, incluso, los lectores hombres, lectores masculinos; esto, en un momento en que la sociedad claramente está presentando unas desigualdades muy importantes. En términos de género, es muy muy importante, el hecho de que tengamos una editora en Colombia», expresó la ponente.
También explicó «El panorama de la prensa literaria decimonónica colombiana». Dijo que «es importante considerar esta distinción de prensa literaria» porque ahí es que ha concentrado su trabajo, «en este tipo de publicaciones»: «Ahí es donde yo ubico las publicaciones de Soledad Acosta». Explicó que «La prensa literaria es una prensa que no solo publica literatura, es decir, el concepto decimonónico de literatura es mucho más amplio de lo que consideramos en este momento (que es obra de ficción), tal vez no ficción también, pero, digamos que mucho más acotado»: «En el siglo XIX la prensa literaria es toda aquella que no es prensa política, es decir es toda aquella que no se ocupa de los asuntos diarios y cotidianos, de las disputas partidistas; que no se publica de una manera diaria, sino que se publica semanal, quincenal o mensualmente y que abarca y aborta muchos más temas que lo ficcional: hay documentos históricos, hay ensayos científicos, hay ensayos filosóficos, hay discusiones religiosas; es como un abanico muy muy grande». «La primera publicación que se asume como prensa literaria, justamente queriendo distinguirse del agitado ambiente en el que está pasando el país, se llama La estrella nacional y aparece en 1836, tiene muy muy pocos números (de ellos se conservan me parece que solo el primer número, en las bibliotecas bogotanas), pero es importante porque es el primer texto que se asume como prensa literaria […] En 1858 aparece la publicación literaria más importante y más estudiada del siglo XIX que es El mosaico, ahí publicaron todos los letrados colombianos del XIX; es producto, además, de una tertulia, es decir no era solo una reunión de letrados en las páginas de un texto, sino que también existía una reunión física: todos eran amigos, colaboradores y pertenecían a distintos partidos o bandos políticos (Esto también es importante porque el hecho de que la prensa literaria se asuma como distinta a la prensa política no quiere decir que fuera apolítica: es decir, había en ella una intención clara de ser política, pero sí buscaban separarse de la política partidista».
- «En 1859 Soledad Acostase estrena como colaboradora de la prensa: con una correspondencia desde París, precisamente una correspondencia que ella escribe para la “Biblioteca de Señoritas”. Para 1874 en Bogotá se han publicado más de diez periódicos literarios, eso quiere decir que hay una incipiente escena de la prensa literaria. Esta fecha es importante porque la primera revista de Soledad Acosta se publica en 1878 y para este momento la prensa literaria no es algo novedoso, pero tampoco es algo que se haya consolidado todavía: hay algunas publicaciones literarias, el público sabe de qué va, más o menos, pero no hay un escenario consolidado de prensa literaria».
Explicó, además: «Algo que también hay que tener en cuenta es cómo funciona el campo periodístico, sobre todo en relación a los acuerdos entre lectores y editores, porque de esto va a depender la percepción que tengamos de las revistas de Soledad: si simplemente leemos lo que nos ofrecen, lo que la editora dice en algunos momentos, el tipo de relación que establece con sus lectores, las recriminaciones, todo eso; si lo leemos sin tener en cuenta cómo funcionaba ese campo periodístico, tendremos una visión cerrada y, en ocasiones, errada acerca de cómo funcionó la prensa de Soledad Acosta».
- «Soledad Acosta y su primer experimento editorial: La mujer. La mujerse publica en 1878 y tiene como objetivo o como intención principal ser el primer proyecto de prensa exclusivamente escrita por mujeres en Hispanoamérica (Esto no fue así, en realidad, tuvo un par de experimentos antes, pero sin duda fue el primer proyecto de prensa femenina en Colombia). El género en el proyecto intelectual (es decir el contenido) estaba dirigido principalmente a las mujeres. Ahí sí los textos se pensaban como textos que sirvieran para la educación, tanto intelectual como moral de las mujeres, para que ellas también reflexionaran acerca de su papel en la sociedad. Y, además, también era un proyecto femenino en tanto que las decisiones editoriales de la autora estaban pensadas en que fueran solamente mujeres quienes participaran. También está la autoridad intelectual y política que adquiere Soledad Acosta quien pasa de ser una colaboradora asidua (pero una colaboradora de las publicaciones periódicas de la época), pasa a ser ella quien obtiene ese poder, automáticamente, por ser la editora de la revista» […].
«Pero Soledad Acosta desde el principio empieza a reconocer y a comunicar los obstáculos —apuntó la ponente—: (en el tomo no. 3, esto es el no. 36) habla acerca de las fatigas, los disgustos y los afanes que ella ha sufrido. Dice que como aquí no se acostumbra que las mujeres se ocupen de esta clase de trabajos ya pueden comprender nuestros lectores si debimos haber padecido mil molestias durante los pasados meses. Pero en este momento todavía está con ánimos y dispuesta a continuar con esta publicación». Expuso que «Para 1881 ese entusiasmo ha decaído considerablemente y decide terminar con la publicación. Dice: Fatigadas ya con un trabajo tan improbo, pues, hemos tenido que escribir sobre todas las materias para variar y amenizar cada número, afligidas con la falta de cooperación moral de nuestras compatriotas, disgustadas con el desarreglo general de todos los ramos de este purgatorio como debiera llamarse la empresa de un periódico resolvemos abandonar por ahora la palestra»: «Otra de las cosas que expone como razones por las cuales abandonar esta edición dice que: La generalidad de las mujeres no nos leen; las señoras escritoras (salvo unas pocas) nos miran con indiferencia y poquísimas han sido las que han procurado exhibir su talento en nuestras columnas; también que El Clero (salvo cinco o seis sacerdotes) nos han mirado con desdén». La expositora apuntó, «en cuanto a la cantidad de mujeres que Soledad Acosta estaba esperando que enviaran sus colaboraciones y que no las recibió y por lo tanto ella tiene que escribirlo todo, todo el periódico ella sola»: «Me parece, que más que hablar de indiferencia, tenemos que tener en cuenta las condiciones femeninas de escritura y que en ese momento en el país y en la ciudad había muy pocas mujeres que se dedicaban, de alguna manera constante, a la escritura; todas las escritoras, las mujeres que publicaron cosas en otros periódicos también publicaron en La mujer, pero no había un espacio suficiente, un grupo suficientemente nutrido de escritoras como para que rellenaran todas la paginas del periódico, como hubiera querido Soledad Acosta».
- «Después de este primer proyecto editorial uno podría pensar que, bueno, después de esa reacción lo normal sería que dijera: ‘Bueno, ya se terminó la practica editorial para mí; me voy a dedicar mejor a escribir libros’. Sin embargo, Soledad Acosta no lo hace. Soledad funda, dirige y redacta, casi en su totalidad, cuatro revistas más entre 1884 y 1906», apuntó Azuvia Licon.
«La primera revista que publica después de La Mujer se llama La familia en 1888, dura un año más o menos —expuso—: aquí ya no está dirigida solamente a las mujeres, sino a la familia. Los lectores imaginados es esta comunidad que habita dentro del hogar en la cual participa la mujer, pero no únicamente: hay menos ficción, mas artículos históricos y filosóficos, hay textos de algunos hombres destacados como José María Samper (su esposo), Miguel Samper (su cuñado), José Antonio Soffia, Rafael Pombo, José María Gutiérrez de Alba […] Además, esta la única revista que tiene recetas de cocina y recetas, por ejemplo, para combatir enfermedades». «Después está (la que es mi revista favorita): El Domingo de la Familia Cristiana (1889-1890): en el prospecto anuncia que su objetivo es “Llevar el evangelio a las familias que no pueden asistir a la misa dominical”. Y la manera en la que lo hace es creando un universo diegético, es decir, creando una especie de novela que se va a ir desarrollando en cada uno de los números de esa publicación y ese evangelio dominical que quiere transmitir a las familias está integrado dentro de la ficción de la historia (es decir, los personajes llegan a un espacio, una hacienda, el hacendado invita al sacerdote, invita a un médico; el sacerdote da la misa…, el médico, después, dicta lecciones de botánica; entonces, nosotros como lectores estamos haciendo parte de las mismas lecciones que están tomando los personajes que aparecen en la revista)». Destacó: «En términos de estrategia narrativa demuestra una técnica muy muy impresionante en el desarrollo de los relatos enmarcados. Y en términos de la participación política, intelectual de Soledad Acosta, hay aquí también un gesto muy interesante que es el de la transgresión del espacio discursivo masculino tradicional». «Después tenemos El Domingo (1898-1899) […]». Luego de la interesante descripción de esta revista, la ponente consignó:
- «La última revista es Lecturas para el hogar(ya en el siglo XX, 1905-1906). Acá lo que quiero que pongamos atención, sobre todo, es al subtítulo. El subtítulo de la revista es: “Redactada exclusivamente por Soledad Acosta de Samper (pero ahora no dice eso con pesar), “Miembro de la Asociación de Escritores y Artistas de Madrid, de la Sociedad de Geografía de Berna, de la Academia de Historia de Caracas, de la Sociedad de Historia Nacional de Bogotá, de la Sociedad Jurídico-literaria de Quito, del Instituto de Colombia, etcétera, etcétera”».
Al final de su ponencia, y a manera de conclusión, Azuvia Licon Villalpando consignó lo siguiente (recomendamos el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=sWqALPPcszg):
- «Es decir, esa mujer que años atrás se quejaba de que las lectoras no la leían, de que El Clero no le había puesto atención, de que ese trabajo editorial era una carga pesada que no podía sostener más, ahora no solo ha continuado con esa labor editorial, sino que, a lo largo de todo ese año, ha consolidado un lugar muy importante dentro del campo cultural, y lo demuestra sin ninguna pena en la primera página de cada uno de los números. Ella, en la primera página, se anuncia como esta figura muy importante que hace parte de muchos espacios intelectuales —y que incluso podíamos decir políticos— y que lo hace desde su labor editorial e intelectual. Además, también anuncia la cantidad enorme de Canjes nacionales e internacionales. Es decir, no solo le ponen atención en el medio local, sino que, además, también lo hacen en otros escenarios.
- Por eso es que, me parece, podemos decir que, para el final, para el momento en el que se publica la última revista de Soledad Acosta, sin duda, hay un éxito editorial, pero también una participación política y una consolidación en el campo cultural. Es cierto que el escenario político resulta mucho más favorable para ella, puesto que lo que empezó con el fin del Olimpo Radical, es decir un período de gobiernos liberales, para este momento estamos ya en la consolidación, en el auge de este periodo de tendencia más conservadora que ideológica, y personalmente era más cercano a Soledad Acosta; pero también es muy importante pensar que para ese momento ya hay un espacio mucho más consolidado en el campo cultural: hay muchas más publicaciones literarias, los lectores están mucho más habituados a este tipo de publicación, hay librerías en Bogotá que publican libros. Es decir, hay un campo cultural mucho más consolidado, del cual, sin duda, Soledad Acosta hace parte y ayuda, también, a configurar desde su labor editorial».
—(Comentario de) Rita Díaz: Muchísimas gracias a doña Azuvia por su presentación, muy en la línea del anterior con relación al proceso de construcción de la identidad. Sobre todo, es interesante ver que Samper se detuvo, contra todo pronóstico de fracaso, hasta que logró construir su propia identidad y luego se siente orgullosa y pone todos los títulos que ha logrado, pero pone algo interesante en la publicación: dice «exclusivamente», es decir ‘ahora yo tengo el control’. Y es muy interesante porque, a pesar de esa persecución sicológica de que nadie la mira, de que la ignoran otras mujeres también (quizá tenían miedo de que la vieran de igual manera), hasta que ella logra lo que las demás no se atrevían a hacer.
Doctora Mónica Montes Betancourt, de la Universidad de La Sabana, Colombia
La tercera charla de esta mesa la presentó la profesora Mónica Montes, de la Universidad de La Sabana de Colombia, con su tema «Soledad Acosta de Samper: mujeres delante y detrás del velo». Presente en la ADL, inició expresando: «Es una alegría estar acá, y una alegría cuanto ha pasado en estos días y cuanto seguirá pasando. En esta ponencia me dedico, sobre todo, a una novela que se acaba de reeditar de Soledad Acosta de Samper, que es El corazón de la mujer. Y es una historia llamativa porque esta novela, tal como lo comentó Azuvia Licón, se había publicado previamente en prensa antes de 1869, momento en que aparece por primera vez como libro, como parte de un compendio que se titula Novelas y cuadros de la vida suramericana»: «Este interesantísimo conjunto de relatos (que, por demás, nos hace pensar en las distinciones de los géneros literarios en el XIX que son escurridizas), es un trabajo haciéndose, se publicará solo una vez más en 1887, en Curazao, cuando tendrá, además, un subtítulo que es “Cuadro sicológico”: El corazón de la mujer. Cuadros sicológicos. Eso también es muy atractivo porque revela de qué manera la autora asume un lugar de escritora mujer: los hombres del XIX estaban, en Colombia, dedicados a los cuadros de costumbres, están dedicados a una descripción; Soledad Acosta está escribiendo la Nación y la está escribiendo en esa penetración de los vericuetos de lo femenino, de esas mujeres convocadas al silencio, donde ella, en cambio, encuentra una luz y una posibilidad de echar a andar un proyecto diferente de nación». «La tercera ocasión en que se publicará será en 2021». «Piensen ustedes que María, de Jorge Isaacs (de 1867), la pieza romántica colombiana por antonomasia, cuando se cumplía su centenario en 1967, llevaba 150 ediciones. En cambio, adviertan, lo que pasa con los relatos de Soledad Acosta de Samper, apenas recientemente, a finales de la década de los 80, redescubierta y puesta de nuevo sobre la mesa de los estudiosos que han ido trayendo hacia generaciones de lecturas».
Sobre el prólogo de esta edición de El corazón de la mujer, Mónica Montes expresó: «Como he dicho en el título de mi ponencia, “Soledad Acosta: mujeres delante y detrás del velo”, empiezo contando una anécdota: El prólogo de esta novela lo ofrece una de las escritoras colombianas contemporáneas, de las pocas a las que en ciertos eventos públicos se les ha reconocido su lugar […] Pilar Quintana se ganó, justo este año, el Premio Alfaguara, por una novela muy interesante que se llama Los abismos». «Pilar Quintana prologa la edición más reciente de El corazón de la mujer, de Soledad Acosta de Samper: “El conjunto de relatos había sido publicado inicialmente en 1869, en Novelas y cuadros de la vida sudamericana, recopilación de textos que habían salido a lo largo de los años en revistas y periódicos. Ese compendio recoge también otros conocidos relatos, como ‘Dolores’, ‘Teresa la limeña’, ‘La perla del valle’, ‘Luz y sombra’, ‘La monja’, ‘Mi madrina’ y ‘Un crimen’. El corazón de la mujer se había reeditado solo una vez, en 1887, y la edición de mayo de 2021, es la tercera. En 1963, centenario de María, la novela colombiana emblemática del Romanticismo se había reediado ya 150 veces. La historia de la producción literaria de Soledad Acosta de Samper está signada por estos silencios. El reconocimiento de su genialidad narrativa empezaría a ponerse en evidencia apenas desde la década del 80 y 90 del siglo pasado, de la mano de mujeres como Monserrat Ordoñez, Carmen Melissa Acosta, Isabel Corpas de Posada, Carolina Alzate […] A esas mujeres interesa ese claro talante de escritora de Soledad Acosta de Samper, su postura en defensa de los derechos de la mujer, e incluso su habilidad para negociar su aceptación entre de una sociedad colombiana conservadora, tan característica de la Regeneración –que es justo un período que empieza en 1863 en Colombia, de corte conservador y termina en 1910–, a través de un mensaje que reivindica el lugar de la mujer más allá del arquetipo de El ángel del hogar[y eso es muy interesante porque meterse con el arquetipo de El ángel del hogar, en el siglo XIX, es meterse en territorio candente, máximo siendo mujer]. ¿Cómo lo logrará? A través de un conjunto de velos [que son, exactamente en los que me quiero detener], al tiempo que la autora revisa con profunda sororidad [este término tan contemporáneo para referirse a estas relaciones entre mujeres que saben alentarse entre sí, eso es muy fuerte porque “sororidad” es una palabra relativamente nueva en las agendas y sin embargo es una característica en los relatos de Soledad Acosta de Samper], sentimientos, miedos, intuiciones femeninas; al mismo tiempo que ofrece lugar a voces moralizantes, incluso clericales, con las que, además de revelarse como mujer cristiana, fiel al dogma de la iglesia Católica [adviertan también que en ese título de esa revista, a la que se ha referido Azuvia, ya hay una veladura, El domingo cristiano, a través de un recurso diegético, hay algo que habla de cierta veladura en la construcción], intenta erradicar las sospechas, frente a un mensaje mucho más profundo e intencional que subyace a las capas narrativas”».
«Sostiene Carolina Alzate, en Soledad Acosta de Samper y el discurso letrado de género, que “La comprensión de la obra de Soledad Acosta parece no haber sido posible, sino hasta la década de 1980, años en los que la teoría crítica general, y en particular la crítica feminista, permitió abordar de nuevo los contextos de producción y percepción de los textos. Ahora, a partir de herramientas sofisticadas de análisis literario, que permitieran estudiar la historia en sentido amplio, atendiendo a su vez a la opacidad del lenguaje [a esas veladuras] y a su carácter performativo y político de sentido fuerte», explicó Mónica Montes.
Igualmente expuso que «La crítica británica Elaine Showalter sostiene que las escritoras inglesas pasan por tres fases importantes: “la primera, de literatura femenina, está enmarcada por una imitación de la tradición predominante y por la interiorización de esos estándares del arte; la segunda, de literatura feminista, ofrece una protesta contra los estándares y reivindica la autonomía y los derechos de la minoría; una tercera etapa, la que podemos reconocer como una literatura propia de la mujer, está enmarada por el autodescubrimiento [esto va muy bien en relación con la ponencia que ofrecían al comienzo, justamente ustedes], la vuelta hacia el interior y la búsqueda de la identidad” [La obra de Soledad Acosta de Samper podría ubicarse entre estas dos últimas fases: hay unos elementos feministas muy de vanguardia en el XIX y hay ya una escritura de mujer. De hecho, por eso es tan interesante advertir una postura realmente de escritora, tan clara, tan evidente –bueno, tan evidente, aunque sea necesario penetrar en las captas textuales para conseguir descubrirlas más allá de todas esas veladuras que pone para negociar con un momento de tanto dogmatismo]».
Así mismo citó: «Helene Cixous sostiene, en La risa de la medusa que la escritura ofrece un alto subversivo a la mujer, que le permite sumergirse en su propio ser, descubrirse, trazar sus propios mapas y dar rienda suelta a un imaginario femenino. Así exhorta a la mujer: “Es necesario que tu cuerpo se deje oír, caudales de energía brotarán del inconsciente, por fin se pondrá de manifiesto el inagotable imaginario femenino”». Y de la misma autora citó, «en La llegada de la escritura: “Así, como energía, fuerza, raudal, corriente, temblor, Soledad Acosta de Samper vive lo que Ángel Rama expondría detalladamente en La ciudad letrada, en 1984, que ‘Poder es vivir y publicar lo escrito era detentar un poder’».
Consignó Mónica Montes: 1. «Es ese poder al que se acoge Soledad Acosta de Samper en ese conjunto de relatos, titulados El corazón de la mujer, en los que seis mujeres interconectadas, cuentan sus historias. Es llamativo porque ella no se anima a escribir esto como novela. Que las mujeres escribiesen novelas era sospechoso. También hay que decir que escribía con seudónimo: muy conocido era Aldebarán, un seudónimo, obviamente masculino, y sin embargo todo lo que está en el fondo es un ejercicio de alentar a la mujer a escapar de la veladura. 2. Es ese poder al que se acoge Soledad Acosta de Samper en estos relatos interconectados entre sí, un espacio confesional en el que las mujeres se curan oyéndose, se escuchan sin juzgarse, se dan aliento, se acompañan. No tenemos aquí el tipo de novela que las mujeres, como en María, corren al confesionario a contar los errores que han cometido. No. Esto, a pesar de la postura tan aparentemente católica (yo no lo sé, no lo puedo asegurar, pero tengo mi sospecha de Soledad Acosta de Samper, me parece que la estamos conociendo y eso es muy interesante), más allá de eso, el ambiente de la novela es muy laicista: los espacios de confesión son espacios entre mujeres, de profunda complicidad, de escucharse a fondo, de no jugar. Y lo que se cuenta en esas conversaciones tiene, incluso, velados visos de adulterio (por decir algo), velados visos de tentaciones que, para la época, eran muy muy escandalosas. Y, luego, unas formas muy puntuales de negociar con eso: poniendo gradaciones de relatos con sentido pedagógico, entre los cuales el último, justo es un relato de una sacerdote que es el tío de dos de las mujeres que están en una casa y terminan contando, más o menos, lo que le puede pasar a una mujer que se porta mal, y lo que le puede pasar a na mujer que se porta mal es terrorífico: escenas como que su hijo muera partido por un rayo. Y miren que en eso hay también un recurso que es llamativo: lo que ella está diciendo es el lenguaje del miedo, el lenguaje del no seguir nuestro corazón, nos viene vedado de unas voces que son patriarcales; y, de algún modo, es eso también lo que, con tanto cuidado y con tanto celo, Soledad Acosta de Samper nos está refiriendo».
La profesora Mónica Montes prosiguió su exposición, última de esta tercera mesa. Al finalizar, la académica Rita Díaz comentó:
- Muchas gracias, doña Mónica, por cerrar esta mesa tan interesante sobre la construcción de los femenino, el rompimiento de los cánones, las líneas de autoconocimiento y la vuelta hacia el interior a través del análisis de estas mujeres que vienen ya desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Muy muy interesante.
Cuarta mesa: Mario Fed. Cabrera, Universidad Nacional de San Juan, Argentina
La última sala de ponencias de este XVII Coloquio Internacional de Literatura Panhispánica y sus valores, inició con Mario Federico Cabrera, de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, quien, al iniciar su disertación expresó: «En esta comunicación me propongo analizar las modulaciones de la entrevista testimonial en Los niños perdidos, de Valeria Luiselli. Un ensayo en cuarenta preguntas tiene el subtítulo de este libro de la escritora mexicana». Así realizó el desarrollo de su estudio:
- «Este texto se presenta como un ejercicio de escritura a través del cual su autora asume la primera persona, con el fin de rescatar y recuperar distintos episodios, inmersos en su experiencia como migrante latina en Estados Unidos y, sobre todo, como traductora voluntaria en la corte migratoria de Nueva York. En esta corte asisten diversos niños centroamericanos que huyen de sus países de origen a causa de problemas descomunales, tales como la violencia de las bandas o de la pobreza».
«Como otras características que atraviesan el diseño del libro —explicó—, es importante señalar, en primer lugar, que el recorrido de los nativos, se circunscribe especialmente en la denominada “crisis migratoria” que tuvo lugar en el verano de 2014 en Estados Unidos». Expuso que «A través del drástico incremento de las migraciones irregulares de menores de edad centroamericanos, se suscitó un gran debate único y político en torno al régimen migratorio, la seguridad fronteriza y el papel de los Estados Unidos en los países de Centroamérica»: «En segundo lugar, como advierte también el subtítulo del libro, el texto se realiza en torno a 40 preguntas que conforman el cuestionario de base, que deben contestar los mismos migrantes para acceder a un proceso legal dentro de la corte de Nueva York». Agregó que «A pesar de que esta marca es institucional y protocolar, la escritura del texto opera a través de un gesto que esquiva las respuestas uniformes, explora la incomodidad de esos cuerpos que están atravesados por historias que no encajan dentro de los límites del formulario, y engarza su historia junto con la de distintos niños y niñas que se hayan perdidos en los corredores de una trama —que es burocrática, pero también es humana—, y ni siquiera le asegura un lenguaje común a través del cual puedan ser escuchados por las instituciones en las que están inscritos».
- «A partir de esto, en este trabajo, asumo como presupuesto que este “ensayo”, entre comillas, constituye una forma discursiva híbrida que apela a la tradición del testimonio para dar cuenta de la situación de indecibilidad e intraductibilidad en la que se enlaza la experiencia migrante, no solo la de los niños, sino también de la propia autora, con una problemática de índole lingüística», señaló Mario Federico Cabrera.
«En particular —apuntó—, es mi intención llamar la atención sobre las distintas operaciones de desterritorialización efectuando el interrogatorio, y su territorialización como entrevista testimonial. En este sentido es posible afirmar que la escritura de Luiselli configura una contra narrativa que explora las distintas funciones verbales y estéticas que discurren en un espacio de representación, para aquellos cuerpos que son arrastrados por la máquina burocrática de migraciones, por el crimen organizado, por la pobreza estructural que afecta a nuestros países.
«Quisiera detenerme en dos grandes tópicos —destacó—: uno tiene que ver con la reconstrucción de la aparición testimonial en nuestra literatura y por otra parte focalizar algunos elementos específicos de este tema». Explicó: «En relación con lo primero, de acuerdo con Éder García Dussán, “El testimonio, en tanto género discursivo, puede ser pensado en una elaboración residual del modelo de representación creatista decimonónico que está marcado por enunciados primarios que se niegan a perder la oralidad de la entrevista inicial e insisten en una retórica particular que está preocupada por resaltar la conexión entre las palabras y las cosas”. De esta manera es posible afirmar también que este tipo de escrituras ingresan, desde los márgenes de la discusión literaria y producen un posicionamiento diferente del intelectual en el espacio autoral que estable dos pactos de lecturas con pretensión de verdaderos. En primer lugar, su pacto es con su informante, en tanto que se compromete a reproducir sus palabras; y, en segundo lugar, su pacto es con el lector en el sentido de que se compromete o asegura la velocidad del acontecimiento que se va a representar. Por otra parte, recurrimos a las palabras Giorgio Agamben, quien, en Lo que resta de Auschwitz, advierte que la potencia política ante un enunciado testimonial radica en el hecho mismo de que tenga lugar».
- «La escritura del testimonio, en este sentido, puede ser pensada como la expresión estética de una palabra fundacional que se sitúa entre la imposibilidad de una experiencia destinada a su eliminación, o el silencio, y la posibilidad de su transmisión por medio del lenguaje articulado», manifestó.
«En otras palabras, el valor político y ético del testimonio radica justamente en que relata una vivencia destinada a no ser dicha y que sin embargo puede ser narrada». Agregó que «Estas escrituras, además, materializan una fuerte dimensión pragmática, que no solo busca representar una realidad silenciada, sino que disputa con otra representación de la misma; de allí que, dentro del campo de “prácticas literarias”, el testimonio y sus distintas modulaciones organizan constelaciones en sentido sobre el pasado y sus disputas por las memorias, a la vez que se presentan como una suma histórica contra el olvido y la sustracción de los cuerpos».
Expuso: «En especial, dentro de la literatura hispanoamericana, a partir de la segunda mitad del siglo XX, es posible identificar la emergencia de un amplio conjunto de textos testimoniales que acompañan distintos procesos de lucha por la visibilización y el reconocimiento de derechos a grupos marcados por las diferencias de clases, de raza y de género. Esto se manifiesta especialmente en la institucionalización de la categoría “testimonio” dentro del Premio Casa de las Américas, al comienzo de la década del 70, por dar un ejemplo. Entre los textos paradigmáticos de testimonio podríamos considerar Operación masacre de Rodolfo Walsh, Biografía de un cimarrón, de Miguel Barnet […]». «En el caso específico de Los niños perdidos, de Valeria Luiselli, considero que, a través de una forma discursiva híbrida, apela a la tradición de la escritura testimonial con el fin de disputar un espacio de representación para aquellas infancias que han quedado atrapadas en medio de las balas, los procesos migratorios y las tropas norteamericanas. Como señalé al comienzo, el texto de organiza en torno a un cuestionario básico, que el niño migrante debe responder antes de que las autoridades consideren si su caso merece ser tratado o si solamente serán deportados. A partir de este documento base, que regula los intercambios dentro de la entrevista judicial, la autora introduce una serie de intervenciones que tienden a la digresión y a la proliferación de historias que no pueden ser reducidas a las respuestas cerradas de un formulario.
- «Un nuevo núcleo de sentido que atraviesa la lectura recupera la paradoja de Agamben en torno a la indecibilidad de la experiencia. En efecto, en cada una de las preguntas que organiza este texto, la autora escenifica un complejo proceso semiótico a través del cual explora diversas formas lingüísticas que le permitan expresar no solo lo impensable y estremecedor de las experiencias de esos niños que entrevista, sino también sus esfuerzos para hacer traducible, a la lengua de la corte, esa experiencia».
«En consecuencia —añadió—, la singularidad de esta escritura estremece por las imágenes que presenta y por la impotencia que proyectan los lectores de seguimos preguntándonos: ¿Cómo nombrar lo que no tiene nombre para cambiar, aunque sea un poco, el orden de las cosas? En este sentido, la narración, es importante señalar que propone un contrapunteo en el que convergen el relato de las entrevistas con los niños migrantes y el viaje por carretera que realiza la misma narradora, junto con su compañero y su hija, en el verano de 2014, desde nueva York hasta Arizona, muy cerca de la frontera con México. Según cuenta la misma autora, debieron organizar estas vacaciones atípicas debido a que había solicitado el permiso de residencia permanente en Estados Unidos […] y mientras esperaban no podían salir de su jurisdicción; y allí se dio una primera ironía o un gesto irónico del texto propuesto ante este sistema migratorio que no lo reconoce plenamente como ciudadanos, o como habitantes de su país, tampoco le permite salir del mismo. Por otra parte, en relación con su situación legal, la narradora se manifiesta entre la ofensa y el sarcasmo al momento de revisar el estatus lingüístico que se le asigna en su mismo lugar, de no residente» […]. Puntualizó: «En lo que se refiere a las entrevistas en sí mismas es importante señalar que el objetivo inicial de la autora–narradora, consiste en traducir al español el cuestionario de 40 preguntas y a anotar las respuestas de los niños para luego traducirlas antes. Este cuestionario tiene como fin, dije, determinar si este entrevistado constituye un caso con posibilidad de judicializado, para solicitar asilo político, por ejemplo, o en caso contrario si debe ser deportado. En relación con esto es interesante señalar cómo el formulario tiene una centralidad agónica a lo largo del texto, por cuanto se constituye en un objeto de deseo para sus protagonistas, que buscan, a toda costa, poder ingresar su vida o su historia de vida dentro de él; y también permite establecer, a través de este dispositivo del formulario, en una especie de jerarquía de vidas que pueden ingresar al sistema y aquellos que no. Tal como lo plantea la narradora (cito acá a) Valeria Luiselli: “El cuestionario de los niños produce un negativo de una vida, un negativo que va quedando en la oscuridad hasta que alguien los pesque del fondo del archivo y los ponga a la luz”. Antes finalizar su exposición con sus consideraciones finales, el ponente expresó que las mismas «no son finales porque esto forma parte de un trabajo que está recién iniciándose».
—(Comentario de) Rita Díaz: Muchísimas gracias a Mario Federico Cabrera, de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, por estar compartiendo con nosotros esta reflexión. Muy interesante ver un poco eso del testimonio desde la conciencia, la experiencia y la reivindicación.
Dominika Ondreášová y Jan Mlčoch, Universidad de Ostrava, República Checa:
La siguiente ponencia fue presentada por Dominika Ondreášová, de la Universidad de Ostrava, República Checa: «La oscuridad en De nombre y hueso: la problemática transgénero en la literatura». Presente en salón de conferencia de la Academia Dominicana de la Lengua, la joven expositora inició expresando: «En La literatura trans se ha abierto un hueco en el mercado literario del español, relativamente, hace poco tiempo. El año pasado en España se publicó una antología, De nombre y hueso, cuyos autores se autodefinen como ‘personas trans’. La aparición de dicha literatura se debe probablemente a la cada vez más aceptada presencia de esas personas en la esfera pública y a la pérdida de un miedo a estigmatización. A pesar de ello podemos observar que en dicha antología prevalecen motivos relacionados con la oscuridad o con los elementos fantásticos, lo que supone un rasgo verdaderamente novedoso. En esta ponencia vamos a analizar el motivo de esa oscuridad en esa antología, en relación con las características de la ideología de género».
- «El análisis está partiendo de la expresión “Salir del armario”, que lo relaciona con el motivo de la oscuridad y el aislamiento. Analizamos dichos conceptos refiriéndonos no solo a los homosexuales, sino a todos los seguidores. Para empezar, es necesario aclarar el concepto de la “ideología de género”, así como describir brevemente sus características e ideas sobre la sexualidad humana», señaló.
Dominika Ondreášová explicó que «La ideología de género es una nueva forma de interpretar la realidad que niega la naturalidad de la diversidad sexual binaria para el hombre o mujer y frente al tradicional modelo de la heterosexualidad propone una multiplicación de géneros que están, social e individualmente construidos»: «Esta ideología, en vez de utilizar el término “sexo”, usa el de “género”, mostrando la idea de que al hablar de la sexualidad, no habla desde el criterio biológico, sino siguiendo el criterio cultural y lingüístico, elementos que relacionamos con la palabra “género”. Además, el sexo no debe de estar configurado en categorías estables, como es el caso de los términos masculino y femenino, sino que debería ser un concepto de libre elección, que depende la cultura y sociedad».
«Como explica Marí, el movimiento que representa la ideología LGBTIQ, es bastante heterodoxo —destacó—. Los no heterosexuales apenas representan una comunidad unitaria, ni siquiera dentro de las letras que la componen y sus elementos tienen poco en común. Los gais o lesbianas no tienen demasiado aprecio entre sí, desconfían de las personas bisexuales, y casi no comparten los mismos espacios. A pesar de ellos, la etiqueta LGBTIQ es la forma en que la gente se empeña en identificar a un cierto conjunto de la población y sobre la cual pretende erigir las bases y justificaciones de una sociedad liberal». Explicó que «Los actuales cambios en la política de la sociedad contemporánea vienen de la necesidad del reconocimiento de la propia identidad de los aspirantes de la ideología de género; y, como explica Fukuyama, “La identidad se basa en la distinción entre el verdadero yo interno y el mundo exterior de normas sociales que no reconoce el valor de ese yo, es decir el valor de la identidad”. La identidad es la base de la dignidad humana. El sentido interior de la dignidad busca reconocimiento, entonces no es suficiente que yo tenga un sentido de mi propio valor, si la sociedad no lo reconoce públicamente, lo denigra o ni siquiera reconoce mi existencia».
- «Todos los seres humanos, naturalmente, anhelamos reconocimiento y por eso el sentido moderno de identidad evoluciona rápidamente a través de políticas de identidad, en las que los individuos exigen el reconocimiento público de su valor interno […] Es cierto que las personas que siguen la ideología de género tienen la necesidad de ser reconocidos como alguien distinto debido a su identidad sexual diferente a la sociedad mayoritaria, pero a la vez viene la necesidad del reconocimiento de la igualdad con otras personas».
Manifestó que «Una vez que se consigue el reconocimiento de la identidad, las personas desean ser iguales con los demás individuos, reconocidos de la misma forma»: «De hecho, se puede ver con varias organizaciones que están luchando con la abolición de las leyes contra la sodomía y por el derecho al matrimonio de las parejas homosexuales. Como ya hemos mencionado, partimos de la expresión “salir del armario”, que se refiere al hecho de revelar la identidad de la propia identidad sexual. A pesar de que mencionamos solo a los homosexuales, dicha expresión puede relacionarse con todos los miembros de la comunidad LGBTIQ». Añadió que, «Como lo explica esto, el significado de la expresión ha ido cambiando gradualmente a través de los años, incluso, ocasionalmente, designaba el hecho de tener relaciones sexuales con otro hombre o mujer por primera vez». Explicó que «Esta expresión evoluciono tanto hasta llegar al doble sentido actual de ‘reconocimiento de la identidad sexual ante uno mismo y ante los demás’».
«Si una persona revela su identidad sexual diferente de la mayoritaria hay solo dos posibilidades de la reacción: la aceptación o el rechazo […]», expuso.
- «A pesar de la necesidad del revelamiento de la propia identidad, muchas personas con la identidad sexual diferente de la mayoritaria, piensan que tienen poco que ganar y mucho que perder, con la revelación de su condición homosexual en un contexto heterosexual, y este es probablemente uno de los motivos de su incapacidad de desvelar su propia sexualidad, es decir de la permanencia en el armario», explicó.
Expresó que «Los estudios sicológicos de sicopatologías asociadas con la orientación sexual, a principios del siglo XX, señalan que las personas homosexuales padecen con mayor frecuencia trastornos afectivos, trastornos de ansiedad, cuadros de consumos de sustancias tóxicas, incluido el alcohol, pensamientos y conductas autolíticas y en general mayor uso del servicio de salud mental»: «Lo sorprendente es que dichos trastornos ocurren tanto en los países donde existe la presión sexual hacia los homosexuales como en países donde no hay ninguna», consignó Dominika Ondreášová.
Algunas de sus puntualizaciones finales fueron las siguientes:
- «Estar en el armario simboliza el aislamiento a la vez estar que la oscuridad y el silencio, elementos principales en la antología a analizar: La antología De nombre y hueso, de varios autores, lleva por subtítulo Relatos oscuros trans, educándonos así con la idea misteriosa sobre de vida de esta gente. Su cubierta roja, donde aparece una figura oscura girando hacia atrás, detrás de la cual está su sombra, y sobre la que no se sabe si es un hombre o una mujer; aún más: subraya sus sentimientos de misterio.
- La antología consta de doce relatos oscuros y sobre naturales, que cuentan historias misteriosas de la gente trans. En el prólogo, Robles, una de los autores, menciona la presencia de dichos motivos, de esta manera: “Lo más sorprendente de esa antología es la combinación de la temática trans y homosexual, con lo oscuro, incluso con lo fantástico y lo gótico, la muerte, los cadáveres, los huesos, la podredumbre, los cementerios y las maldiciones, maldiciones añadidas al carácter maldito de las identidades fuera de la norma social”.
- Como ya se ha explicado, la ideología de género entiende el género como un elemento social y culturalmente construido, entonces estas ideas se encuentran frecuentemente en el libro. Balbuena Bello afirma que los homosexuales huyen porque los lugares de sus procedencias resultan demasiados opresores, y lo hacen hacia las ciudades donde encuentran mejores opciones de vida”. Este elemento de dejar atrás el pueblo natal y marcharse a vivir a otro lugar, lo vemos en varios relatos: “[…] estábamos solos, lejos por fin de la angustiosa familiaridad el pueblo, lejos de casa, donde habíamos crecido […]”. Otro elemento trans es la posibilidad de elegir nombre o género. Lo interesante es la forma cómo los autores describen ese hecho, que no se corresponde con la norma social. En el relato “Quien te nombre”, de Ángel Belmonte Rodes, vemos el cambio de nombre en el protagonista que está descrito como algo natural y fácil, a la vez que le resulta difícil al protagonista satisfacerse con el nuevo nombre y su nueva vida: “[…] no era la elección lo que destruyó las cadenas que lo retenían en el pueblo, sino el abandonar a la deriva el primer nombre y todo lo que este había tocado, había manchado […] el abandono es el origen de todos nuestros fantasmas”».
—(Comentario de) Rita Díaz: Muchísimas gracias a Dominika Ondreášová por esta reflexión sobre la ideología de género. Sabemos que, si la sociedad cambia, pues la literatura cambia también: acepta, deja fuera, modifica todo lo que nosotros como seres vivos pensantes de la sociedad vamos incluyendo en ella. Y eso es lo que, precisamente ha reflejado el trabajo de Dominika, en este caso sobre la oscuridad en la antología de varios autores.
Ricardo Visbal, de la Universidad La Gran Colombia
La penúltima ponencia correspondió a Ricardo Visbal, de la Universidad La Gran Colombia, con el tema titulado «Relatos colindantes en La frontera de cristal, de Carlos Fuentes: «Es un tema muy interesante, que me apasiona mucho y es sobre la cultura de hoy, el desarrollo, las formas de como plantea la vida entre las diversas fronteras en el mundo de la sociedad de hoy […] Carlos fuentes en su desarrollo de La frontera de cristal plantea una obra híbrida de lo que es la literatura, la realidad y sobre todo el periodismo» (La ponencia no podrá ser reseñada debido al exceso de acústica. Recomendamos acceder al enlace directamente para no perder en su totalidad la presentación de Ricardo Visbal https://www.youtube.com/watch?v=sWqALPPcszg, minuto 1:40:16).
Clausura del coloquio
Las palabras de cierre del XVII Coloquio Internacional de Literatura Panhispánica y sus valores: «Globalización y política en la literatura panhispánica», estuvieron a cargo del doctor Bogdan Piotrowski, de la Academia Colombiana de la Lengua, con el tema: «¿Globalismo o panhispanismo? Chispas explosivas en la literatura digital». Cabe recordar que el doctor Bogdan Piotrowski es el ideador de estos coloquios internacionales desde su primera entrega, como lo expuso en sus palabras inaugurales el doctor Bruno Rosario Candelier, director de la ADL, sede de esta edición 2021 de dicho coloquio: Desde que el doctor Bogdan Piotrowski lo concibió, ha venido realizándose, un año en Colombia y al año siguiente en otro país fuera de Colombia. Y esa ha sido una tradición en la organización de estos encuentros que tienen como finalidad profundizar en el conocimiento de la literatura y, sobre todo, que tanto los ponentes como los participantes salgan bien motivados para seguir profundizando en el estudio de la lengua y la literatura a la luz de los valores.
Palabras del doctor Bogdan Piotrowski
«Antes de iniciar mi intervención, desde luego, quiero presentar mis más sinceros agradecimientos al doctor Bruno Rosario Candelier, director de la Academia Dominicana de la Lengua y su equipo colaborador por el honor y la generosa acogida en su espléndida sede. También los dirijo a la doctora Mónica Montes por la eficiente coordinación y, desde luego, presento mi profunda gratitud a todos los ponentes por su audiencia y el iluminado y amistoso compartir de sus conocimientos. Personalmente, lo reconozco: aprendí mucho. El XVII Coloquio Internacional ya lleva 20 años y creo que la presencia y la participación de ustedes reconfirma que la idea fue adecuada, porque podemos compartir también en este espacio nuestros diferentes puntos de vista, presentar nuestros conocimientos, construir el diálogo, especialmente, afianzar las amistades», expuso al inicio de su discurso.
- «Debo aclarar, para los que no me conocen, que, desde hace cuarenta años, me dedico a la axiología de la cultura y de la literatura, el panhispanismo. Y en más de una década, mis investigaciones se centran en las humanidades digitales, y en realidad, esa intervención es el reflejo de mis pobres esfuerzos. Las presentes consideraciones se desarrollarán junto con la invitación a fundar el futuro. Vamos a compartir inicialmente unas observaciones sobre la literatura y el giro digital que vivimos, con el fin de podernos centrar mejor; después en sus implicaciones, que trae la globalización para el mundo panhispánico», apuntó el señor Piotrowski.
«A lo mejor debo hacer un ejercicio hermenéutico y aclarar, por lo menos, desde el inicio, la expresión metafórica de “Chispas explosivas” —expuso el entusiasta humanista—: la chispa la conocemos como ‘algo pequeño, un elemento encendido que salta de una madera o de otro material que arde’; ‘explosivo que causa o puede hacer la explosión’. Consideramos que el giro digital que vivimos es motivo de una especie de vórtice, un huracán que con ímpetu mezcla las esperanzas y los miedos, la luz y el terror. Así también podemos ver esas manifestaciones en la creciente literatura digital. La globalización no es menos. Todos reconocemos que tanto esta última como las nuevas tecnologías pueden traer beneficios como grandes peligros para la humanidad. Tenemos que ser cautelosos y altamente participativos en los profundos cambios que vivimos». «Se podría definir que la literatura es la permanente indagación por el misterio de la vida, especialmente el misterio de la vida del hombre», explicó.
Expuso que, «Si bien la literatura es el arte de la palabra, resulta indispensable recordar, en particular hoy, en los tiempos de crisis, la importancia del valor de la palabra, su implicación en nuestras ideas, nuestro pensamiento, nuestra existencia»: «El arte se mueve en la búsqueda de la originalidad en las creaciones estéticas, pero en una verdadera obra la forma tiene que ir en par, y, hasta me atrevería a decir, enaltecer el contenido. Solamente así, logra el esperado impacto tan anhelado por el público. Por esta razón los experimentos promovidos por la literatura digital, indudablemente, atraen y al mismo tiempo deben ser cautelosamente seguidos, en vista de su incalculable repercusión. Lo destaco porque, si revisamos las definiciones en la literatura digital y sus géneros, se insiste en la importancia de los aspectos estéticos y muchas veces ni siquiera se menciona el componente conceptual. Es obvio que sus consecuencias pueden ser gravísimas. La fascinación por la tecnología ¡no puede! opacar el fondo filosófico, antropológico, histórico, cultural, político o social en la literatura».
- «Comencemos estas consideraciones sobre la literatura electrónica con el homenaje al escritor de ciencia ficción William Gibson: fue él quien introdujo el término de cyberspace, en su novela Neuromante, y que fue ganadora de varios premios. El año de su publicación, en 1984, recibió el Premio Nébula; al año siguiente fue galardonado por el Premio Hugo y el Premio Philip K. Dick. En español los traductores introdujeron, felizmente, el termino de “ciberespacio”. El prefijo “ciber” es usado con éxito en numerosos vocablos en innumerables lenguas: en español hablamos de ciberliteratura, ciberpoesía, ciberestética, ciberacosos, cibercolegios, cibercrímen y muchos, muchos más», señaló el destacado estudioso.
«La globalización está flotando en las turbulentas ondas digitales, y no cabe ninguna duda: los cambios culturales y sociales son inevitables. Se construye un nuevo marco axiológico y surgen las preguntas fundamentales: ¿Se conservará el concepto tradicional de “persona humana” o se creará un concepto distinto? ¿Cuál será este concepto? ¿Cómo será el hombre del futuro? ¿El homo digitalis preservará su naturaleza o será más bien un ser producto de experimentos cibernéticos? Si reconocemos que la etimología de “ciber” proviene del griego kybernaein, que significa ‘manejar el timón, gobernar, conducir en el espacio virtual’, ¿hasta qué punto estas antiguas referencias idiomáticas serán válidas en el futuro? Las preguntas surgen unas tras otras, como una avalancha; pero resulta indispensable encausarlas, y, por ende, detenernos para reflexionar sobre lo esencial de la humanidad y del hombre». «¿Es necesario crear algunos límites de tipo moral, tecnológico o biológico?», agregó.
«A menudo se oyen las afirmaciones que la ética y el arte son incompatibles. ¿Es cierta esta opinión? ¿Acaso esa dicotomía no contribuye a ahondar la crisis que atraviesa nuestra sociedad? […] La literatura digital o electrónica, desde hace varios decenios llaman la atención de los lectores, y, desde luego, en los estudiosos de manera exponencial, e irrumpió en la cultura y en la educación con mucha más fuerza que los libros impresos después el Boom, y aún resulta difícil dimensionar adecuadamente su impacto, mucho menos sus consecuencias futuras». Y puntualizó que, «Si bien es cierto que sigue evolucionando, y surgen nuevos géneros literarios digitales (y hay algunos que gozan de mucho reconocimiento, por ejemplo, narración hipertextual o ficción interactiva, poesía cinética, diferentes instalaciones o performance, la literatura serializada, etcétera), no obstante, su fuerte dinámica, indudablemente, ocasiona aún dificultades para su tipología».
«Sin embargo, hay que reconocer la existencia de numerosos estudios sobre esta temática y afines […] Si el español es la segunda lengua internacional, en ese campo, realmente, los esfuerzos todavía no son del todo satisfactorio. Hay que, por ejemplo, reconocer los grandes esfuerzos también, en los mismos ciberespacios y la creación de literatura virtual: recordemos el aporte del argentino Ladislao Pablo Györi. Entre otras, conviene también recordar los experimentos del escritor peruano Santiago Roncagliolo: sus novelas fueron llevadas al cine, y su última novela, Oscar y las mujeres, publicada en 2018, fue entregada, precisamente, vía internet…; pero después, también, impresa por la Editorial Alfaguara; y, sí, hay que también subrayarlo, circula, por ejemplo, como e-book».
- «Se trata de un manejo promisorio de la integración semiótica de diferentes medios comunicativos, donde la lengua debe llevar la primacía. Este surgimiento, con una nueva opción en el uso de este signo lingüístico, es disyuntivo; sin embargo, conviene que también busca ahondar en el manantial de la tradición. Son circunstancias complejas en que debe estar muy presente el ‘timón humanístico’, el ‘ciberhumanístico’. La globalización despierta contradicciones o armonía. Hay mucha discusión, y ustedes también saben que es muy difícil tomar posiciones», expuso el señor Piotrowski.
«Yo quisiera hacer una consideración algo etimológica —destacó—, porque vale la pena recordar sus antecedentes, que se arraigan en el Cosmopolites, que no es una idea nueva. Aunque a grandes saltos, recordemos algunos destellos. Ya entre los antiguos griegos surge el interés por el concepto de “ciudadano del mundo”, “cosmopolites”: que los hombres son iguales por la naturaleza, aunque puede haber diferencias por la ley; o que para un sabio la patria es el mundo entero; son ideas que promovían Hipias, Platón, Protágoras, Demócrito, etcétera, etcétera. Pero quizás también vale la pena mencionar que fue Pitágoras quien introdujo el término de “cosmos” en el vocabulario filosófico y luego lo continuaron Heráclito, Parménides, Empédocles y Demócrito. El “cosmos” (en oposición a kháos), para los antiguos griegos, significaba ‘el orden, la armonía, la belleza de los sistemas (como cosas, números, ideas); pero también comportamientos humanos (éticos, estéticos); en otros términos, de la realidad […]». El espléndido y amoroso discurso de cierre del doctor Piotrowski llegó al final afirmando en los oyentes lo que, a manera de un anhelo, expuso al inicio de sus palabras: Las presentes consideraciones se desarrollarán junto con la invitación a fundar el futuro. Comparto, pues, en forma de poesía (con todo respeto), parte de sus palabras finales, pues de esa manera hemos sentido su discurso, una hermosa poesía, al igual que las entregas de los demás expositores):
¿Qué panhispanismo
y qué literatura panhispánica queremos promover?
¿Qué marco axiológico
y cuáles valores hay que asumir en la creación,
en la crítica y en los estudios literarios?
En el panhispanismo tenemos que entender
que se trata de una búsqueda no puede limitarse
a un hallazgo,
sino tiene que conducir al encuentro,
al permanente diálogo.
El panhispanismo es un esfuerzo conjunto
que aspira a unos ideales sociales,
derivados de las diferencias nacionales,
étnicas, culturales, religiosas,
pero que se vayan acercando a la plenitud anhelada.
La nueva realidad ¿qué es, como será?
¿Qué papel ocupará el hombre
en estas circunstancias del futuro?
No puede ocurrir
que el panhispanismo esté desbordado por la tecnología
y no promueva la verdad, belleza, bien común,
autenticidad, integridad, justicia.
(Al inicio mencioné a William Gibson
y su novela Neuromante, publicada en 1984).
La literatura no solamente recoge el presente y la historia,
también puede ser premonitoria […]
A nosotros nos corresponde explorar el futuro
y buscar las alternativas viables para consolidar el panhispanismo,
especialmente la literatura panhispánica
con sólidas bases humanistas […].
[Un reporte de Miguelina Medina para la Academia Dominicana de la Lengua. Grabaciones de las plataformas virtuales de la ADL, Ateneo Insular y el canal de YouTube del Instituto de Lingüística Dominicano: (https://www.youtube.com/watch?v=Ng8bOiuuKjQ)
(https://www.youtube.com/watch?v=sWqALPPcszg) (https://web.facebook.com/ateneoinsular/videos/474424670630651)
(https://m.facebook.com/Academia-Dominicana-de-la-Lengua-ADL-284988378204966/videos/442480947294341/)
(https://m.facebook.com/Academia-Dominicana-de-la-Lengua-ADL-284988378204966/videos/624797595549294/)]
ENCUENTRO DEL EQUIPO LEXICOGRÁFICO DE LA ADL
/0 Comentarios/en Noticias /por RuthEl Instituto de Lexicografía presenta su programación para el 2022
Por Ruth Ruiz Pérez
El equipo del Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía (Igalex) y el director de la Academia Dominicana de la Lengua (ADL), Bruno Rosario Candelier, celebraron un encuentro el lunes 24 de enero en la ciudad de Santiago de los Caballeros en el que se presentó la programación del Igalex para el 2022.
Tras unas breves palabras de salutación y la explicación del orden del día, habló don Bruno Rosario Candelier, quien comentó el recién celebrado Coloquio del Español Dominicano, organizado por la ADL en su sede de la capital dominicana, en el cual participaron con sendas ponencias los miembros del Igalex Rita Díaz, Roberto Guzmán y María José Rincón, junto a los intelectuales y académicos que presentaron ponencias. Sostuvo que los comentarios sobre esta actividad de divulgación de nuestra lengua han sido muy positivos. Destacó que un aspecto de importancia para el éxito del coloquio fue la participación de los académicos de la lengua y que en conjunto las ponencias fueron muy buenas. Informó que la dirección de la ADL se tiene la idea de celebrar este tipo de actividades cada tres meses y que el próximo coloquio se enfocará en la literatura.
Asimismo, el director de la ADL alabó el trabajo del Igalex indicando que esta labor es fundamental para la Academia por el aporte al trabajo de revisión de los materiales que remite la Real Academia Española (RAE) a la ADL y el estudio del español dominicano. Agradeció, además, el apoyo de la Fundación Guzmán Ariza pro Academia Dominicana de la Lengua en la persona de su presidente, Fabio J. Guzmán Ariza.
De su lado, Guzmán Ariza expresó que se siente satisfecho con la dirección de María José Rincón y el equipo del Igalex, así como con el equipo a cargo del Diccionario jurídico dominicano.
Acto seguido tomó la palabra María José Rincón para presentar la programación que desarrollará el Igalex en este año, la cual se enmarca en los aspectos que a grandes rasgos se exponen a continuación:
- Proyectos lexicográficos
En primer lugar, María José Rincón destacó el avance de las tareas iniciadas desde marzo de 2020 para la preparación y publicación en línea este año de la segunda edición del Diccionario del español dominicano, lo cual implica completar la revisión en profundidad de las letras restantes, continuar con la actualización del material lexicográfico y el registro de los resultados en la base de datos lexicográfica.
Otro proyecto en marcha es la elaboración del Diccionario jurídico dominicano, que dirige Fabio J. Guzmán Ariza. Las tareas propuestas están dirigidas a completar la introducción del lemario en la base de datos lexicográfica, que ya cuenta con 17 500 lemas, así como la redacción de definiciones.
- Proyecto TLEAM
La doctora Rincón González anunció la incorporación del instituto al interesante proyecto del Tesoro lexicográfico del español de América (TELAM). Con ese propósito se trabaja en la investigación sobre posibles glosarios o vocabularios escondidos anteriores al primer diccionario dominicano (el Diccionario de criollismos, publicado en 1930) para su inclusión en este tesoro. Asimismo, siguiendo el cronograma propuesto por los directores del proyecto, se prevé la introducción en la base de datos del TLEAM de las obras Diccionario de criollismos, de Rafael Brito, y Palabras indígenas de la isla de Santo Domingo, de Emiliano Tejera.
- Publicaciones
Dos hitos importantes se enmarcan en este apartado. El primero es la preparación de un plan de publicación de ediciones críticas sobre la lexicografía dominicana, cuya primera entrega será una edición crítica del Diccionario de criollismos de Brito, en formato digital y con una tirada mínima en formato impreso.
El segundo es la redacción, por invitación de los coordinadores, del capítulo dedicado a la historia de la lexicografía dominicana en una obra conjunta proyectada por los doctores Corbella y Fajardo, que se publicará en una editorial de prestigio.
- Presencia académica
Se proyecta la participación del equipo del Igalex en el IX Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica, que se celebrará en la Universidad de La Laguna del 25 al 27 de mayo de 2022.
Asimismo, la organización de un seminario dedicado a la lexicografía diferencial americana con sede en el Igalex, en una fecha por determinar. Dependiendo del formato (virtual o mixto), se invitará a un grupo selecto de lexicógrafos hispánicos especialistas en lexicografía diferencial y se transmitirá en abierto.
- Divulgación
En el transcurso de este año el Igalex presentará dos jornadas, en formato virtual, destinadas a la divulgación del uso de las herramientas lexicográficas académicas disponibles en línea.
Finalmente, la académica y lexicógrafa María José Rincón declaró que los miembros del Igalex encaran estos compromisos con la ilusión de concluir los proyectos en marcha y con la vista puesta en los retos futuros. Expresó además su satisfacción por contar con un equipo comprometido, con interés por formarse y actualizar sus conocimientos.
Al encuentro lingüístico asistieron el director de la Academia Dominicana de la Lengua, Bruno Rosario Candelier, y por el Igalex su presidente, Fabio J. Guzmán Ariza, así como María José Rincón y Ruth Ruiz, directora y miembro del equipo, respectivamente.
Tras un espléndido almuerzo con el aderezo de un ameno coloquio los participantes agradecieron las atenciones de la familia Guzmán Ariza en su residencia ubicada en las afueras de la hidalga ciudad de Santiago.
Santiago de los Caballeros, 24 de enero de 2022.
Últimos Tuits
Tweets by @FundeuGa¡Contáctenos!
Calle Mercedes #204, Ciudad Colonial Santo Domingo, República Dominicana
(809) 687-9197
info@academia.org.do