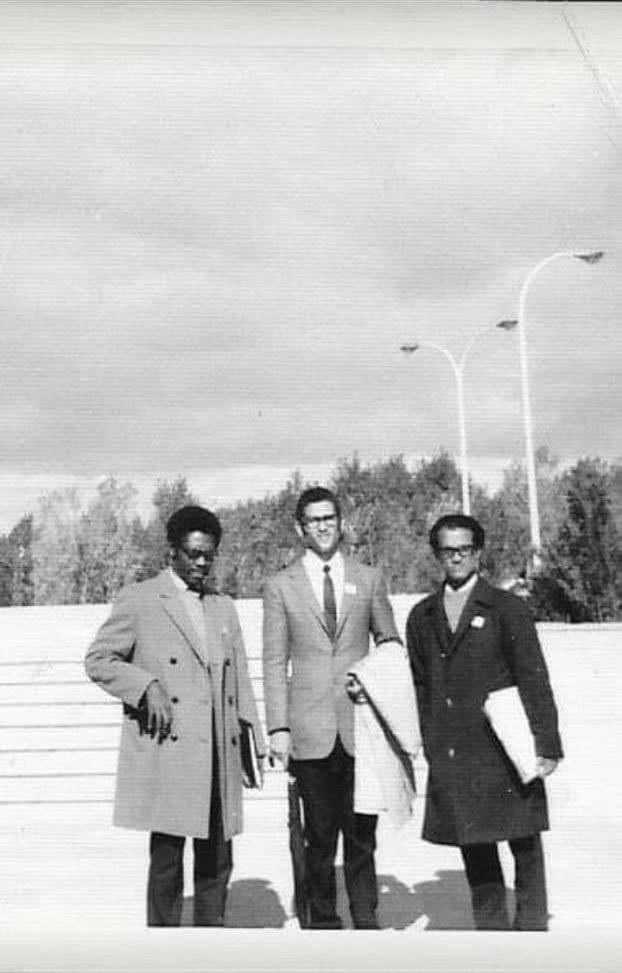Por Manuel Núñez
Cuando salió La Nueva gramática de la lengua española en 1931, tenía ya la apariencia de un libro polvoriento y obsoleto. En todo el siglo XX no pudieron completarse los esfuerzos que tomaran en cuenta los remezones que ya había introducido la lingüística en los estudios gramaticales. Las cuestiones de alto bordo que preocupaban entonces a los académicos eran, ¿cómo enfrentar la pluralidad de normas? ¿Cuál es el tipo de uso de la lengua que la corporación de la RAE ha de refrendar? Los criterios del purismo habían entrado ya en capilla ardiente. Nadie ponía ya como modelo el habla de alguna región en particular de las 21 naciones de mundo hispánico. El criterio, representado en los antiguos diccionarios, del crisol purificando en la fragua los metales, seguido del lema “Limpia, fija y da esplendor”, ya era, entonces, una antigualla. El nuevo ideal asumido por todas las academias resaltaba lo que contribuyese a la unidad del idioma, vale decir, el carácter panhispánico. Así se procedió con el Diccionario de la lengua española, con La nueva ortografía de la lengua española. Los equipos pluridisciplinarios de esta nueva gramática, bajo la batuta de D. Ignacio Bosque, tuvieron a su cargo la elaboración del texto final. Cada una de las academias llevó al seno del conciliábulo las informaciones de sintaxis, léxico, morfología, semántica y ortografía. Todas las consultas fueron compendiadas e incorporadas en esta obra monumental, que ha sido escrita tomando en cuenta las variantes geográficas, el contacto con otras lenguas y la diversidad de normas.
En 1922, en su Programa de gramática para profesores de bachillerato de Cuba, D. Max Henríquez Ureña, presentaba la gramática como la adquisición de una conciencia del uso. Y toma como faena ejemplar el empleo de la lengua que hacen las personas de mayor escolaridad y el que echan al ruedo los buenos escritores. Esta perspectiva del buen uso aparece ya en los variopintos ejemplos de esta nueva gramática, y ésa es una aportación notable. Es un uso que incorpora, por lo demás, pasajes de nuestros grandes escritores, entre los cuales hay desde luego varios dominicanos; aspecto del lenguaje de la prensa, que no se diga que queremos encorsetarnos en una lengua libresca. Y todo ello tomando la variedad de usos, que la vuelven, por vez primera, panhispánica. Hay muchas de las luces de don Max que esclarecen los problemas que aún se plantea, y que a partir de este primer jalón hay que seguir poniendo en el candelero: 1) la diversidad de denominaciones, correlativa a las diversas escuelas y doctrinas, y que aquí queda evocada por el deseo enciclopédico de compendiarlas, y tratar de desvanecer las confusiones que genera y la disparidad de criterios; 2) el predominio de las definiciones, colocadas muy por encima del buen uso, que, según decía D. Andrés Bello, es el de la gente educada; 3) dos valoraciones se disputan la legitimidad, la lógica, con arreglo a normas ya aceptadas y la histórica, con arreglo a la tradición de usos anteriores. La principal dificultad de la presente obra, radica en su prolijidad, que recoge la ambición de sus autores, pero hace que sea muy difícil, resolver los entuertos con los que habitualmente se enfrenta el usuario.
Son muchas las claridades que nos aporta esta nueva gramática. La primera es dejar zanjadas o resueltas las dudas relacionadas con las disparidades lógicas.
- En la secuencia de género el hacha, el ave, el agua teníamos aquel hacha, aquel agua, aquel ave para concertar la concordancia de género. Sin embargo, el uso impone una concordancia ad sensum, como la llamaba Samuel Gili Gaya, concordancia por el sentido. El agua estancada, el ave muerta en la carretera etc. Se mantienen como válidas las oscilaciones de género: La mar bravía, el mar picado. En expresiones como: esa chica es un marimacho; ésa es una marimacha. Se admite la dualidad. En otros casos derivados del llamado lenguaje de género, se manifiesta una tendencia de intensidad distinta, según los países, a emplear serie coordinadas de sustantivos que manifiesten los dos géneros: los trabajadores y las trabajadoras no reciben igual emolumento. Pero, en abundantísimos casos, resulta absolutamente innecesaria. Porque el plural del sustantivo masculino ha abarcado históricamente los dos géneros: los estudiantes, los vecinos; con los pronombres: muchos, algunos han venido y también comprende las designaciones del plural, fundada en un género los padres, los príncipes, los papás, los reyes.
En el caso particular de nuestros hablantes, se plantea, en muchos casos, variaciones en los heterónimos. Por ejemplo, el término general ovejas, refiérese en nuestro caso, a los carneros, los corderos, por igual, los chivos, comprende a las cabras, cabritos. Menudean, en otros casos, variaciones únicamente de artículo. Por ejemplo, en las designaciones de rangos militares: el cabo, la cabo, el sargento, la sargento, etc. En la lista de profesiones, cargos, títulos, empleos y actividades diversas la diferenciación se mantiene en o para el masculino y a para femenino. Ya se admite, abogado, abogada, síndico, sindica, diputado, diputada, etc.
- Resalta de modo particular, el caso de los plurales de las palabras latinas. Se adopta como regla que los terminados en r, no admiten variaciones: Imprimatur, exequátur, paternóster. Hay casos, en los que se pluraliza: magíster/magísteres, máster, másteres.
Los latinismos terminados en t se consideran invariables accésits, hábitats, déficits, superávits. Esta misma regla se aplica a los terminados en m, y esto sí que plantea una novedad para los que emplean la lengua culta en Santo Domingo. Por circunstancias de nuestra propia tradición, se consideraba como señal de incultura pluralizar en estos casos, y se empleaba como una norma no explícita, como plural de currículum, currícula, de pensum, pensa, desiderátum, desiderata etcétera. Ahora en la misma se emplea como regla única el añadido de la s para criterium, desiderátum, factotum, quidam, réquiem, vademecum, tándem, sanctasanctórum.
Hay casos en que la pluralización se ha convertido en naturaleza el ítem, los ítemes. En otros casos los latinajos sobreviven, alternando con formas hispanizadas, el forum, foro, auditorium, auditorio, podium, podio, memorandum, memorando. La tendencia a emplear los latinismos plurales terminados en a, tiene prosapia sajona. Corpora, currícula, data, media, memoranda.
Permanecen invariables en plural algunos expresiones latinas. Tales cassus belli, coitus interrumptus, currículum vitae, deliriums tremens, deus ex machina, gloria patri, hábeas corpus, horror vacui, lapsus calami, lapsus linguae, mea culpa, modus vivendi, modus operandi, nihil obstat, peccata minuta, totum revolotum, etc. y se pluralizan específicamente la función de número en el artículo.
Por lo que respecta a los demás préstamos extraídos del inglés, y referidos a la informática, se ha procedido a una hispanización generalizada. Tenemos escáner, escáneres, diskette, diskettes, unidad central de proceso, ucp, módem, ratón, casetera, disketera.
Otros plurales de anglicismos como panty, planteaban dudas, pues era hábito incluso en lengua escrita colocar panties, en lugar de pantys, forma plural calcada, en el caso dominicano del uso de la pieza masculina, los pantaloncillos, calzoncillos. Hay una buena proporción de extranjerismos completamente incorporados y castellanizados: eslóganes, suéteres, chóferes, traileres, pulòveres, neceseres, gángsteres, esmóquines, estándares, sándwiches, clubes, faxes, flux, fluxes. Aun cuando los italianismos espagueti, confeti, raviolis, constituyen ya de suyo un plural, se pluralizan en español con s
Siguiendo las andadas por aquellas porciones del texto gramatical que tienen que ver con la formas prevalecientes en el español dominicano, examinando las sufijaciones, los autores ponen de relieve la sufijación en ada, tomando las diversas casuistica que ya tenía primacía en el español dominicano: mondongada, espaguetada, caballada, para subraya grandes cantidades. Pero también pescozada, bofetada,puñalada para referirse a golpes. Se registra desde luego las formas para expresar un golpe con azo, fuetazo, correazo, cabezazo, cantazo, piñazo, coñazo, escobazo; pero también formas, que, aunque contienen, la sufijación de marras no expresar golpe: petacazo, trago ron, hermanada con multitud de expresiones hispanoamericanas relacionadas con lo mismo telefonazo hacer una llamada. Y no siempre son golpes, como en el decir nacional un gustazo, un trancazo; un frenazo tiene más sentido figurado, al igual que la expresión un espaldarazo, manifestación de apoyo; braguetazo, casarse con alguien rico; sablazo, engañar alguien.
Siguiendo el hilo de estas sufijaciones, hay aportaciones singularísimas relacionadas con nuestra propia formas de sufijación, oriundas en muchos casos de Canarias. Son las formas derivadas en dera: preguntadera, conversadera, vomitadera, gritadera, habladera, cocinadera, bebedera, comedera, llamadera, cargadera, llovedera, corredera, bailadera, gozadera. En las gramáticas anteriores, estas formas que gozan de una enorme vigencia, ni siquiera eran consideradas.
Registra como posibilidades arcaizantes en nuestra lengua algunas sufijaciones que aun se observan en los terminados en cion aburrición, tupición, pudriciòn. Como en otras porciones de las Antillas, la sufijación ura tiene buena cosecha: gordura, hartura, frescura, diablura. En el caso de la palabra calentura, tiene significado de fiebre, deseo ardiente, deseo sexual, irritación. Todas estas posibilidades se hallan compendiadas, y explicadas por vez primera, en nuestra gramática actual. Otras de las formas de sufijación, colocadas como rasgo nuestro en El español de Santo Domingo, de Pedro Henríquez Ureña, son las derivadas de era, en lugar de flojedad, prevalece entre nosotros, flojera, chochera, borrachera, ronquera
Sobran los elementos parasintéticos, extraídos de verbos cuya base está formada por sustantivos que designan animales culebrear, hormiguear, caracolear, zanganear, abejonear, cotorrear en la misma tesitura pendejear, compadrear, brujulear, guabinear, de guabina, pez difícil de agarrar, guabinoso, persona desconfiada, lenguetear chismear, orejear revelar secretos, cranear pensar, hamaquear llevar de un lado a otro, bufear burlarse de alguien.
Son todas formas que nos parecen familiares porque corresponden a nuestra variante lingüística. Los autores en cada momento, emplean todas las fuentes informativas del idioma. Las clasifican, y señalan su pertinencia geográfica. Así en España y en Santo Domingo, se dice para nombrar el dinero que nos queda, dame la vuelta, en el resto de América Central y porciones del Sur, el vuelto. Es común en muchos países la expresión embolsarse un dinero, aun cuando se prefiere la opción caribeñañ embolsillarse un dinero.
Otro aspecto son las derivaciones apreciativas. Dentro de éstas, el análisis de las variables caribeñas de los terminados en itico, itica: cerquitica, poquita, muchachita, una vueltita, traguito, friito, hembrita ,todito, lechoncito, cafecito. Esa formas de afecto, también pueden expresarse con la sufijación azo cuerpazo, piernaza, un carrazo, puestazo, cargazo, jefazo subrayan la desmesura.
Son muchos los hallazgos con los que tropezará el lector. Esta obra enciclopédica y monumental es como un inmenso laberinto que nos muestra todas las formas de la lengua. Es como descender al Aleph imaginado por Borges en el que confluyen todos los derroteros y se ensayan todas las posibilidades de ser, nos hallamos ante el retablo en el que se revelan las menudencias de nuestra lengua, pilar de nuestra cultura y de nuestra identidad como nación, hermanadas con otras naciones, con las que comparte el legado. Esperamos que esta sencilla y escueta invitación a la lectura suscite la curiosidad y amor por esta obra fundamental de un idioma que es ya la quinta lengua del mundo, sólo superada en hablantes por el chino, el inglés, el indostaní y el ruso; que es la primera de las lenguas romances, y que por la cantidad de naciones que la hablan como lengua no sólo oficial, sino patrimonial, se lleva las palmas de todas las lenguas de Occidente.